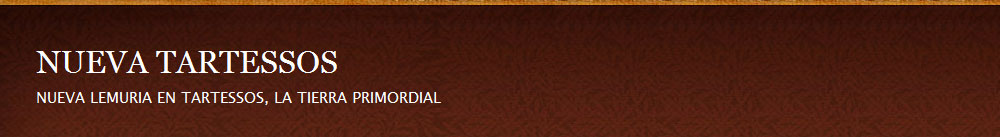|
LOS ÁRABES NO INVADIERON JAMÁS LA PENÍNSULA IBÉRICA «LA REVOLUCIÓN ISLÁMICA EN OCCIDENTE» IGNACIO OLAGÜE |
|
PRÓLOGO
Cuando
abandona el turista el Patio de los Naranjos y penetra en la Mezquita
de Córdoba por el gran arco de herradura que encuadra su entrada
principal, se encuentra de repente ante unas vistas insospechadas.
Descubren sus ojos un bosque de columnas plantadas de modo simétrico.
Sobrecogido por una atracción poderosa que le obliga a ir mas y más
adelante, queda sorprendido desde los primeros pasos por el aliento de
un soplo extraordinario, como si le rozara la cara el alma de este
templo misterioso. A pesar suyo, he aquí que se siente arrastrado
hacia un mundo desconocido, el cual podrá extraviar al irreflexivo,
pero que fascina al espíritu sensible y advertido. Desconcertado,
pronto comprende su incapacidad para establecer asociaciones de ideas
entre estas impresiones tan fuertemente sentidas y su experiencia
visual o el recuerdo de sus lecturas. Más o menos inconscientemente
según su agudeza, percibe que no puede anudar relación alguna entre
lo que contempla y las obras maestras de las civilizaciones antiguas
de las cuales conserva en su memoria una visión indeleble: el Panteón,
Santa Sofía, las góticas catedrales... Acostumbrado desde la
infancia a calcular las dimensiones de un edificio desde su entrada
con una mirada sencilla, en una intuición rápida, se da cuenta de su
impotencia para medir el alcance de lo que ve. Si se adelanta, huyen
las columnas y persiguiéndose se esfuman en el horizonte. En parte
alguna descansa la vista para fijar su límite. Ninguna geometría
euclidiana puede satisfacer su sentido del tacto. Le rodea el infinito
por doquier, pues por todos lados se presenta la misma imagen, como
reflejada por espejos múltiples.
Decidido
entonces, se enfrenta el visitante con los fustes que le asedian por
cualquier parte. De estilo toscano, en general de mármol blanco y
liso, algunos en ónice, a veces con formas salomónicas o
entorchadas, su similar altura y la elegancia de su porte dan un
parecido ademán a las calles que se abren ante su vista. Aprecia
inmediatamente que son diferentes los capiteles, debido sin duda a orígenes
distintos. Levanta los ojos y percibe que sostienen arcos de herradura
que se persiguen de columna en columna, en gesto gracioso y frívolo,
sin ninguna utilidad aparente, cuando en realidad sirven de armazón
para sostener el demasiado frágil conjunto.
Más
alto aún, por encima de los contrafuertes sobre los cuales se apoyan
los arcos de herradura, se yerguen ligeros pilares. Mantienen una
segunda fila de arcos, éstos de medio punto, que soportan en la
penumbra las vigas del techo y la carpintería de la techumbre. La
ligereza producida por las piedras blancas alternando con ladrillos
rojos del mismo espesor para componer en dos colores los arcos de
herradura, la curva extremada de sus formas, la visión aérea de los
dobles arcados producen una impresión inimaginable.
Asombrado
se adelanta el visitante por el bosque sagrado. Sé detiene en las
partes reservadas del santuario. Y, a menos que la indiferencia no
traicione su insensibilidad por las maravillas del arte y por los
placeres con los cuales enriquecen el espíritu, no sabrá en un
principio expresar su admiración. Sólo asomará a sus labios una
palabra: ¡Qué extraño! En su sorpresa, al punto surgirá de lo más
hondo de su conciencia una idea: ¡ En fin! He aquí este Oriente
encantador, inaccesible, mágico». Abstraído lejos de sus menesteres
cotidianos, ya se siente impulsado nuestro occidental por la manía de
filosofar. Reaccionando ante la magia del espectáculo, en dulce sueño
se perderá su pensamiento como su mirada extraviada por entre las
columnas...
¡Qué
placer el poder alcanzar esta mística del Islam! ¿Tan misteriosa no
la sentirían los creyentes al abandonar sus babuchas para penetrar en
la mezquita, como en lo suyo le ocurre al bautizado cuando entra en
una catedral, cabeza descubierta? Mas en verdad, quedando estas
preguntas sin respuesta inmediata, insensiblemente se le ocurrirán
otros pensamientos y el recuerdo de los árabes se entremezclará
insensiblemente en el flujo de sus asociaciones mentales, sueltas ya
con toda libertad. Y así, después de haber recordado con escolar
dictamen la hazaña de Carlos Martel que al fin y al cabo había
detenido la oleada arábiga, no podrá menos que sentir cierta
admiración por esta gente que a pesar de todo había emprendido
grandes empresas. Recordará los ejércitos sarracenos, conquistadores
de medio mundo, cuyos descendientes se habían asentado en estas
tierras del Ándalus que tan gran civilización les debía. Emocionado
y acaso aturdido, quizá no se le pasará por la cabeza que también
la Bética había sido el teatro de otra civilización y cuna de
emperadores romanos, y que Córdoba, la ciudad de la Mezquita, lo había
sido antes de los Sénecas y de los Lucanos.
Mas,
¡cuán suspenso hubiera quedado nuestro viajero si alguien
interrumpiendo su soñarrera le hubiera susurrado al oído que era ya
hora de despertar! Pues no habían conquistado los árabes esta ciudad
y, con certeza, jamás construido este maravilloso monumento. Era la
impronta en el cerebro de una enseñanza arcaica. Así, el mito de una
soberbia caballería, arábiga en cuanto al jinete y a la cabalgadura,
avanzando cual el simún en una nube de polvo, queda todavía
fuertemente grabado en los espíritus, aunque hoy día algo
descolorido por un más preciso conocimiento de la historia. Hasta
nuestros trabajos, siguiendo a los analistas musulmanes y a los
cronicones cristianos se había creído sin reparo alguno en la
existencia de esta nube de langosta que se había abatido sobre
Occidente. Como de acuerdo con este criterio habían traído dichos nómadas
los elementos de una civilización que posteriormente se había
desarrollado de modo sorprendente en el sur de la península, no
suscitaba la Mezquita de Córdoba problema alguno. Ningún misterio
traslucía. Lo que llamaba la atención del turista en su visita era
el repentino contacto con el Islam, desconocido de los occidentales.
Pertenecía al arte oriental la extraña belleza de tan sorprendente
monumento y a la religión de Mahoma el encanto místico que desprendía.
A
fines del siglo pasado empezaron arqueólogos españoles a restaurar
iglesias que habían sido construidas en tiempos de los visigodos. Una
de ellas, dedicada a San Juan Bautista y situada en Baños de Cerrato
(Venta de Baños), había sido edificada por Recesvinto en 661, de
acuerdo con una inscripción colocada en el transepto, frente a la
nave principal. El hecho era indiscutible. La fecha de su construcción
muy anterior a la pretendida invasión de 711,
y sin embargo poseía esta iglesia soberbios arcos de herradura.
Pronto se los encontró por toda la península, algunos tan bellos
como los cordobeses y... no eran musulmanes. Se han hallado hasta en
Francia, orillas
del Loire, que de acuerdo con la tradición jamás alcanzaron los
árabes. En fin, se averiguaba en nuestros días que habían existido
arcos de herradura en fechas anteriores a nuestra era cristiana. De
tal suerte que se podía establecer el proceso de su evolución desde
aquellos tiempos remotos hasta su magna florescencia bajo los califas
cordobeses.
Uno
de los mitos de la historia occidental se venía abajo.
El arco de herradura, cuyas curvas inverosímiles habían
permitido las más extraordinarias extravagancias, no había sido traído
de Oriente por los árabes invasores.
Más
aún. A medida que se incrementaban los estudios emprendidos sobre el
arte de la civilización arábiga, se percibía que los principios
arquitectónicos empleados en la construcción de la Mezquita de Córdoba
escasas relaciones tenían con el Asia lejana. Así como el arco de
herradura, aparecía que estas técnicas antaño estimadas por
extranjeras pertenecían a la tradición local, ibérica, romana y
visigoda. Pero se complicaba el problema tanto más por el hecho
siguiente:
Había
sido construido este oratorio por los hombres y para los hombres. El
arquitecto que dibujó los planos, no había dado suelta a su
imaginación para satisfacer su capricho o su necesidad de creación
artística. Sin menospreciar sus cualidades intelectuales, muy al
contrario, había que reconocer sin embargo que las había puesto a
disposición de una idea superior: la puesta en obra de una función
para la cual había sido el templo objeto de un encargo, había sido
construido y pagado. En una palabra, había sido edificado para la
celebración de un culto religioso. Pero bastaba con pasearse por el
bosque de sus columnas para darse cuenta de que este culto no pertenecía
ni a la religión musulmana, ni a la cristiana. Pues la disposición
interior de este monumento no ha sido concebida para el cumplimiento
de las ceremonias prescritas por la liturgia de estas creencias.
Para
decir sus plegarias en común, con sus genuflexiones y sus
postraciones repetidas y hechas por todos los fieles con un mismo
gesto, sólo necesitaban los musulmanes de un patio, como el que existía
en la casa del profeta. Bastaba pues que el lugar, abierto a la
intemperie pero cubierto por un tejado, permitiera la colocación de
los muslimes en largas filas, formando un frente de tal suerte que
pudieran con la vista seguir los gestos del encargado de la oración,
el imán, situado ante todos ellos de cara al mihrab, aposento sagrado
en donde se guarda el Corán. Por su parte, requiere el ritual católico
un amplio espacio cubierto en el cual pueden los cristianos seguir el
sacrificio de la misa celebrado por el oficiante. En ambos casos está
fundada la liturgia en un mismo principio: el papel desempeñado por
la vista en estas ceremonias. Así se explica con qué facilidad han
adaptado los musulmanes las iglesias cristianas a su culto sin tener
la necesidad de emprender grandes modificaciones en su arquitectura.
Les bastaban escasas obras para transformar una basílica en una
mezquita. Clásico es el ejemplo de Damasco en donde la sala de
oraciones de la Gran Mezquita conserva aún la estructura requerida
para el servicio anterior, cuando estaba bajo el patronato de San Juan
Bautista. No ocurría lo mismo con la Mezquita de Córdoba. Perdidas
en el bosque, las muchedumbres de los creyentes y de los fieles
tuvieron sin duda alguna mucha incomodidad, los unos para seguir todos
con un mismo movimiento los gestos del imán, los otros para comulgar
espiritualmente con el celebrante en las distintas partes de la misa,
quedando ambos ocultos por el juego de las columnas.
Por
esta razón, por causa de su interna configuración, había sido
finalmente adoptado el principio de la basílica por los cristianos.
Pues estaba concebida de tal suerte que podía el pueblo desde todos
los lugares disfrutar de un espectáculo entonces muy concurrido: ver
al basileus cumplir
majestuosamente sus funciones. Se impuso esta concepción arquitectónica
a partir del siglo IV porque permitía a los fieles observar los
movimientos y seguir las oraciones de los sacerdotes. Esto es
imposible en un bosque de columnas. Ahora se entiende por qué la
Mezquita de Córdoba, a pesar del sacrilegio artístico de Carlos V,
jamás llegó a convertirse en una catedral, sino en una feria de
pequeños altares. Por todo lo cual se deduce que tanto los musulmanes
como los cristianos sólo habían sabido adaptar a las necesidades de
su culto un templo que no había sido construido para las ceremonias
respectivas de sus religiones.
Volveremos
a ocuparnos de esta cuestión en la tercera parte de esta obra, cuando
estudiemos la historia de la Mezquita de Córdoba. Por ahora es
menester contestar solamente a una pregunta apremiante. Si el templo
primitivo cuya interna configuración lo constituye un bosque de
columnas, no ha sido construido ni para el culto musulmán, ni para el
cristiano, ¿a qué rito o religión estaba destinado? ¿Cuál era el
pensamiento que inspiraba el lápiz del arquitecto cuando dibujaba
estas enigmáticas arquerías? ¿Qué aliento, qué llama podían
unirle con el constructor? Pues, al fin y al cabo, quien paga impone
su criterio. Sólo le toca al artista interpretarlo y realizarlo. ¿Qué
fuerza poseía este soplo que les embargaba para que de esta
colaboración surgiera una de las obras más geniales construidas por
los hombres?
Nadie
ha respondido a esta pregunta porque nadie, que sepamos, la había
hecho. Mas no puede escamotearse: Ahí está la obra. Entonces, basta
con pensar en las dificultades de concepción, de construcción y de
interpretación que plantea tan extraño bosque de columnas, para
apreciar que encierra un enigma histórico. Nadie hasta nuestros días
se ha esforzado en explicarlo. Por nuestra parte, en las páginas
siguientes nos dedicaremos a desenmarañar este misterio. Por ahora
podemos solamente adelantar que esta imbricado en uno de los grandes
problemas de la historia universal.
Por
el alejamiento de los tiempos, por la ignorancia y la pasión
religiosa, el trozo del pasado que ha visto al Islam propagarse por
las orillas del Mare Nostrum ha
sido sepultado como una ciudad antiquísima, bajo unos escombros
imponentes, un alud de mentiras, de leyendas, de falsas tradiciones.
De acuerdo con una interpretación primaria de la actividad humana, se
había concebido la expansión del Islam, no como el fruto de una
civilización, sino como el resultado de unas conquistas militares
sucesivas y fulminantes. Idioma, religión, cultura no habían sido
impuestos por la fuerza de la idea, sino con alfanjazos que habían
diezmado a los guerreros oponentes y por el fuego que había
aterrorizado las poblaciones indefensas. Con gran refuerzo de estampas
resobadas se había descrito la invasión de Berbería, de la Península
Ibérica y del sur de Francia, sin mencionar otras regiones cuyo
problema no cuadra con los limites de esta obra. Ejércitos árabes en
número inverosímil habían desbordado por todas partes como la
oleada de un maremoto; lo que era un reto a la geografía y al sentido
común. Era hora de apartar los residuos amontonados a lo largo de los
siglos y destacar de este proceso las líneas generales de los
acontecimientos. Sería entonces posible alcanzar el aliento que había
dado tan singular vitalidad a estos tiempos oscuros, pero
fecundísimos.
El misterio de la Mezquita de Córdoba entonces podría quedar
aclarado. Una más íntima comprensión de las resacas que a veces
arrebatan a los hombres podría ser entendida. Nueva luz aclararía la
evolución de la humanidad. |
|
|