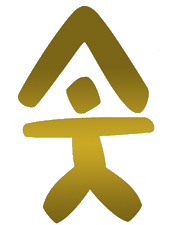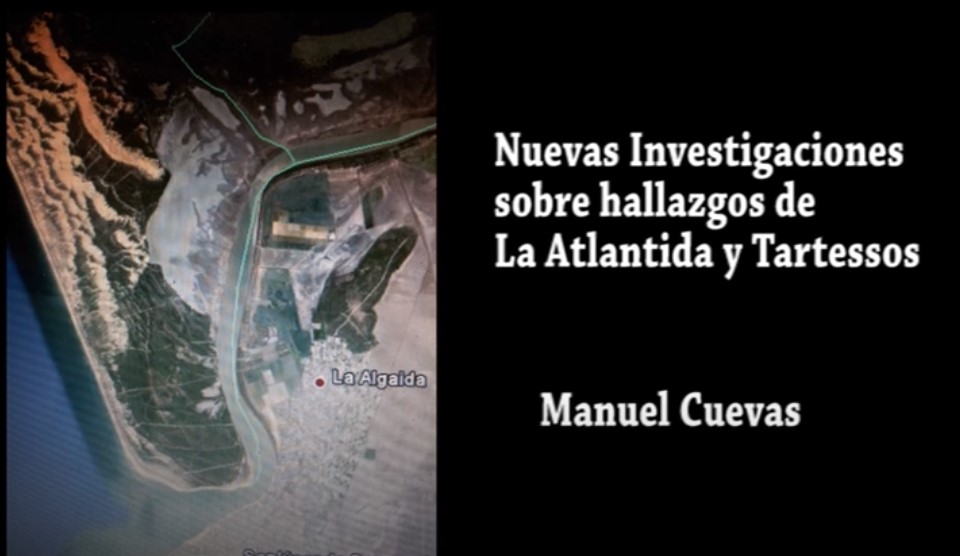«Atlántida» y «civilización» son conceptos virtualmente idénticos. Una larguísima tradición, que arranca ya desde el trascendental e inapreciable «Critias» de Platón, tiende a identificar ambos conceptos, sentando las bases de una amplísima bibliografía en la que la presunción de que la Atlántida fuera en realidad la cuna de la civilización occidental, emerge de continuo con sorprendente y, por cierto, clarividente insistencia. Otra cosa es que esa insistencia se haya visto fecundada por un mínimo acuerdo o coincidencia en cuanto a la identificación de la cuna de nuestra especie.
{audio autostart}heartbeats_space.mp3{/audio}
De esta suerte, el enigmático y escurridizo país de los Atlantes ha viajado, prácticamente sin tregua a lo largo de los últimos siglos, por todas aquellas regiones del planeta en las que la imaginación de los autores respectivos ha querido situado, siendo identificado casi siempre con los fondos del Océano Atlántico, muchas veces con las islas de Tera o de Creta, otras con las Canarias y las Azores, algunos con Palestina, Marruecos y la Península Ibérica, no pocas con los países centro y sudamericanos y hasta en ocasiones, también, con algunos de los países escandinavos.
No ha faltado, también, quien apuntase la posibilidad de que, fuese cual fuese su emplazamiento, la Atlántida hubiese sido un día la matriz de todos los pueblos del planeta, siendo las mitologías de todas las culturas de la antigüedad, meros trasuntos de la que un día lejano alumbrase la llamada «civilización perdida».
Bien. Lo menos que puede decirse es que, sobre haber errado en cuanto a su localización, las pesquisas de todos los historiadores e investigadores que nos han precedido en el estudio de este tema, han resultado extraordinariamente certeras, tanto en cuanto a la concepción de la Atlántida como un verdadero microcosmos del que más tarde iban a desprenderse todas y cada una de las familias y razas humanas, como en la identificación del pueblo atlante con el pueblo hebreo, el azteca, el cretense, el guanche o el celta.
Ninguna de estas parcelaciones o fragmentaciones de la idiosincrasia de los atlantes iba a revelarse mínimamente atinada y, sin embargo, lo que no puede negarse es que todas ellas resultaban parcialmente certeras, desde el momento en que los atlantes, entre otras muchas identidades, tuvieron la de palestinos, egipcios, persas, griegos, asirios, romanos, galos, celtas, sajones…
En efecto, el de «atlantes» no es sino un gentilicio más, extraordinariamente ambiguo por otra parte, que acoge en su significado a todos los remotos moradores de ese prodigioso y tantas veces barruntado microcosmos, en el que tuviera su cuna la especie humana y en el que, a lo largo de millones de años, fuesen configurándose, primero la especie humana y, más tarde, todos los pueblos de la antigüedad. Todo ello antes de que el «hundimiento» de la Atlántida, diera con buena parte de sus moradores en las más contrapuestas y distantes partes del planeta, desde Méjico a Australia, desde Islandia a Egipto, desde Siberia a Irlanda.
Si una mínima parte de los esfuerzos y de los medios que se han empleado hasta aquí en rastrear los fondos de casi todos los Océanos, en busca del mal llamado «continente perdido», se hubieran encaminado a la realización de una profusa investigación que, sobre identificar la etimología del nombre de la Atlántida, hubiese tratado de identificar el emplazamiento de poblaciones atlantes tales como Cades, Cerne o Po, oceanógrafos, submarinistas, arqueólogos y antropólogos se habrían ahorrado muchísimo trabajo y hace bastante tiempo que el mundo conocería, sin posibilidad alguna de equívoco, el lugar exacto en que nació, creció y murió aquella legendaria civilización.
No se ha hecho así, sin embargo, y a ello le debemos en muy buena medida, el enorme escepticismo con el que hoy es acogida en los medios intelectuales, cualquier nueva noticia o aportación sobre la localización de la Atlántida. Y ello, a partir de la convicción aristotélica -que para algunos se ha convertido en dogma- de que el «octavo continente» sólo existió en la imaginación del gran filósofo griego al que debemos las principales noticias respecto a su existencia.
A la envidia de Aristóteles respecto a su maestro, se debe el que muchos intelectuales se pronuncien vehementemente en contra de la existencia de la Atlántida, poniendo en tela de juicio, al manifestarse de esta suerte, la extraordinaria altura intelectual y humana de la obra y de la personalidad de Platón.
«El conocimiento de Platón (sobre la Atlántida), por tratarse de un hombre honorable y de un espíritu ilustre, pesa más que la opinión negativa de cien cerebros de mentalidad media que están más inclinados a pronunciar un no que un sí, expuestos a eventuales riesgos».
Son palabras de Otto H. Muck en su obra «El mundo antes del Diluvio -La Atlántida-«.
La Atlántida existió, y existió exactamente en ese punto en el que la mitología griega la sitúa con pertinaz e inequívoca insistencia, en una región frontera a Libia, a Asia y al Atica, que en modo alguno puede guardar relación con el contexto geográfico en el que estos nombres se producen hoy en el entorno de las riberas orientales del Mediterráneo.
Hace ya mucho tiempo que la Historiografía debería haberse percatado de la evidencia de que todas las noticias que poseemos respecto a los míticos orígenes de nuestra especie, se habían sobre dimensionado al situarlas en un marco geográfico espurio, totalmente falso, que no «casaba» en absoluto con las minuciosas referencias que poseemos con respecto a la configuración del mundo primigenio. Y así, en el afán no poco simplista por identificar, a cualquier precio, los escenarios en que se desarrollaron los hechos de los que nos da cumplida cuenta tanto la Biblia como la mitología de todos los países mediterráneos, se pasaron por alto, con una pasmosa tolerancia, «detalles» aparentemente tan insignificantes como puedan ser, por ejemplo, el hecho de que la actual Acrópolis de Atenas, no tenga absolutamente nada en común con la Atenas de la que nos habla la mitología y los propios Diálogos de Platón, o el de que la superficie que la Biblia le atribuye a la Tierra Prometida, no coincida con la delimitación de la supuesta «Tierra Prometida» en la actual Palestina, o, en fin, y para no resultar exhaustivos, el de que Grecia, África, Asia y Europa se encontrasen antaño como encerradas en un puño, de tal suerte que los habitantes de tales regiones, pudieran desplazarse de un extremo a otro del «mundo antiguo», con la misma facilidad con que podamos hacerlo los hombres del siglo XX por el ámbito del mundo moderno.
Una de dos, o se considera que todas las noticias que la antigüedad nos ha transmitido con respecto a su más remoto pasado, eran producto exclusivo de la fantasía de nuestros antepasados, o bien, si se otorgaba alguna credibilidad a todo aquel cúmulo de informaciones, debería haberse considerado la posibilidad de que los enclaves en los que éstas estaban siendo localizadas, no tuvieran nada que ver con los lugares a los que en verdad hacían referencia.
Por mucha imaginación y buena voluntad que queramos derrochar, resulta un tanto difícil relacionar la idea innata que todos poseemos respecto a cómo hubo de ser el Paraíso Terrenal, con la decepcionante realidad de esas tierras del llamado «Creciente fértil» mesopotámico en las que el «Jardín del Edén» viene siendo tradicionalmente localizado.
El mismo conformismo con el que se ha estudiado y analizado el problema de la localización oriental del Paraíso bíblico, en un área en la que no se localizan más allá de dos de los seis nombres geográficos aportados por el libro sagrado, es el que ha hecho posible que los estudiosos de los textos platónicos no se hayan llevado las manos a la cabeza, al descubrir las precisas indicaciones que el filósofo aporta en relación con la descripción orográfica del Atica… y trasladarlas a la minúscula realidad actual de la Acrópolis ateniense.
El rigor en la interpretación de las fuentes antiguas, no suele ser norma excesivamente respetada por la investigación histórica, fenómeno que se pone particularmente de manifiesto en un caso como el de las indagaciones en torno al paradero real del «extraviado» país de los atlantes.
De esta suerte, y al igual que viene sucediendo con la búsqueda del Paraíso Terrenal, en lo último que se ha pensado a la hora de tratar de identificar el solar atlante, ha sido en las tres poblaciones que nos consta existieron en el mismo y que, por mucho que hubieran podido desaparecer, difícilmente lo habrían hecho sin dejar rastro alguno de sus antiguos nombres, en el ámbito de la región en la que un día florecieron.
De todos modos, y si negativo ha sido, en efecto, el desacierto que ha acompañado a la labor de persecución del emplazamiento de la huidiza Atlántida, no ha sido menor el daño causado por aquellos que se han empeñado en convencerse y en convencernos de que la de los atlantes fue una civilización tanto o más desarrollada que la presente, extinguida como consecuencia de una catástrofe nuclear de características similares a la que muchos vaticinan como fin irremediable del mundo contemporáneo…
Resulta evidente que el trasiego al que se halla sometida la fenecida isla Atlántida, tiene muchísimo que ver con esa querencia por lo fantástico que es consustancial a nuestra propia especie y que nos induce casi siempre a conceder mayor crédito a lo inverosímil que a lo plausible. ¿No es verdad que resulta mucho más apasionante pensar en una Atlántida sumergida, ocultándonos bajo las aguas del Océano todos sus infinitos misterios y riquezas, que no tener que rendimos a la evidencia de que la otrora inundada Atlántida es hoy un macizo montañoso semejante a tantos otros como jalonan la geografía de nuestro planeta?
En las representaciones cartográficas de la Tierra originaria que los miniaturistas medievales españoles incluyen, como hemos visto, entre las ilustraciones del libro del Apocalipsis, el Paraíso Terrenal aparece invariablemente situado en el nordeste de aquel mundo, hecho este que habría de determinar el que, por lo menos hasta el siglo Xv, toda la cartografía relacionase al Paraíso precisamente con el norte.
Pero los mapamundis del siglo XV, hacen algo más que situar el Edén en el norte. Lo reproducen rodeado de murallas. Exactamente igual que hiciera Fra Mauro al circundarlo de una muralla almenada y presumir la existencia de cuatro puertas en la misma.
Hemos llegado a un punto decisivo en el decurso de nuestro relato: el de la identificación del Paraíso Terrenal con un espacio fortificado. O dicho de forma más simple y escueta, el de la identificación del Edén con un castillo.
El Paraíso, en cuanto que isla de carácter montañoso, fue, en rigor, un castillo inexpugnable. La presunción de que había estado rodeado de murallas no era, por consiguiente, gratuita ni carente de un sólido fundamento. ¿Qué mejor manera de expresar el carácter de aquel lugar que representarlo como una fortaleza insular?
Partiendo del principio de que los términos «Paraíso» y «Parnaso» son absolutamente análogos, no debe considerarse como casualidad, el hecho de que la voz griega «parnaso» se haya formado a partir del griego «nasos», isla. Por otra parte, el carácter insular del mundo primigenio, inevitablemente superpoblado, explica la afinidad que existe entre los términos «nasos» (isla) y «nassos», denso, apretado. O entre «Paradiso» y el griego «parabisto»: hacinado…
Si reparamos en la simbología que configura los más antiguos escudos del norte de España, veremos cómo en ellos se repiten, hasta la saciedad, los siguientes motivos: una o dos columnas, un árbol, la flor de lis -identificada, como el árbol y la columna, con el mito de la creación y, por fin, un castillo rodeado de ondas.
Todos estos símbolos, amén de otros en cuyo enunciado no entramos para no resultar reiterativos, hacen referencia muy expresa al mundo primigenio, al «Paraíso Terrenal» del que se pretendían descendientes quienes los ostentaban.
Fray Gregorio de Argáiz nos ofrece un testimonio precioso respecto al significado de ese «castillo con ondas» que tanto se prodiga en los escudos cántabros y en los de Castilla la Vieja.
Se refiere Argáiz a la reina Sapharad, madre de Iber y esposa de Túbal, el supuesto nieto de Noé del que desde Josefo se ha pretendido hacemos descender a los españoles y cuya verdadera y sorprendente identidad iremos conociendo a lo largo de los sucesivos títulos de esta colección.
Dice Argáiz en su «Población eclesiástica de España»:
«También he visto monedas con el nombre de Sepharad en hebreo, y en el reverso un castillo rodeado de ondas. Descubrióse esta moneda, que era de cobre, abriendo unos cimientos en el Monasterio de Santa María de Valvanera, el año 1658. Hallándome presente».
El testimonio de Argáiz, amén de impresionante, tiene un valor y una importancia que el ilustre y docto fraile jamás hubiera podido imaginar. Sin embargo, vamos a ignorar, por ahora, lo que de verdaderamente crucial se esconde tras las palabras de Argáiz y vamos a quedamos con aquello que entronca con el hilo de nuestro argumento, a saber, el hecho de que el nombre hebreo de España, «Sepharad», cuyo significado es, como sabemos, El Paraíso, se identificase con un castillo o fortaleza de carácter insular. Castillo que, consecuentemente, aparece por doquier en la heráldica del norte de España, siendo el precedente -y no el hecho de que los castillos abunden en Castilla- del castillo que hoy blasona en el escudo de Castilla… y en el de España.
Aquel mítico y trascendental castillo, no es otro que las míticas fortalezas de Troya, Tebas o Tirinto, construidas por los dioses y tras las que se oculta el recuerdo del también insular Paraíso Terrenal o, si se prefiere, de la isla Atlántida, «fortificada» por Hércules mediante la erección de sendos macizos montañosos cuya función no era otra que la de preservarla de las intempestivas avenidas del Océano. Cuando menos, tal era el sentir de quienes acuñaron la leyenda de las dos «columnas» (o «colinas») erigidas por Hércules …
La Atlántida fue una isla, como islas fueron, en su origen, Creta, Troya, Castilla o el Paraíso. Denominaciones distintas para aludir a un mismo enclave insular, aquél en el que la Humanidad tuviera su cuna y en el que se desarrollara esa larguísima secuencia de la historia de nuestra especie a la que venimos definiendo con el nombre de «mundo primigenio». Mundo primigenio al que habrían de suceder todavía diferentes «mundos», previos todos ellos a la configuración del llamado «mundo antiguo», primero de carácter netamente histórico, formado en torno a las riberas del Mediterráneo.
Pero volvamos a preguntamos, ¿dónde estuvo situado el primero de aquellos mundos?, ¿dónde estuvo emplazado el Paraíso Terrenal o Isla Atlántida?
La anhelada respuesta a esta pregunta, parece tener muchísimo que ver, no ya con la Península Ibérica, sino con cierto macizo montañoso de la Península Ibérica conocido originariamente con el nombre de «Sepharad» y cuya denominación se hizo extensiva, posteriormente, a todo el conjunto de la Península. De hecho, España no es una isla… pero se le parece mucho, y por lo que se refiere al amurallamiento que le otorgaban sus montañas al Paraíso, ahí está el dédalo de cordilleras que jalonan toda la periferia ibérica, configurando un bastión orográfico que nada tiene que envidiar al que «protegiera» las privilegiadas tierras de la isla Atlántica.
Si habrá sido grande la confusión creada en torno a la identificación de España, en su conjunto, con aquella comarca española en la que estuviera emplazada la Atlántida, que uno de los nombres con los que en el pasado se conoció a toda nuestra Península, fue precisamente el de «Isla Atlántida» o «Atlántica»…
Pero «Atlántico» es, como sabemos, una denominación relativamente moderna de un mar cuyo nombre originario fue el de Océano, lo que quiere significar que la mítica isla Atlántida hubo de llamarse a su vez, necesariamente, Isla de Océano. Y aquí sí que nos aproximamos extraordinariamente al definitivo esclarecimiento de todo este asunto y a la identificación de la isla en cuestión. Isla que hubo de estar situada, necesariamente también, en la Península Ibérica, en razón a haber sido precisamente Océano, otro de los antiguos nombres de España.
Antes de seguir adelante, vamos a traer a la escena de nuestro relato, a un ilustre y lúcido autor francés de finales del siglo pasado. Me refiero a Moreau de Jonnés, quien en su obra «Los tiempos mitológicos» dice cosas como éstas:
«En un notable paraje recogido por Eusebio («Preparación evangélica »), Teopompo afirmaba que los antepasados de los atenienses formaban parte de una colonia de egipcios, cuando fueron sorprendidos por un diluvio, del que sólo escapó un pequeño número».
«Por los anales de Egipto se sabe que esta comarca no sufrió jamás ninguna catástrofe semejante. (…) Todo induce a creer que este cataclismo es el mismo que abismó a la Atlántida, cuya dramática leyenda. nos ha narrado Platón. Según este filósofo, los padres de los atenienses habitaron las islas Atlántidas, pereciendo gran parte en el desastre. Los de la Hélade, eran descendientes de algunas familias que sobrevivieron».
Vamos a quedamos con dos conclusiones, a las que por otra parte ya habíamos llegado varios años antes de conocer este texto de Moreau de Jonnés. Primera conclusión, que la Atlántida, al igual que Atenas o que la cuna de todos los pueblos de la antigüedad, estuvo en Egipto. Y segunda conclusión, que el genuino Egipto no tuvo absolutamente nada que ver con el Egipto africano que hoy conocemos.
¿Dónde estuvo situado ese Egipto?
La pregunta se contesta por sí sola cuando recordamos que España se denominó Océano y descubrimos que fue precisamente Océano el primitivo nombre de Egipto. Lo que refrenda y «remacha» la filiación occidental de este pueblo cuya cuna se encontraba en Amenti (=occidente) y cuya divinidad máxima, Amón, recibía el título de «Señor de Occidente». Nótese, por cierto, que «Amón» sigue siendo, todavía hoy, un apellido castellano. Valórese, también, el hecho de que en el norte de España existan nada menos que cuatro ríos Nilo: Los Nela y Neila burgaleses, el Nalón o Nilon asturiano y el Nelos o Nil cántabro (el Nansa actual).
Si descendemos nuestra mirada hacia las tierras meridionales de la Península Ibérica, nos encontramos con una nueva e importante réplica del Nilo africano («Neila» para los griegos y «Nil» para los egipcios): el río Genil andaluz, cuyas fuentes por tierras de Jauja, vienen a confirmar cuanto refieren autores antiguos sobre la primitiva denominación del río Nilo, Jijia o Gijón.
¿Es ello cierto?
Debe de serIo cuando sabemos que fue Ogigia otro de los antiguos nombres de Egipto, al tiempo que el de su primer rey, Ogiges, padre, a su vez, de los pelasgos, atenienses o griegos.
Hemos venido a desembocar, siguiendo el curso histó rico del nombre del río Nilo, en aquella isla Ogigia o Calipso a la que nos referíamos en el capítulo precedente, y a la que identificábamos con la isla Atlántida y con el Paraíso. Isla Ogigia a la que también se conoció con el nombre de Jauja, justificando el que todavía perviva en España el vivísimo recuerdo de un mundo remoto y feliz, al que se designa con el nombre de «país de Jauja». «¡Esto es Jauja!», seguimos repitiendo coloquialmente los españoles, atinando plenamente en la ubicación geográfica de Jauja, del Paraíso, aunque marrando un tanto en la pretensión de que esta castigada y vilipendiada tierra nuestra siga siendo un Paraíso…
Los hebreos -y esto es algo obvio que reconocen todos los autores-, fueron, en su origen, un pueblo egipcio. O etíope, lo que, como veremos en su día, resulta ser exactamente lo mismo. U no y otro pueblo, hebreos y egipcios ( o etíopes) eran, por consiguiente, pueblos occidentales, perfectamente conscientes de su origen. Los egipcios se sabían emigrados de un país de Occidente cuyo nombre era Ement o Amenti. Y los hebreos, a su vez, de «Sepharad», del Paraíso. De un Paraíso cuyo carácter occidental, obvio, era recordado por los judíos «esenios».
Fue Benito Arias Montano quien, hace ya varios siglos, intuyó genialmente que los nombres de Sepharad y de Hesperia (España) eran afines, y que ambos tenían su precedente en Hespérida o Vespérida, términos ambos que no sólo significan Occidente, sino que dan nombre también a las mito lógicas Hespérides, denominadas por algunos autores «ninfas atlántidas».
«Ninfas atlántidas» a las que se otorga como morada lugares tales como Eritrea, Libia, el Océano o el «país de los hiperbóreos», nombres indistintos para designar, en definitiva, al «Jardín de las Hespérides» de la mitología griega, al Paraíso de los helenos.
«Sefarad» significa occidente y paraíso al propio tiempo, lo que explica el que en el pasado se relacionase al Paraíso con Occidente, con el Océano y con Céfiro…
«Céfiro», como los «Sefirots» hebreos (los diez nombres del Eterno), no es sino una variante de «Zefara» o «Zefarad». De ahí que el Céfiro sea un viento suave y agradable que sopla desde occidente. Un occidente -«Sefarad» o «Céfiro» – que dio nombre a los míticos Céfiros, unos moradores de las aguas del Océano que honraron a Afrodita durante la permanencia de ésta en las aguas del Océano y que, a la postre, la condujeron hasta las orillas de la isla Cizera.
Lo curioso del caso es que Cicera es un pueblo delicioso de esa sierra de Peña Sagra que tan firme candidata resulta entre los distintos macizos montañosos españoles, susceptibles de haber tenido el privilegio de albergar a los primeros seres humanos y al Paraíso creado por éstos.
Parece obvio que es a Safarad, a la mítica isla Cizera, a la que los Céfiros condujeron a la supuesta antepasada de todos los humanos. A nuestra pretendida madre común, Afrodita «Vespérida», «Hespérida» o «Sephérida».
¿Qué tuvo que ver Hesperia (España) con la isla Atlántida? Mucho a juzgar por las palabras siguientes de Máximo de Tiro:
«El monte Atlas estaba situado en Hesperia, vasta tierra rodeada por el mar, cuyos habitantes profesan culto a Atlas. Es una montaña altísima y horadada».
¿Qué otro pueblo sino el ibérico podía rendir culto a Atlas, cuando es precisamente Atlante una de las principales divinidades o «monarcas» de la España mítica?
Ténganse presentes todas las menciones a la gran altitud del Paraíso, a las que hacíamos referencia en «La España olvidada», y no se pierda de vista, igualmente, que el hecho de que se localice el monte Atlas -el genuino y originario monte «Atlas» – en Hesperia, equivale a reconocer formalmente que la isla Atlántida estuvo situada en la Península Ibérica, en Hesperia o Sepharad, desde el momento en que ambos nombres no son sino registros distintos, etapas distintas en la evolución de un mismo nombre geográfico.
Si a todo ello se suma el hecho de que «Paraíso» y «Sepharad» o «Sepharadis» sean nombres análogos, la conclusión inevitable a la que vamos a desembocar, es la de que, efectivamente, Hesperia, Sefarad, el Paraíso y la isla Atlantida son exactamente el mismo enclave geográfico, identificado con un espacio insular sobre el que se erguía una elevadísima montaña. Montaña que, además -y el testimonio es realmente impresionante- estaba horadada…
Pero las cosas no concluyen aquí.
Decíamos hace un instante que Océano hubo de ser, necesariamente, el primer nombre de la isla Atlántida, por ser precisamente «Océano» el nombre genuino del mar Atlántico. Nuestra deducción no era infundada, y buena prueba de ello, el testimonio de Diodoro Sículo cuando afirma que Urano, primer rey de los atlantes, fue enterrado en la isla Océana. Lo que viene a confirmar que Egipto (= «Océano»), España (= «Océano») y la Atlántida (=»Océano»), fueron en su origen el mismo enclave geográfico.
¿Y aquella isla Calipso u Ogigia cuya destrucción diera nombre al Apocalipsis?
Por testimonio igualmente de Diodoro sabemos que el «cordón umbilical» de Zeus cayó en un lugar llamado Omfalos. Léase «ombligo», una de las más elocuentes denominaciones de la primera morada de los humanos. De ahílos míticos Jardines del «Mes Omfale». O lo que es lo mismo, los Jardines del Edén o del Paraíso.
Pero es el caso que Hornero documenta ser «Omfalos» uno de los nombres de la isla Ogigia, donde reside Calipso, hijo de Atlas o Atlante.
Todo lo cual viene a traducirse en que siendo «Ogigia» uno de los primeros nombres de Egipto, Calipso, la Atlántida, Egipto y el mundo primigenio u Omfalos, no son sino términos distintos para designar a un mismo lugar.
¿Cabe mayor evidencia respecto a la identidad de origen de todos los seres humanos?
Hemos omitido un pequeño detalle. Fueron las ninfas Hespérides las que criaron a Zeus en la isla Ogigia… o Hesperia.
http://www.tartessos.info/meneses/sepharad00.htm