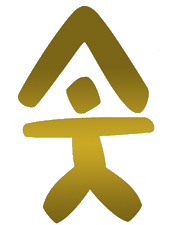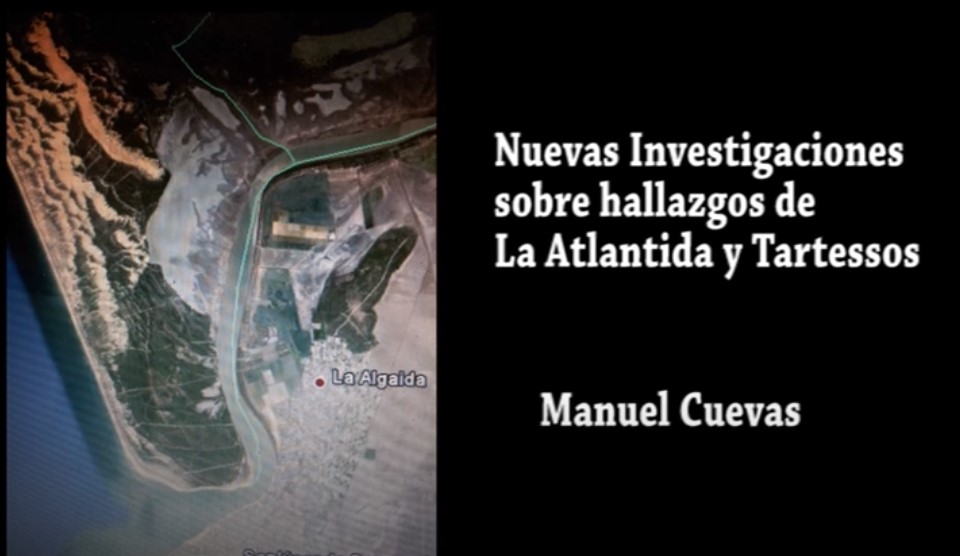GUÍA SECRETA DE SEVILLA V

Tanto que se pierde en la noche de los tiempos y entre el mito y la realidad de la civilización tartesia y su posible conexión con los descendientes de la Atlántida, que habrían buscado refugio en Iberia tras el hundimiento de la plataforma continental que materialmente la sustentaba. Los tartesios aprovecharon la desecación natural del Lacus Ligustinus o Lago Ligur -durante miles de años cubrió el actual Bajo Guadalquivir y su herencia conforma la zona de marismas que separa Sevilla del Océano Atlántico- para ubicarse en una geografía tan fértil. Constituyeron, así, asentamientos poblacionales que hace más de tres mil años fueron origen de la ciudad hispalense, dando lugar a una rica cultura que despertó la admiración y gestó leyendas posibles e imposibles de una punta a otra del Mediterráneo.
Por Emilio Carrillo
Círculo Sierpes. Red Consciencial de Andalucia
+La dimensión iniciática de la historia de Sevilla: su origen
+Geber el alquimista y el observatorio astronómico previo a la Giralda
+Ibn Arabi, padre del sufismo, sevillano de adopción
+De Alfonso X a Christian Rosenkretizt, fundador de la Orden Rosacruz
+Lorenzo Mercadante de Bretaña en Sevilla
+El movimiento reformista y protestante en la Sevilla del siglo XVI
+Antonio del Corro y el reformismo europeo
+Un viaje de ida y vuelta: un sevillano, arzobispo de Westminster
+El alumbradismo y la Semana Santa hispalense
+Miguel de Mañara: la espiritualidad recuperada
+La masonería llega pronto a Sevilla
+El origen masónico del escudo del Betis
+Espiritualidad, más allá de credos, en la Sevilla de hoy
———————————————————————————————————-
La dimensión iniciática de la historia de Sevilla: su origen
Como se tuvo oportunidad de constatar en el Prólogo de la Guía de Sevilla IV, la ciudad hispalense cuenta con una dimensión iniciática, iluminada y esotérica de su historia sobre la que ha pasado de puntillas la historiografía oficial. Una dimensión que hasta ahora sólo ha sido reconocida y valorada en pequeños círculos de la ciudad y que viene muy de atrás.
Tanto que se pierde en la noche de los tiempos y entre el mito y la realidad de la civilización tartesia y su posible conexión con los descendientes de la Atlántida, que habrían buscado refugio en Iberia tras el hundimiento de la plataforma continental que materialmente la sustentaba. Los tartesios aprovecharon la desecación natural del Lacus Ligustinus o Lago Ligur -durante miles de años cubrió el actual Bajo Guadalquivir y su herencia conforma la zona de marismas que separa Sevilla del Océano Atlántico- para ubicarse en una geografía tan fértil. Constituyeron, así, asentamientos poblacionales que hace más de tres mil años fueron origen de la ciudad hispalense, dando lugar a una rica cultura que despertó la admiración y gestó leyendas posibles e imposibles de una punta a otra del Mediterráneo.
La reiterada dimensión siguió forjándose posteriormente por el influjo sobre la cultura tartesia de egipcios y fenicios, primero, y de los griegos, después. Éstos, en concreto, durante la época final de los tartesios y, especialmente, en el reinado de Argantonio (630a.c.–550a.c.), interactuando no sólo comercialmente, sino también espiritualmente. En estas influencias puede tener su razón de ser la dedicación de la primigenia Sevilla a Isis (nombre griego de la gran diosa egipcia Ast), lo que en lenguaje uri -arcaica lengua mediterránea donde cada población (“vil”) se situaba bajo la advocación de una divinidad- se plasma en el apelativo ”Isis-vil”, esto es, <<Ciudad de Isis>>. De lo cual arrancaría la cadena fonética que, pasando por el Is-pal turdetano, el His-palis romano, el Is-pali visigótico y el Is-bil-iya árabe, desemboca en el topónimo que la urbe luce en el siglo XXI.
Un ascendiente tartesio y helénico que se mantuvo en la prolongada etapa de romanización que Sevilla vivió, especialmente por medio de tradiciones tan notables como los llamados <<misterios eleusinos>>, muy patentes, por ejemplo, en la obra de Marco Aurelio (121-180), el filósofo-emperador cuya familia paterna era oriunda precisamente de la provincia Bética. Estos misterios, de raíces micénicas, se celebraron primero (en torno al año 1500 a.c.) en Eleusis, cerca de Atenas, y se extendieron posteriormente al Imperio Romano. Se consideran los ritos de iniciación más importantes de la antigüedad y se fundamentaban en la unión íntima e indisoluble entre lo divino y el ser humano, convencimiento que después hicieron suyo las vertientes místicas de distintas religiones. Marco Aurelio fue instruido en los misterios eleusinos por su abuelo Vero, que, a su vez, había sido iniciado en ellos en Hispalis antes de afincarse definitivamente en la capital del imperio.
Y Roma también mantuvo en Sevilla la veneración por la diosa Isis, como han puesto recientemente de manifiesto las excavaciones e investigaciones arqueológicas promovidas en el entorno del antiguo teatro de la ciudad romana de Itálica, en Santiponce. Específicamente, las últimas excavaciones acometidas han revelado que el diseño original albergó un espacio religioso dedicado a la citada diosa egipcia de un tamaño mucho mayor del supuesto. Y han puesto al descubierto nuevas estructuras directamente relacionadas con dicho culto en este teatro levantado entre los años 30 y 37 d.c..
Con estos pilares, los visigodos antes y los musulmanes después se encontraron con una ciudad bien abonada para recibir y promover saberes de perfiles iniciáticos. No debe desligarse de este hecho la eclosión cultural y religiosa, aparentemente sorprendente, que la urbe experimentó con San Leandro (534-600) y San Isidoro (560-636), en tiempos donde la desintegración y la decadencia marcaban todo Occidente. Ni la actividad en ella de personajes árabes de enorme talla intelectual y espiritual. Verbigracia, Geber, el alquimista más notable de los siglos VIII y IX, o Ibn Arabí, genuino padre del sufismo, la principal corriente mística del Islam. La importancia de ambos en el discurrir iniciático de la historia de Sevilla bien merece que nos detengamos en ellos.
Geber el alquimista y el observatorio astronómico previo a la Giralda
Durante los más de cinco siglos de adscripción islámica de la ciudad, se construyeron en Sevilla numerosas mezquitas. La primera considerada como mezquita mayor se erigió a comienzos del siglo IX, en tiempos de Abderrahman II (792-852), con una estructura de 11 naves que abarcaban una superficie de 2.000 metros cuadrados. Como lugar para su edificación se escogió lo que históricamente venía siendo el centro neurálgico de la urbe, exactamente el sitio que actualmente ocupa la iglesia de El Salvador.
Tuvieron que pasar más de trescientos años para que esta gran mezquita fuese relegada a un segundo puesto en importancia por la construcción de otra de superior porte, origen de lo que con el devenir de los siglos se convertiría en la Catedral hispalense. Los daños que el terremoto de 1079 provocó en la primera mezquita mayor y, muy especialmente, el crecimiento poblacional de Isbiliya llevaron a tomar la decisión de levantar la nueva gran mezquita, eligiéndose para ello unos terrenos considerados como sagrados desde muchas centurias atrás, pues previamente hubo allí una basílica visigoda, a la que precedió un templo romano y aún antes otro tartesio.
Como minarete y principal hito arquitectónico de la nueva mezquita se erigió la hoy llamada Giralda, símbolo por antonomasia de la Sevilla contemporánea. No hay datos ciertos sobre el inicio de su edificación, aunque se sabe que la obra se dilató en el tiempo y que la torre no estuvo completamente terminada hasta 1198. Y ello gracias a dos circunstancias: el empeño personal de Abu Yacub Yusuf, califa almohade entre 1163 y 1184; y que para financiar su culminación se destinó una quinta parte del botín que los árabes ganaron a los cristianos en la batalla de Alarcos (1195). Su talla inicial fue de 82 metros, aventajando a la Katubia de Marrakech y a la Torre Hassan de Rabat. Y durante siglos fue la torre más alta de Europa y todavía en el presente –con 97 metros de altura debido a añadidos posteriores- lo continúa siendo de la ciudad, a la espera de que la denominada Torre Pelli, si efectivamente es levantada conforme al proyecto inicial, la sobrepase en envergadura.
En cuanto a sus autores, se atribuye a dos arquitectos y un alarife: Ahmed Abeb Baso, a quien se debe el planeamiento de la obra, Abu-Bequer Benzoar, que la dirigió, y Alí de Gomara, que colocó los adornos de ladrillo, respectivamente. No obstante, son numerosas las fuentes que citan a Abou Moussah Diafar al Sofi Geber (según otros su nombre fue Abu Abd Allah Jabir ibn Hayyan al Sufi) como diseñador tanto de la nueva mezquita mayor como de la Giralda. Verbigracia, así lo sostuvo el erudito jesuita Juan de Andrés en el Tomo I de su Historia de la Literatura -Madrid, 1784 (Editorial Verbum; Madrid, 2000)- que, citando a Zúñiga y a Nicolás Antonio, indica que la Giralda fue edificada como observatorio astronómico siguiendo instrucciones de Geber.
¿Quién fue este personaje?. De su vida no hay demasiada información. De hecho, hay dudas de si nació en Sevilla, en alguna población de Siria o Mesopotamia (hay quien alude a la ciudad de Kufa) o en tierras todavía más remotas, afirmando algunas leyendas que fue rey de Persia o India y que llegó a Sevilla atraído por las numerosas referencias que sobre la belleza del Al-Andalus, en general, y de Isbiliya, en particular, circulaban de una punta otra del mundo islámico de la época. En cualquier caso, nativo de Sevilla o venido de lejos, Geber residió en la ciudad buena parte de su vida y fue en ella donde acometió sus principales indagaciones y escribió la mayoría de los 500 textos que se le atribuyen. Una magna obra que hace que se le considere un gran maestro en astrología, astronomía, magia y, muy especialmente, en matemáticas -hay investigadores que lo estiman inventor del álgebra- y alquimia –se le considera, como se señaló antes, el alquimista más notable de los siglos VIII y IX-.
Esta datación de su obra alquímica choca frontalmente con su papel en la construcción de la nueva gran mezquita y la Giralda hispalense, pues marca una diferencia temporal de más de tres siglos. Ello permite suponer que el primero de los dos arquitectos antes citados, Ahmed Abeb Baso, fue el auténtico autor de la edificación, aunque, muy probablemente, tomando como base diseños realizados por Geber con relación al observatorio astronómico sobre el que dejó testimonio Juan de Andrés. Es muy posible que tal observatorio llegara a construirse en el mismo lugar o en sitio muy próximo al que después ocupó la Giralda, si bien no alcanzó la altura y estructura planificadas por el alquimista. De ello se encargaría Ahmed Abeb Baso centurias después, aunque con una finalidad distinta a la prevista por Geber.
Para este gran sabio, la transmutación alquímica es un vasto proceso de mutación interior del ser humano –despertar, toma de consciencia-, por lo que equivale a una operación psíquica y espiritual en el que espíritu, alma y cuerpo interactúan energética y vibracionalmente. Reflexiones que se encuentran en la base de su principal obra, un tratado de alquimia y química, el más antiguo que se conoce, titulado Suma perfección del magisterio: De la suprema perfección ó del magisterio perfecto (Editorial Humanitas; Barcelona, 2001), también llamado la Summa Perfectionis. Junto a este texto, sobresale igualmente su libro Astronomía, que siglos después de su escritura seguía divulgándose en Europa, como demuestra su impresión en Nuremberg en 1534. Y en 2001 la mencionada Editorial Humanitas publicó en castellano otras de sus tres obras principales: De la invención de la verdad o perfección, De la investigación o búsqueda de perfección y Acerca de los hornos.
Además de su significación intrínseca, las aportaciones de Geber sirvieron de fundamento a los trabajos posteriores de muchas figuras de la alquimia, la astronomía y la filosofía. Y, como matemático, contribuyó a que esta ciencia lograra en Sevilla un gran progreso, creándose una escuela de matemáticas que transmitió sus conocimientos al resto de Al-Andalus y Europa.
Ibn Arabi, padre del sufismo, sevillano de adopción
En cuanto a Ibn Arabi, es reconocido como la personalidad más influyente de la historia del misticismo musulmán y, como ya se indicó, padre del sufismo. Tanto se valoran en el mundo árabe sus aportaciones en diversos campos espirituales que se le ha otorgado el sobrenombre de <<Vivificador de la Religión>>. Pues bien, fue en tierras hispalenses donde, en la segunda mitad del siglo XII, recibió su educación y formación, por lo que debe ser considerado uno de los más grandes sevillanos adoptivos de todos los tiempos.
Su nombre completo fue Abu-Bakr Muhammad Ibn´Ali Ibn Muhammad al-Hatimi al-Ta´i al-Andalusi. Nació en Murcia en 1165, de padre murciano y madre berebere. Y arribó a Sevilla en 1173, con sólo siete años de edad, convirtiéndose en adolescente y desarrollando sus estudios juveniles entre Lora del Río, Carmona y Sevilla. Se especializó en gramática, literatura, teología y filosofía de la mano de maestros de la talla de Inb-Bashkuval y Abu-Muhammad, que lo introdujeron en la rica escuela sufí, una tradición filosófica eminentemente práctica y opuesta a todo culto que se basa en la Unidad de cuanto existe y en la interpretación del conjunto de cosas y seres cual reflejo de la eterna e increada realidad del Ser Uno o Gran Padre/Madre. Estas enseñanzas y las de maestros posteriores, Ibn Rushd (Averroes) entre ellos, prepararon a Ibn Arabi para convertirse en lo que fue: una de las figuras fundamentales, si no la principal, de la historia del sufismo, por encima, incluso, de Maimónides o Avicena, y puntal de la cultura universal.
Aún muy joven, Ibn Arabi contrajo matrimonio con una sevillana, Maryan bint Muhammad ibn Abdun, quien favoreció la preferencia de su marido hacia la vía del sufismo. No obstante, este temprano enlace matrimonial no impidió que su ansia de saber le condujera a una vida viajera, recorriendo primero Al-Andalus y luego el Norte de África. Posteriormente, se alejó para siempre de Sevilla y marchó a El Cairo y Jerusalén. Finalmente, en 1203, después de pasar dos años de emociones espirituales en La Meca, decidió continuar viaje a Bagdad, Mosul, Konya (ciudad de la actual Turquía y antigua capital del Sultanado de Rüm) y, por último, Damasco, donde se estableció en 1223.
Supo alternar tanto ajetreo viajero con la elaboración de más de 400 obras. Su creación más importante tiene como título Las Iluminaciones de la Meca o Las Revelaciones de la Meca (“Futuhat al-Makiyya”), un compendio de metafísica musulmana que en más de tres mil páginas abarca la mayoría de las ciencias tradicionales islámicas. Destaca, igualmente, su libro Los Engarces de la Sabiduría (“Fusus al-Hikam”), síntesis de su pensamiento sobre la unidad de las creencias y profetología. Recientemente, en 2008, la editorial Siruela ha publicado otro de sus mejores textos: El esplendor de los frutos del viaje.
Profundizando en el concepto de la Unidad de cuanto Es y Existe, Ibn Arabi no tardó en percatarse de lo que el mundo nos recuerda con insistencia: nada permanece inmutable; todo nace, crece y muere; nada es firme, duradero, fijo; todo está en transformación. Ahora bien, siendo esto así, se preguntó, ¿habrá algo permanente oculto tras las cosas que nos rodean?; ¿no serán éstas meras apariencias externas de alguna realidad substancial e inmutable presente de modo inmanente en las mismas?. Esto le condujo a reflexionar acerca de lo que tanto las religiones como la ciencia –contemporáneamente, la física cuántica y la Teoría de Cuerdas de forma muy especial- han percibido acerca de esa realidad subyacente, dándole, eso sí, concepciones y denominaciones distintas: <<Dios>>, <<Fuerza>>, <<Energía>>, <<Uno>>, <<Todo>>,… Pero los nombres son lo de menos cuando se dirigen al objetivo común de reconocer la existencia de esa presencia inmanente, que para muchas personas es evidente “per se”, por simple intuición. Como escribió Hermes Trismegisto, maestro de los maestros de Ibn Arabi, <<más allá del Cosmos, del Tiempo, del Espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la Realidad Substancial, la Verdad Fundamental>>. Está detrás de cuanto sensibiliza a nuestros sentidos, en cualquiera de sus manifestaciones. ¿De qué está hecha?. Hermes nos responde que de la vibración del Uno o Todo emanada y expandida; Ibn Arabi, que de energía divinal proyectada por Alá; la ciencia moderna, que de energía con un sostén vibratorio. La mística cristiana ha dado un hermoso nombre a todo ello: Amor. En palabras de Ibn Arabi, <<el Universo es la sombra misma de Alá>>.
Ibn Arabí murió víctima de las torturas por oponerse a los excesos de la alta sociedad de Damasco, enriquecida por el dinero fácil del negocio de las caravanas. Se cuenta que subió al monte Qasiyun, a las afueras de la capital siria, y dirigiéndose a la multitud dijo: <<¡Hombres de Damasco!. El dios que adoráis está bajo mis pies>>. Entonces la gente se abalanzó sobre él, lo encarcelaron por blasfemo y sólo la intervención de alfaquíes amigos le salvó de la muerte, pero no de un martirio prolongado que le llevó a la tumba poco después, en 1240. Fue enterrado en el mismo monte Qasiyun y la élite de Damasco le odiaba tanto que destruyó su sepultura.
Sin embargo, Arabí había pronunciado una misteriosa profecía: <<Cuando las letras Sin («s») y Shin («sh») se junten, se descubrirá mi tumba>>. Mucho después, en 1516, cuando el sultán otomano Selim II conquistó Damasco se le recordó esta profecía y la interpretó como que el día que Selim (que empieza por «s») se encuentre en Damasco (en árabe es Shams y comienza por «sh») se encontrará la tumba de Ibn Arabí. Ante esto, el sultán organizó una expedición que buscó y, finalmente, halló el enterramiento. Y excavando en él, se encontró un tesoro de monedas de oro que reveló lo que Arabí quiso decir en vida cuando sentenció que <<el dios que adoráis está bajo mis pies>>. Selim II destinó el tesoro a pagar la construcción de un santuario y una mezquita en el lugar de la tumba. Ambas pueden visitarse hoy en el enclave de Salihiyya, en la moderna Damasco, y es lugar de santa peregrinación para el mundo musulmán.
De Alfonso X a Christian Rosenkretizt, fundador de la Orden Rosacruz
Cuando los castellano-leoneses tomaron Sevilla en 1248 desconocían, probablemente, el potente linaje iniciático e iluminado que atesoraba la urbe, recorría sus calles e impregnaba a sus gentes. Fernando III casi no tuvo oportunidad de detectarlo, tanto porque expulsó a los anteriores moradores musulmanes como porque murió sólo tres años y medio después de la conquista de la ciudad. Sin embargo, su hijo Alfonso X (1221-1284) si lo percibió con claridad y lo pudo disfrutar, permitiendo el retorno de aquellos que su padre había exiliado, estableciendo su residencia en Sevilla tras acceder al trono en 1252 y viviendo en ella durante los 32 años que duró su reinado. Del amor del Rey Sabio a Sevilla habla aún hoy el célebre <<NO8DO>>, que se ha convertido en distintivo indiscutible de la urbe, aunque su significado real no sea el que refleja la conocida leyenda del <<no-madeja-do>>, sino su condición de genial símbolo de unión de voluntades y esfuerzos en torno al deseo de Alfonso de convertirse en emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, el llamado <<fecho del Imperio>> que marcó su reinado, como ha demostrado un coautor de este libro, Emilio Carrillo, en El NO8DO de Sevilla: significado y origen (RD Editores, 2004).
Bajo este influjo, Alfonso X creó en la ciudad hispalense la Escuela de Latín y Árabe y la Escuela de Gramática. Éstas, configuradas como Estudios Generales (antiguas Universidades), aglutinaron a una pléyade de eruditos cristianos, musulmanes y judíos que no sólo trabajaron en lengua y gramática, como la denominación de las Escuelas puede llevar erróneamente a interpretar, sino en campos tan diversos como matemáticas, física, astronomía y medicina. En su labor halló Alfonso un magnífico apoyo para sus múltiples indagaciones e investigaciones, que no dudó en extender a esferas como la astrología, la simbología y el esoterismo.
Y el monarca otorgó un notable peso a la Orden del Temple, que había llegado a Sevilla acompañando a su progenitor. Los templarios se constituyeron en la ciudad como Priorato y con el objetivo principal de mantenerse en conexión con el soberano, lo que hizo que la élite del Temple en Castilla y León se asentará en Sevilla. Tras su disolución oficial en 1312, el Temple mantuvo su vitalidad en la ciudad de manera discreta. Entre otras cosas, mediante la creación en los siglos XIV y XV de cofradías y fraternidades diversas que, dada la similitud de su simbología, bien pueden estar en el origen de hermandades que hoy subsisten y procesionan en Semana Santa. Y todavía en el presente, distintos colectivos con sede en Sevilla se declaran descendientes espirituales de los templarios. Valgan tres botones de muestra: la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, que colabora en la restauración de conventos, verbigracia el de Santa Inés, la formación humanística, como en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Écija, y en programas de cooperación al desarrollo; la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Jerusalén, ligada a la Parroquia de San Bernardo; y la Orden del Temple, con casa-madre en Olivares.
En paralelo a los templarios, se desenvolvieron en Sevilla comunidades de beguinas. Fueron éstas mujeres cristianas, contemplativas y activas, ajenas a la jerarquía eclesiástica, que se extendieron por Europa desde el siglo XI, careciendo de regla común y una orden general. Consagraban su vida a la defensa de los necesitados y a una brillante creación intelectual que ahora comienza a ser reconocida. Sus obras místicas –descollan las de Hildegarda de Bingen, Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo, Hadewijch de Amberes y Margarita de Porete- recuerdan enormemente a las de Teresa de Jesús, aunque la anteceden varias centurias. Vivían libres del poder patriarcal, pues dejaban sus hogares sin estar casadas, podían abandonar la comunidad o beguinato en cualquier momento y, para mantenerse, fabricaban productos artesanales, impartían docencia o labraban el campo. En Sevilla pudieron localizarse en el Convento de San Agustín. Así, Alonso Morgado, en su Historia de Sevilla, señala que lo primero que hubo en él fue una casa en forma de Monasterio con el título de “Santi Spiritu”. Lo constituían mujeres religiosas, sin que se acabe de entender si hacían profesión como monjas. No obstante, guardaban el mismo recogimiento, siendo su principal ejercicio el enseñar a leer y escribir, además de trabajar la tierra.
Por tanto, todo hace indicar que el linaje iniciático que Sevilla lucía antes de la conquista por los cristianos, fue no sólo mantenido, sino impulsado por éstos, teniendo sus principales referentes en las Escuelas alfonsinas, la herencia templaria y la ascendencia de la mística femenina. Un testigo docto e iluminado que el 8 de julio de 1401 cogieron en sus manos los que decidieron levantar la <<Montaña Hueca>>, la monumental Catedral de Sevilla: <<hagamos un templo tan hermoso y tan grandioso que los que lo vieren labrado nos tengan por locos>>, cuenta la tradición oral que se propusieron. Y el acta capitular de aquel día recoge que la nueva obra debía ser <<una tal y tan buena, que no haya otra su igual>>. Los trabajos comenzaron en 1402 y se prolongaron hasta la consagración del templo en 1506, aunque todavía quedaban algunas obras por terminar. El resultado: la catedral gótica más grande del mundo.
Sobre la espectacular carga esotérica de tan prodigiosa edificación se ha ocupado Juan Sánchez Gallego, en su magnífica Guía esotérica de la Catedral de Sevilla (Editorial Castillejo, 1997; y Marsay Ediciones, 2001); y los coautores de este mismo texto, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, en la Guía Secreta de Sevilla II. De hecho, los constructores del recinto catedralicio recogieron las claves esotéricas acumuladas en los templos góticos que se habían erigido previamente, procurando ensalzar sus contenidos aún más. Manifestación de lo cual, fue, por ejemplo, el gigantesco cimborrio, auténtica aguja de piedra, que colmataba el eje central del templo, respondiendo a la idea esotérica de contar con una gran antena que comunicara y permitiera la interacción entre el interior de la edificación y las energías cósmicas. Desgraciadamente, tan osado y ambicioso fue el proyecto, que el peso excesivo de la estructura ocasionó el falló de uno de los enormes pilares y el consiguiente derrumbe, que el 28 de diciembre de 1511 afectó a la bóveda central que cubría el crucero. Tras un análisis arquitectónico pormenorizado, dirigido a continuar en lo posible con el proyecto inicial, Juan Gil de Hontañón diseñó una nueva cúpula que se completó en 1519. Pero tampoco pudo ser, aunque en este caso aguantó más años, y el 1 de agosto de 1888 el cimborrio se volvió a desplomar. Su reconstrucción fue encomendada al arquitecto Joaquín Fernández, que intento mantener el diseño previo y lo levantó con la forma que puede contemplarse en la actualidad.
Precisamente recién empezadas las obras, arribó a la ciudad una figura altamente peculiar: el alemán Christian Rosenkretizt (1378-1484) -bien pudo haber sido no un individuo, sino un grupo reducido de personas que camuflaron sus trabajos bajo dicho nombre-. Con 15 años, viajó a Damasco, Egipto y Tierra Santa para estudiar las artes ocultas, constituyendo la Orden Rosacruz tras su retorno a Alemania en 1407. Según distintos investigadores, en su itinerario de regreso, Rosenkretizt pasó de Fez (Marruecos) a Sevilla, sorprendiéndole la intensa actividad esotérica de la urbe. Esto le llevó a contactar con distintos núcleos iniciáticos hispalenses entre los que dejó la semilla de la Orden de los Illuminati, que cuando la capital andaluza se transformó en Puerto de Indias y capital económica europea se difundió por todo el continente, especialmente Francia, hasta dar lugar en el siglo XVII a la sociedad secreta de los Illuminati, que hoy continúa activa, aunque sus objetivos han degenerado tremendamente.
Y para apoyar la obra de construcción de la Catedral y su ornamentación interior y exterior se convocaron a iniciados tan destacados como Lorenzo Mercadante de Bretaña, que mantuvieron en alza la actividad iluminada en la ciudad durante la centuria larga que duró la edificación.
Lorenzo Mercadante de Bretaña en Sevilla
El 25 de noviembre de 1453 fallecía en Sevilla el cardenal Juan de Cervantes Bocanegra, persona de vasta cultura y uno de los principales impulsores de la construcción de la Catedral hispalense. Hombre previsor, había dispuesto su sepultura en una de las capillas del recinto catedralicio, la de San Hermenegildo, encargando el sepulcro a un escultor extranjero que el propio Cervantes trajo a la ciudad pocos antes de su muerte. El artista no dudó en firmar la obra, dejando constancia de su origen geográfico: <<Lorenzo Mercadante de Bretaña entalló este bulto>>. La figura del prelado revestido de pontifical, cuyo retrato fue obtenido posiblemente del natural o por medio de mascarilla cadavérica, revela pormenores de gran pericia técnica y el alabastro está labrado, como si de material blando se tratara, con detalles primorosos. Igualmente, el sepulcro denota conocimientos esotéricos de gran nivel, que en la obra referida de Juan Sánchez Gallego se examinan con detalle.
¿Quién era este Mercadante, al que el cardenal Cervantes hizo un encargo tan especial?. Curiosamente, no existen prácticamente datos acerca de su biografía. Escultor e imaginero de gran versatilidad -laboró magistralmente el alabastro, la terracota y la madera-, se formó probablemente en los ambientes artísticos de Flandes empeñados en impregnar de realismo naturalista las composiciones escultóricas. Igualmente, por el dibujo, modelado, composición y estética de sus realizaciones, pudo estar relacionado con el núcleo borgoñón liderado por Claus Sluter, introduciendo en el arte hispalense las características del movimiento eyckiano (por los hermanos Van Eyck), de indudable modernidad. De hecho, el estilo de Mercadante influyó decisivamente en la escultura sevillana de fines del gótico y representa la transición al Renacimiento. Y aunque no fue el único artista extranjero asentado en la Sevilla de aquellos años, fue el gran responsable de la introducción de las nuevas corrientes que ya triunfaban en otras partes de Europa, creando además una escuela escultórica que continuaría la senda por él iniciada.
Junto a su calidad técnica, en las obras de Lorenzo Mercadante brillan con fuerza la simbología y el lenguaje de los signos propios de los movimientos esotéricos de la época. El sepulcro del cardenal Cervantes es, como se ha indicado, una espectacular manifestación al respecto, una magna muestra de los conocimientos iniciáticos del escultor y, muy posiblemente, del esculpido. Conocimientos que Mercadante pudo adquirir en su Bretaña natal, enclave céltico por excelencia donde operaban diferentes escuelas ligadas a las tradiciones iluminadas de Merlín, Arturo y sus caballeros. Y que perfeccionó en el largo peregrinar que lo trajo a Sevilla pasando por Santiago de Compostela, donde llegó siguiendo desde el sur de Francia el Camino de Santiago. Desde la ciudad gallega hasta la hispalense hizo otra vez el Camino, ahora a la inversa y en la versión de la Ruta de la Plata, dejando testimonio de su quehacer en distintos puntos del recorrido, como las Vírgenes con Niño que se exponen en el Museo de Cáceres y en el Convento de Santa Clara de Fregenal de la Sierra (Badajoz) y la estatua yaciente de Pero Vázquez, en la iglesia que se levanta junto al castillo de Aracena.
Ya en Sevilla, Mercadante trabajó en la Catedral entre 1453 y 1467. En los últimos cuatro años, ayudado por colaboradores como Pedro Millán, se ocupó de la decoración de las portadas del Nacimiento (puede observarse la representación de la Alquimia en la inaudita figura de una mujer junto al Portal con sonrisa altisonante y socarrona) y del Bautismo, empleando barro cocido y alabastro y consiguiendo gran naturalidad y un suave modelado. Para estas dos puertas elaboró un total de doce estatuas de bulto redondo. En el primer caso, se trata de los cuatro evangelistas, San Laureano y San Hermenegildo; en el segundo, los tres santos hermanos y obispos Isidoro, Leandro y Fulgencio y las tres santas Justa, Rufina y Florentina. Antes, ya había realizado en el edificio catedralicio trabajos en el cimborrio y las tallas de Santiago el Menor, la Virgen de los Remedios, la Virgen de la Cinta y, por supuesto, la que fue su siguiente obra tras el sepulcro de Cervantes: el grupo de la Virgen del Madroño, terminado en 1454.
Aquí se vuelven a observar los contenidos esotéricos de su quehacer artístico. Así, la Virgen, con semejanzas a la Sacerdotisa del arcano II del Tarot, tiene el pecho izquierdo al aire y lo sujeta con su mano derecha en actitud, cual Isis egipcia, de derramar la Leche de la Sabiduría sobre el Niño o neófito, que sostiene en la izquierda. Éste, por su parte, mira al espectador y señala la rodilla izquierda con su misma mano, haciendo con la derecha el <<signo de la liebre>> (animal desconfiado por naturaleza y que, para esconderse, se entierra), utilizado iniciáticamente para advertir la existencia de algún secreto que se puede descubrir siguiendo el mismo camino que el del ocultamiento. Por fin, un ángel arrodillado le ofrece un cesto de madroños y señala entre sus ropas la letra hebrea Geth, de valor numeral 8, que es la firma secreta de Mercadante y que enlaza con el protagonismo que dicho dígito ostenta en todo el recinto catedralicio.
Es de lamentar que, por falta o desconocimiento de la documentación, no se tenga certeza absoluta de la realización por Mercadante de otras obras que tradicionalmente se le asignan, pero alguna vez surge la sorpresa. Recientemente se descubrió en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) una escultura de San Miguel en barro cocido cuya factura y calidad han hecho estimar a los especialistas que fue realizada por Mercadante. No obstante, además de las ya citadas, se le atribuyen las siguientes: San Simón en la parroquia de San Andrés (Sevilla); San Miguel Arcángel en el Museo de Arte de Cataluña (Barcelona); Vírgenes en el Museo de Bellas Artes y en el Convento Madre de Dios de la ciudad hispalense, en Bollullos de la Mitación (Sevilla) y el Monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce (Sevilla), en la Ermita de la Fuensanta (Córdoba) y en el Convento de la Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz). Esta última talla, conocida como la Virgen del Pajarito, debido al pelícano que el pequeño Jesús sostiene en sus manos, destaca también por su simbología esotérica.
El movimiento reformista y protestante en la Sevilla del siglo XVI
No es de extrañar que en un lugar espiritualmente tan bien abonado diera fruto, décadas después de la terminación definitiva de las obras de la Catedral, la semilla del movimiento reformista cristiano encabezado por Martín Lutero (1483-1546), en lo que jugó un papel estelar la comunidad de eremitas jerónimos del Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce), donde había trabajado precisamente Mercadante de Bretaña.
A las afueras de Sevilla, en el vecino municipio de Santiponce, levanta su estampa tan espléndido Monasterio, en el que se yuxtaponen el gótico, con claras reminiscencias, ni más ni menos, que del Languedoc, y el mudéjar, con influencias de la tradición almohade. Su espacio físico, con doble iglesia adosada, supera los 30.000 m2 y cuenta en su interior con valiosas obras artísticas, sobresaliendo el Retablo Mayor tallado por Martínez Montañés hacia 1613, con su célebre San Jerónimo en el centro.
El monasterio debe su edificación a dos ilustres y singulares personajes de la historia hispalense: doña María Alonso Coronel y Alonso Pérez de Guzmán (Guzmán El Bueno), que impulsaron su construcción en el año 1301 en un sitio cercano a las ruinas romanas de Itálica, donde, según la tradición, había sido enterrado San Isidoro de Sevilla. Se le asignaron, además, numerosas propiedades que incluían la población de Santiponce, asentada originariamente a orillas del Guadalquivir hasta que fue destruida por una riada en el año 1603, lo que provocó su traslado a zonas más altas, dando lugar al municipio actual.
Tras su fundación, el recinto conventual estuvo primero bajo la administración del Cister, que marcó la decoración interior con su austeridad característica. Después, a partir de 1432, lo ocuparon los ermitaños jerónimos de Fray Lope de Olmedo, que acometieron una profunda remodelación del edificio y lo ornamentaron con una serie de pinturas murales que forman en la actualidad uno de los conjuntos españoles más notables en su género. Finalmente, tras un decreto de Felipe II que obligó a los ermitaños a fusionarse con la Orden de San Jerónimo, ésta se hizo cargo del monasterio hasta la exclaustración de 1835, convirtiéndose entonces una parte en cárcel y vendiéndose otra a particulares. En 1872 fue declarado Monumento Nacional; y hoy es Bien de Interés Cultural. Puesto a uso público, recientemente ha sido objeto de importantes obras de restauración integral de sus edificios, pinturas murales y bienes muebles.
Precisamente, las razones que llevaron a Felipe II a decretar la citada fusión entre los ermitaños y la Orden jerónima hunden sus raíces en uno de los episodios más sobresalientes del devenir tanto del Monasterio de San Isidoro del Campo como de la propia ciudad de Sevilla, aunque paradójicamente se le preste escasa atención en los textos dedicados a la historia de ambos. Concretamente, a mediados del siglo XVI, se configuró en el monasterio un influyente núcleo de teólogos protestantes ligado a un potente foco reformista extendido por Sevilla.
El protestantismo brotó en la ciudad hispalense de manera secreta, para evitar a la Inquisición, en torno al año 1540. Su principal promotor fue el doctor Egidio, teólogo que había estudiado, todavía con el nombre de Juan Gil, en Alcalá de Henares y que hacia 1537 obtuvo una canonjía en la Catedral de Sevilla. Aquí tomó contacto con otros dos clérigos que predicaban en la misma: Constantino Ponce de la Fuente y el doctor Vargas. Sus oratorias se expresaban en términos semejantes a los de Lutero, aunque, desde luego, sin citarlo, adquiriendo fama entre los feligreses. Quizá por esto merecieron el reconocimiento del emperador Carlos V, que designó a Ponce de la Fuente capellán regio y ofreció a Egidio el obispado de Tortosa. Pero mientras el primero asumió la responsabilidad y acompañó al emperador en el viaje europeo que organizó en 1549, el segundo no pudo hacerlo, pues fue acusado por la Inquisición poco antes de tomar posesión en el obispado. Sin embargo, la detención de Egidio no supuso la desaparición del movimiento reformista ramificado en Sevilla, que continuó muy activo y sin ser detectado por los inquisidores hasta octubre de 1557, tras el encarcelamiento de Julián Hernández.
Era éste un discípulo de Egidio que había huido a Ginebra tras la detención de su maestro y que participaba en el contrabando de libros prohibidos que llegaban a España procedentes de Francfort y Amberes. Pero en 1557 decidió viajar a Sevilla y trasportar personalmente varios ejemplares de la edición del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda y la traducción por éste de la obra Imagen del Anticristo. Logró burlar los controles que la Inquisición establecía en las puertas amuralladas de la ciudad y entregó los textos a sus destinatarios, pero con la mala fortuna de que confundió a dos eclesiásticos con el mismo nombre, haciendo el depósito a quien no debía. El interfecto denunció enseguida a Hernández, quien a pesar de huir rápidamente fue apresado por los oficiales de la Inquisición en la Sierra de Córdoba. El 7 de octubre de 1557, Julián Hernández entró en las cárceles secretas del Santo Oficio del sevillano Castillo de San Jorge y su interrogatorio y las pesquisas posteriores permitieron a los inquisidores averiguar el lugar de reunión de los reformistas, la casa de Isabel de Baena, y destapar su importancia tanto cuantitativa como cualitativa.
De lo primero, da fe el hecho de que en los siguientes días fueron detenidas en Sevilla y otras poblaciones andaluzas y extremeñas más de 180 personas, elevándose finalmente a 800 los procesados. En cuanto a su cualificación, entre ellos había personajes tan prestigiosos como Juan Ponce de León, hijo del Conde de Bailén; Cristóbal de Losada, uno de los médicos más famosos de su tiempo; Fernando de San Juan, rector del Colegio de la Doctrina; el popular predicador Juan González; o damas tan insignes como María Bohórquez, docta en humanidades.
También la mayoría de los monjes de San Isidoro del Campo, casi un centenar en total, formaban parte del movimiento reformista, sobresaliendo Cipriano de Valera, García Arias (llamado el Maestro Blanco), Arellano, Casiodoro de Reina –traductor por primera vez de la Biblia al castellano, la celebre Biblia del Oso– y, desde luego, Antonio del Corro. Estos dos últimos monjes son los que se esconden detrás del nombre Reginaldus Gonsalvius Montanus, teórico autor en 1567 de la obra Sanctae Inquisitionis Hispaniae Artes (la Editorial MAD efectuó en 2008 una excelente reedición dentro de su colección dedicada a las obras de los reformadores españoles del siglo XVI), una de las principales fuentes que nos permiten conocer hoy la indudable significación del aquel círculo protestante sevillano.
Antonio del Corro y el reformismo europeo
Antonio del Corro, nacido en Sevilla en 1527, fue de los pocos que logró escapar al cerco de la Inquisición, en una huída en la que le acompañaron otros diez frailes –entre ellos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera- y que, pasando por Génova, le llevó a Ginebra en el año 1557 y poco después a Lausanne, en cuya academia completó sus estudios. En tierras suizas se convirtió al calvinismo y su sostenimiento fue sufragado por el gobierno de Berna. Nunca más retornaría a su ciudad natal, aunque viajó por media Europa, teniendo como protectores a notables figuras de la época y caracterizándose siempre por una actitud tolerante y humanista que le llevó a querer leer y comprender a todos los herejes y adversarios. En 1562 fue quemado en efigie por los inquisidores sevillanos; y en 1570 tuvo el honor de ser incluido como autor de primera clase en el Index librorum prohibitorum, es decir, el catálogo de los libros más perseguidos por la Inquisición.
En 1559, recomendado por Calvino, se trasladó desde Suiza a Navarra, donde contó con el apoyo de la reina Juana de Albert y dio clases al futuro rey de Francia Enrique IV. Posteriormente pasó al servicio de Renata de Ferrara, en Montargis, que por entonces era probablemente el mayor centro de <<irenismo>> (actitud conciliadora entre los cristianos de confesiones diferentes para estudiar los problemas que los separan) y fue predicador, también algún tiempo rector de escuela, en varios puntos del país galo. En 1566 viajó a Amberes, donde contactó con una influyente comunidad de españoles <<marranos o forzados>> (judíos conversos al cristianismo) que se habían decantado por el calvinismo. Allí aparecieron sus dos primeras obras impresas, Carta a los pastores luteranos de la Iglesia flamenca de Amberes y Carta al rey Felipe II, auténticas obras maestras escritas en francés y fechadas en 1567 en las que aboga por la concordia y la tolerancia. En este mismo año se instaló en Inglaterra en lo que ya sería su hogar definitivo.
En tierras anglosajonas fue protegido del conde Leicester y en 1581 obtuvo reconocimiento eclesiástico por parte de la iglesia anglicana, en la que profesó tras su paso por el calvinismo. El propio obispo de Londres, como Superintendente de las congregaciones de evangélicos extranjeros en aquella ciudad, examinó a Corro y por escrito le declaró ortodoxo. En 1579 fue publicada, con licencia del obispado londinense, su Paráfrasis latina del Eclesiastés, que alcanzó varias ediciones. En el mismo año fue designado preceptor de religión en tres institutos universitarios de Oxford. Ya en 1582 recibió una prebenda perteneciente a la Iglesia de San Pablo de Londres y hasta 1585 fue censor teológico del prestigioso Christ Church College de Oxford. En este año se editaron sus Reglas gramaticales para aprender la lengua española y francesa por la imprenta de dicho College universitario.
Corro fue un firme defensor de la libertad religiosa y tuvo puntos de encuentro con el humanismo cristiano de Erasmo de Rótterdam (1466/69-1536), pero, siguiendo los pasos de Martín Lutero, fue mucho más lejos que Erasmo en su crítica a la religión romana y se alineó rotundamente con el reformismo calvinista. Para él, la religión vaticana se centra en las apariencias y ceremonias y prioriza el rito exterior sobre la transformación interior, por lo que favorece las actitudes hipócritas. Como ministro de la Reforma, otorgó especial relevancia a dos cuestiones teológicas fundamentales: el sacramento de la Eucaristía, tema que dividía a los protestantes entre sí; y la denominada <<justificación por la fe>>.
Ésta marcaba la principal diferencia con los católicos romanos, partidarios de la <<justificación por las obras>>. A este respecto, sostiene Corro que la salvación se alcanza por la gracia de la fe, con independencia de las obras, cuya bondad vendrá dada si se tiene fe, no siendo preciso hacer méritos para ganar el favor de Dios. A ello une la consideración de que el libre albedrío sólo se disfruta cuando se alcanza la fe, pues antes la persona está a merced de los apegos y anhelos materiales que condicionan, cuando no impiden, su libertad de elección.
En su exilio, Antonio del Corro redactó una intensa y prolija obra intelectual y espiritual que alcanzó un notable reconocimiento y repercusión en la Europa de su época y cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, por sus convicciones religiosas, durante siglos ha estado vedada su publicación en España. Para colmo, en los 20 tomos de la magna colección Reformistas Antiguos Españoles, promovida por Luís Usoz y Río entre 1847 y 1865, sólo aparece un escrito de Antonio del Corro: Carta a Casiodoro de Reina (Tomo XVIII). Es verdad que Usoz tenía intención de añadir a su colección otros textos del clérigo sevillano, pero murió antes de hacerlo. Más tarde, en 1902, Revista Cristiana publicó su ya citada Carta a Felipe II.
De este modo, hasta tiempos muy recientes sólo esas dos Cartas habían sido editadas en español. Tamaña injusticia ha sido paliada por Ediciones MAD, que, precisamente en Sevilla y a finales de 2006, ha publicado un libro dedicado a Corro dentro de la colección antes citada centrada en la obra de los reformadores españoles del siglo XVI. El texto incluye un ensayo sobre el autor y parte de sus escritos, concretamente las dos Cartas que se acaban de citar, la también ya mencionada Carta a los pastores luteranos de Amberes y la Exposición de la Obra de Dios.
Antonio del Corro falleció en Londres el 30 de marzo de 1591, a los 64 años de edad. Le sobrevivió su mujer, con la que había estado casado tres décadas, y su hija. Fue sepultado en Saint Andrew’s by the Wardrobe. En este templo pueden ser visitados hoy los restos de este sevillano cuya obra espiritual tuvo y sigue teniendo prestigio internacional.
Un viaje de ida y vuelta: un sevillano, arzobispo de Westminster
Y aunque sea dando un salto en el tiempo, si un sevillano, Antonio del Corro, ocupó en la segunda mitad del siglo XVI altas responsabilidades en la Iglesia anglicana británica, otro hijo de la ciudad, Nicolás Wiseman, llegó a ser, en el ecuador del XIX, nada menos que Arzobispo de Westminster y restaurador de la fe católica en la Inglaterra victoriana. Sin embargo, a pesar de lo destacado del personaje y de su fascinante biografía, los textos dedicados a la historia de Sevilla prácticamente ignoran, al igual que ocurre con Corro, la figura de Wiseman, aunque una placa situada en el número 5 de la calle Fabiola, entre Mateos Gago y Santa María la Blanca, recuerda la casa exacta en la que nació el 2 de agosto de 1802.
Este inmueble fue de la Marquesa de los Ríos y pertenece ahora a los Marqueses del Pedroso de Lara, siendo sede de la Fundación José Manuel Lara. Precisamente esta Fundación se ha preocupado recientemente de rescatar la memoria de Wiseman editando su primera biografía en español. La obra tiene como título La Sevilla de Nicolás Wiseman y se debe a la pluma y al trabajo de investigación de Antonio Garnica, catedrático emérito de filología inglesa de la Universidad de Sevilla.
De orígenes irlandeses, Wiseman recibió la mayor parte de su formación en el extranjero, fundamentalmente en Roma. Y su nombramiento como arzobispo y cardenal de la londinense diócesis de Westminster se produjo en 1850. Antes que él, el último cardenal católico de Inglaterra había sido Pole, en 1558, en época de María Tudor. Durante los tres siglos que mediaron entre ambos, la comunidad católica del Reino Unido estuvo constituida casi exclusivamente por la Iglesia de Irlanda, en tanto que los católicos ingleses no pasaban de ser una minoría sin gran vitalidad que profesaba su credo casi en la clandestinidad y en torno a los castillos de algunos señores, que mantenían a un capellán más por fidelidad a la tradición que por convicción religiosa. En este contexto, Wiseman logró que la reina Victoria reconociera que tenía súbditos católicos tan fieles como los anglicanos.
Como señala Roger Aubert en Nueva historia de la Iglesia. Primera Parte (Ediciones Cristiandad), jugó a su favor tanto las conversiones provocada por el denominado Movimiento de Oxford, caracterizado por una visión más pragmática sobre el ejercicio de la fe y la acción de la Iglesia romana, como la llegada a Inglaterra de un notable flujo de católicos irlandeses que abandonaban su isla natal como consecuencia de la tremenda hambruna que la sacudió entre 1845 y 1847, primero, y de la búsqueda de empleo en los nuevos centros industriales ingleses, después. Estos fenómenos obligaron a reorganizar la administración eclesiástica del catolicismo británico, que se había reducido a los esquemas propios de un país de misión. Así, el 29 de septiembre de 1850, el papa Pío IX hizo pública la decisión de reemplazar los ochos vicariatos apostólicos hasta entonces existentes por 12 obispos sufragáneos y un arzobispo establecido en Westminster, cargo que recayó en Nicolás Wiseman, quien al día siguiente fue nombrado, igualmente, cardenal.
Wiseman no tardó en hacerse notar en sus nuevas responsabilidades y el 7 de octubre redactó una entusiasta carta pastoral en la que manifestaba su desbordante alegría al ver que la <<Iglesia católica encontraba de nuevo su órbita en un firmamento religioso del que había desaparecido desde hacía tiempo>>. Esto provocó la cólera de los anglicanos, que lo entendieron como una agresión papal. Ante ello, Wiseman reaccionó rápidamente redactando el llamado Llamamiento al pueblo inglés, que tranquilizó las aguas y abrió un nuevo escenario histórico para el catolicismo en Inglaterra. De aquellos primeros tiempos de su arzobispado procede su expresión <<segunda primavera>>, pronunciada en 1852, que marcó una nueva etapa del catolicismo británico, aunque los resultados nunca se aproximaron a las expectativas generadas.
En los años siguientes, Nicolás Wiseman impulsó un proceso de consolidación y renovación de las estructuras y normas eclesiásticas a través de diversos Concilios de la provincia eclesiástica de Westminster, en 1852, 1853 y 1859, aunque un Código que regulará cuestiones como el estatuto de las parroquias no fue promulgado hasta bastante después, en 1918. Poco a poco, una organización coherente sustituyó a los capellanes de castillo y se multiplicó rápidamente el número de las comunidades religiosas, tanto masculinas como femeninas. Todo lo cual, además, originó problemas entre los católicos conversos y de vieja cepa, lo que se evidenció particularmente en el momento de la sucesión de Wiseman en 1865, eligiéndose finalmente a un converso del anglicanismo, Henry Edgard Manning.
En la biografía de Nicolás Wiseman sobresale, igualmente, la publicación de su novela Fabiola. La iglesia de las catacumbas (Editorial Ramón Sopena; Madrid, 1949), que dio mucho que hablar y en cuyo recuerdo luce el nombre de la referida calle sevillana en la que Wiseman nació. La obra exalta la fe de los primeros mártires de la Iglesia y fue durante décadas libro de referencia de numerosos jóvenes católicos. Causó notable impacto negativo, porque en aquel tiempo escribir novela estaba mal visto, en especial para los clérigos. Pero al constatarse que era una obra piadosa, la polémica se diluyó y, al cabo de unos años, se constituyó en la novela inaugural de temática y época cristiana, a la que seguirían Quo vadis?, Ben-Hur o Los últimos días de Pompeya, llevadas al cine, al igual que Fabiola, con posterioridad.
El amor por su ciudad llevó a Wiseman a regresar a Sevilla entre 1844 y 1845 y fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad hispalense, a cuya biblioteca, que denominó la <<biblioteca de mi patria>>, donó primeras ediciones dedicadas de los libros que había publicado hasta ese momento. El Cardenal Wiseman murió el 15 de febrero de 1865, a los 62 años de edad. Sus restos mortales reposan en la Catedral de Westminster, no demasiado lejos de Saint Andrew’s by the Wardrobe, donde guardan sepultura los de Antonio del Corro.
El alumbradismo y la Semana Santa hispalense
Tras este salto entre los siglos XVI y XIX, se vuelve al primero de ellos, pues nada más sofocarse el movimiento reformista o protestante, prendió en Sevilla el denominado <<alumbradismo>>, un fenómeno inicialmente castellano que en torno a 1575 se expandió a otros puntos de la península, destacando Valencia y Sevilla.
Efectivamente, el origen del alumbradismo estuvo en Castilla y hacia 1519 se extendía de Valladolid a Toledo. Pero en torno a 1575, una segunda ola de <<alumbrados>> posibilitó su implantación en otros lugares de España, destacando la capital hispalense. Aquí el alumbradismo adquirió especial fuerza a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, aglutinando diversas corrientes iniciáticas presentes históricamente en la urbe. Sus impactos fueron múltiples e intensos, ocasionando la reacción de la Iglesia y de la Inquisición a través, entre otras cosas, de la reconfiguración de la Semana Santa sevillana a la manera y con los protocolos y usos que han llegado hasta hoy.
Sobre la génesis del alumbradismo, Augusta F. Foley, en El alumbrismo y sus posibles orígenes (Centro Virtual Cervantes; Actas VIII, 1983), subraya tres fuentes heréticas principales, coincidentes en dar mucha importancia al apostolado laico: los llamados <<espíritus libres>>, que se consideraban independientes de cualquier organización, carecían de estructura y reglas y defendían la comunicación directa con Dios sin necesidad de los Sacramentos; los begardos y beguinas, a las que páginas atrás se hizo mención; y el teólogo inglés John Wycliffe y sus seguidores (lolardos), que no creían en la Eucaristía, rechazaban los sacramentos de penitencia, matrimonio y sacerdocio y postulaban la Biblia como autoridad suprema.
En cuanto al arranque del alumbradismo como tal, se debe a Isabel de la Cruz. Sobre su biografía sólo se conoce con exactitud las fechas de su proceso inquisitorial: 1524 a 1529. Sentía desde niña una unión especial con Dios y de joven abandonó el hogar paterno para tener paz y libertad y dedicarse a la meditación, adhiriéndose posteriormente a los Terciarios Franciscanos (el grupo seglar de la Orden). Aunque se ignora si cursó estudios, leía extensamente y sus interpretaciones de la Sagrada Escritura evidencian inteligencia y formación teológica. Las acusaciones que se le formularon muestran que estaba escribiendo un libro sobre <<nuevas doctrinas que había de fazer o hazía en 1519>>, si bien el texto no se ha conservado -Isabel dejó dicho <<que no se avía de ver hasta que ella fuese muerta>>-.
Para Isabel y sus discípulos resultaba esencial la práctica interior de la espiritualidad, que no ha de ser <<Cristocéntrica>>, sino estar dirigida a Dios en la primera persona de la Trinidad. Para ello no se necesitan intermediarios y sí la renuncia voluntaria al libre albedrío (<<dejamiento>>) para que el amor divino invada el alma, siendo su presencia mucho más real que en los Sacramentos. Además, considerando que la esencia de Dios es Amor, no aceptaban el infierno ni la excomunión. Y se oponían a la oración vocal, a los actos y ritos religiosos externos –los tildaban de <<ataduras>>- y a las estatuas e imágenes, prefiriendo a los vivos en vez de réplicas inánimes.
Estos planteamientos, sobre todo el rechazo a los ritos y a la imaginería, chocaron frontalmente con los deseos de la jerarquía eclesiástica hispalense y con los fundamentos de la Contrarreforma y el Concilio de Trento (1545-1563). En éste, además de fijarse el dogma católico frente a las herejías protestantes, se impuso una visión del mundo absolutamente pesimista ante la omnipotencia del pecado, se encumbró como nunca la figura del sacerdote –consolidado cual forzoso intermediario ante lo divino, amén de confesor, juez, maestro y hasta médico- y, muy singularmente, se culpabilizó al sexo y se enalteció el ritual y la pompa religiosa como vía de salvación. En este marco, Trento penalizó las relaciones prematrimoniales, dio carta de naturaleza sacramental (unidad e indivisibilidad) al matrimonio y apostó por la escenografía, las procesiones masivas y la parafernalia de las fiestas sacras, especialmente la del Corpus y la Semana Santa.
Las consecuencias en Sevilla no se hicieron esperar, destacando la disolución de los prostíbulos (regentados hasta ese momento por la autoridad política y religiosa, poblaban el Compás de la Laguna, laberíntica red de calles aislada de la ciudad por un sistema de tapias que por El Arenal separaban la Mancebía del Puerto de Indias), el final de la permisividad para los clérigos que cohabitaban sexualmente con sus <<amas>> y <<sobrinas>>, la potenciación ceremonial de la Semana de Pasión y su imaginería (una nueva reglamentación de los desfiles procesionales fue aprobada al respecto) y, desde luego, la persecución de los alumbrados.
A este respecto, Menéndez y Pelayo, en su Historia de los heterodoxos españoles (Biblioteca de Autores Cristianos, 2000) deja constancia de la intervención de la Inquisición en 1626 contra una <<secta de alumbrados>>, que culminó con la condena a seis años de internamiento en convento de la beata Catalina de Jesús y la actuación contra Juan de Villalpando. Se les acusó de rechazar el sacramento del matrimonio, renegar de la vida monacal y preconizar un llamado Estado de Perfección o beaterio, puramente contemplativo y sin reglamentos ni ordenanzas.
Con todo, hacia mitad del siglo XVII, los alumbrados todavía celebraban clandestinamente actos propios en el contexto de la Semana Santa hispalense, como narra con detalle Antonio J. Durán en su novela histórica La luna de nisán (Editorial Debate, 2002). En ellos destacaban tanto el papel de penitentes y flagelantes frente al uso de imágenes como un desparpajo sensual en las indumentarias y poses que terminaba desbordándose en ocasiones en prácticas sexuales explícitas.
En este contexto se fraguó la Semana Santa sevillana tal como se conoce y representa contemporáneamente, con su grandiosidad y sus contradicciones. Como la que se produce entre su enorme riqueza material y los principios cristianos que la justifican; o entre el entorno festivo que la envuelve y los hechos de sufrimiento y muerte que rememora. Contrasentidos que no desmerecen su religiosidad, aunque sí evidencian que hunde sus raíces no sólo en la fe católica, sino, igualmente, en tradiciones heréticas y precristianas, así como en las antiguas mitologías griega y romana que son pilar, desde hace milenios, de la religiosidad del sur y mediterránea.
Se explica, de este modo, la importancia que la Semana Grande hispalense concede a los aspectos formales y a la participación en los ceremoniales, señas típicas de la concepción pagana de la espiritualidad. Gusto por los formalismos y presencia en los actos y eventos religiosos que, en no pocos casos, se sitúa por encima del cumplimiento continuo e íntimo de un código moral, que es esencia del cristianismo y una de sus más notables aportaciones frente a credos anteriores.
Igualmente, se puede entender así que la Semana de Pasión sevillana incentive y promueva una proliferación de ritos y de dioses propia del paganismo. De ritos, por cuanto los desfiles procesionales se escenifican de manera bien distinta, unos desde la seriedad y el recogimiento y otros desde el jolgorio y el lucimiento. Y de dioses, porque cada imagen de Cristo o Virgen es para muchos no una distinta representación de la misma persona, sino personas diferentes objeto de particular devoción y, frecuentemente, de devoción enfrentada, fomentando una rivalidad entre las imágenes que recuerda las pugnas sobre el poder de las distintas deidades que tanto abundaban en época del Imperio romano y de la Grecia clásica.
Circunstancias, no obstante, que, lejos de desmerecer el evento, incrementan enormemente su atractivo y su capacidad de convocatoria. Bebiendo de fuentes culturales milenarias, recreando cada año su fuerza estética, simbólica y barroca y desbordándose por medio del encuentro masivo y multitudinario en las calles, la Semana Santa hispalense logra pasar por encima tanto de divergencias de fe, que quedan relegadas por unos días o unas horas, como incluso de actitudes agnósticas y ateas, que se rinden embelesadas ante la belleza y solemnidad del espectáculo. Es la Pasión según Sevilla.
Miguel de Mañara: la espiritualidad recuperada
Casi coincidiendo en el tiempo con la referida intervención de la Inquisición, en 1626, contra una secta de alumbrados, nació en Sevilla Miguel Mañara y Vicentelo de Leca (1627-1679), uno de los hijos de la ciudad más reconocidos por su historia. Lo merece sin duda, ya que fue un gran hombre y, por medio de ello, un gran santo, por más que no haya tenido proclamación oficial como tal. Una persona que, con base en una sólida formación humanista, desarrolló múltiples actividades y que en su madurez ahondó en la faceta espiritual, convirtiéndose en protector de pobres y desvalidos. Sin embargo, su recuerdo se mueve entre los hechos contrastados y la leyenda.
A ésta última y a la de peor condición pertenece su fama donjuanesca, engatusadora, pendenciera y camorrista que ha hecho del apellido Mañara sinónimo de seductor sin escrúpulos, como recogen los versos de Antonio Machado en su célebre Retrato (en Campos de Castilla): <<ni un seductor Mañara ni un Bradomín he sido>>, comparando al caballero sevillano con el valleinclanesco marqués de Bradomín. Pero la realidad fue muy otra y la vida y la obra de Miguel Mañara en absoluto admiten semejantes calificativos y equiparaciones. ¿De dónde deriva entonces esa pésima reputación?. Pues de sacar premeditadamente de su contexto lo que el propio Mañara dejó escrito, a fin de usarlo en su contra dentro de la campaña difamatoria que grupos anticlericales promovieron durante el proceso de beatificación que se le instruyó a comienzos del siglo XIX.
Así, lo que en la pluma de Miguel Mañara es un reconocimiento genérico de faltas y una autoflagelación tópica, motivados por el giro espiritual que su vida dio en un momento determinado, fue interpretado de manera cruelmente estricta y cual descripción detallada de comportamientos concretos. Esta maliciosa reinterpretación, nada extraña en determinados ambientes del XIX, fomentó que dicho giro se entendiera como radical conversión, cuando en verdad Mañara fue una persona religiosa toda su vida; y que su arrepentimiento se asimilara con el de Don Juan, el también sevillano personaje de Tirso de Molina (El Burlador de Sevilla) y José Zorrilla (Don Juan Tenorio).
Ahora bien, en honor a la verdad hay que constatar igualmente que la exageración acerca de lo extremo de su conversión ya había sido alentada mucho antes, aunque con objetivos bien distintos, por sectores clericales que la sublimaron desde lo ascético y místico, lo que tuvo su arranque a los pocos meses de su fallecimiento, con la publicación del texto del jesuita Juan de Cárdenas titulado Breve relación de la muerte, vida y virtudes del Venerable Caballero D. Miguel Mañara Vicentelo de Leca. Como ha escrito Enriqueta Vila Vilar en el Prólogo de la reedición efectuada por el Ayuntamiento de Sevilla (Colección Clásicos Sevillanos, 2009), la obra es una hagiografía escrita con intención de proclamar la santidad del biografiado, despojándolo de su verdadera personalidad. Desenfoque inicial que dio pábulo a la larga serie de elucubraciones, falsas historias, leyendas y demás literatura que han llevado a confundir una figura histórica con un mito. Por lo que Cárdenas, concluye Vila, le hizo involuntariamente un flaco favor a su admirado amigo.
Lo cierto es que Miguel Mañara vino al mundo en la ciudad hispalense el 3 de marzo de 1627, como tercer hijo de una familia oriunda de Córcega y de destacada posición social que, tras cambiar varias veces de domicilio, compró el inmueble donde nació Miguel, un hermoso edificio de la calle Levíes que actualmente rememora el hecho con una placa colocada en su fachada (contemporáneamente, la casa ha sido propiedad de la Hermandad de la Santa Caridad y en la actualidad sirve de sede a dependencias de la Junta de Andalucía).
Como correspondía a la alcurnia de su saga y a las costumbres de entonces, Miguel recibió educación en su propio hogar y de la mano de preceptores que le proporcionaron una formación sólida y marcadamente religiosa. Su casa contaba con oratorio y capellán y sus padres -Tomás Mañara Leca y Jerónima Vincentelo- mantenían relaciones familiares y de amistad con numerosos clérigos. Tomás era hermano mayor de San Pedro Mártir (hermandad creada por miembros del Santo Oficio) y cuando Miguel tenía sólo diez años se empeñó en que fuese investido caballero de la Orden de Calatrava. Una atención por parte de sus progenitores que aumentó sensiblemente debido a la pronta muerte de sus hermanos mayores, lo que provocó que con 13 años fuera el único heredero de un importante patrimonio que llevaba aparejado el mayorazgo conseguido por su padre en 1633.
En agosto de 1648, Miguel Mañara, con 21 años, contrajo nupcias por poderes con Jerónima Carrillo de Mendoza, de 20. Aunque no tuvo descendencia, el matrimonio fue feliz y aportó estabilidad a Miguel, que desempeñó significativos cargos en la ciudad. De hecho, a partir de 1649 su nombre aparece en diferentes documentos recogidos en los Archivos Municipal y de Protocolos Notariales de Sevilla como persona pública y de autoridad y en negocios del Concejo y de la Universidad de Mercaderes: diputado de la defensa de la tierra de Sevilla, de la Casa de la Moneda, de la visita de boticas, de las llaves del Archivo y del agua, de la Cárcel Real y de la Casa de Inocentes; diputado de los gremios de chapineros, guarnicioneros, roperos, olleros y peineros; caballero veinticuatro y uno de los alcaldes mayores de Sevilla; y un amplio etcétera.
Sin embargo, su vida sufrió un vuelco al morir su esposa en 1661. El fallecimiento lo introdujo en una gran depresión y en una honda reflexión personal sobre el sentido de la existencia, planteándose tomar votos religiosos. Para intentar aclarar sus ideas, se retiró cinco meses al eremitorio carmelita de Nuestra Señora de las Nieves, en un escondido valle de la serranía de Ronda, dedicándose a la contemplación pura, la oración y la penitencia. Espiritualmente renovado, pero sin decidirse a tomar hábitos religiosos y todavía sumido en la congoja y una profunda soledad, regresó a Sevilla, donde continúo buscando el camino a seguir para superar la desolación que le abatía. Fue entonces, verano de 1662, cuando hizo amistad con Diego de Mirafuentes, hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad, corporación dedicada a enterrar a los ahogados que devolvía el río, los muertos que aparecían por las calles y a los ajusticiados. Miguel Mañara decidió ingresar en la Hermandad y, a partir de ahí, su biografía está ligada a la historia de la Hermandad de la Santa Caridad.
Comenzó ejerciendo el cargo de diputado de entierros y de limosnas, lo que le dio oportunidad de apreciar de manera directa las terribles condiciones de vida de los pobres que morían en la calle y le llevó a propiciar la ampliación de las actividades de la Hermandad. A finales de 1663, fue elegido hermano mayor, responsabilidad que desempeñó hasta su muerte, impulsando inmediatamente un proyecto dirigido a recoger por las noches en un local a los pobres que vagaban por las calles de Sevilla. A partir de ese momento llevará a cabo una gran obra en cuanto crea el Hospicio primero, y más tarde lo transformará en Hospital de la Santa Caridad, construyendo un amplio edificio, al igual que la iglesia anexa.
Murió Mañara el 9 de mayo de 1679, habiendo manifestado días antes su felicidad por saber que iba a ver a Dios. La noticia de su fallecimiento generó en Sevilla una verdadera conmoción, especialmente entre las personas más sencillas y los pobres, quienes perdían a una especie de padre en quien buscaban amparo en los momentos más difíciles. Declarado Venerable, se le puede considerar como un seglar de honda espiritualidad, encarnando valores que hoy son asumidos ecuménicamente.
El proceso seguido para su causa de beatificación se encuentra en curso y su figura y ejemplo cuentan en Sevilla con gran número de devotos y seguidores. Sin duda, la vida y obras de Miguel de Mañara, como se le conoce en la actualidad, representan un hondo contrapunto al gusto por los ritos y los formalismos que priman en la percepción de la religiosidad de muchos sevillanos. Quizá el momento histórico de su propio nacimiento, cuando la urbe plasmaba y encauzaba los usos y protocolos de la Semana Santa y otras festividades sacras al modo que han llegado al presente, deba ser entendido, más que cual mera casualidad, como toque de atención de la Providencia hacia lo que la experiencia espiritual realmente conlleva y precisa.
La masonería llega pronto a Sevilla
Tras lo que se lleva ya expuesto acerca de la raigambre y herencia iniciática que circula por las venas de la capital hispalense, no puede extrañar que la francmasonería echara pronto raíces en la ciudad. Y es que si la masonería <<operativa>> –la constituida sólo por constructores- tuvo históricamente en la urbe un peso significativo, particularmente en el siglo largo que duró la construcción de la Catedral, la <<especulativa o filosófica>>, cuyo nacimiento oficial se suele situar en 1717, ya era activa en Sevilla pocas décadas más tarde.
Hay que recordar al respecto que la masonería contemporánea hunde sus raíces en la medieval, calificada como operativa al estar configurada por operarios que, entre otras cosas, edificaron catedrales. El paso de esta masonería a la actual se debe a la incorporación de personas <<adoptadas>> que ejercían una profesión distinta, lo que impulsó la transición hacia una masonería especulativa que tomó cuerpo con las Constituciones de Anderson de 1723. Aunque el nacimiento de la francmasonería moderna se suele situar en 1717, cuando cuatro logias londinenses, con miembros exclusivamente adoptados, fundaron la Gran Logia de Inglaterra.
Sus objetivos giran en torno al perfeccionamiento interior de la persona, sustentado en la creencia en un Ser divinal o Gran Arquitecto del Universo, y la construcción de una Nueva Humanidad a través del amor, la fraternidad, la sabiduría, la fuerza y la belleza, la tolerancia moral y política y el ejercicio de la libertad. Lo que permite definir a la masonería actual como una organización iniciática, filantrópica y filosófica que utiliza el simbolismo, especialmente el de los gremios de constructores medievales, como herramienta de formación espiritual y ética. Desde su origen, se estructura en Logias y Obediencias que se agrupan hoy básicamente en dos grandes corrientes, la regular y la adogmática, cada una de las cuales se subdivide, a su vez, en diversas variantes y ritos, si bien el espíritu masónico cuenta con una profunda unidad.
Los primeros antecedentes documentales sobre la presencia de la masonería especulativa en Sevilla se hallan, siguiendo a José Antonio Ferrer Benimeli y su libro La Masonería española en el siglo XVIII (Siglo XXI Editores, 1974), en la actuación contra ella de los tribunales del Santo Oficio, de lo que hay constancia en los Edictos de Fe de 1755, es decir, sólo 38 años después de la conformación de la Gran Logia de Inglaterra y 32 desde las Constituciones de Anderson. Posteriormente, nos recuerda también José Antonio Ferrer, vuelve a haber pruebas documentales de tal presencia tanto en los Edictos de Fe y las delaciones de 1756 como durante el reinado de Carlos III, entre 1759 y 1788. Posteriormente, a lo largo del siglo XIX, la actividad de la masonería en la urbe fue a más, pudiéndose afirmar que supo aglutinar en su seno a diferentes escuelas y corrientes iniciáticas que, desde distintas perspectivas espirituales, venían actuando en la ciudad.
Durante el XIX, la masonería hispalense alcanzó su máxima relevancia con la revolución de septiembre de 1868 y el llamado Sexenio Democrático (1868-1874), que incluye la Primera República Española. Conforme a los datos aportados por Eduardo Enríquez (Andalucía, un campo bien abonado para los masones, en Andalucía en la Historia, nº16; abril, 2007) aparecen entonces en Sevilla 11 logias –casi la cuarta parte de las andaluzas, que supusieron un tercio de las peninsulares-, varias como delegaciones de Obediencias estatales o internacionales y otras con una idiosincrasia más local, como la Confederación Masónica del Congreso de Sevilla (CMCS) o la Gran Logia Simbólica Independiente de Sevilla (GLSIS). Aglutinaban a medio millar de masones, sobresaliendo intelectuales y políticos como Antonio Machado Núñez -abuelo de los Machado, catedrático de la Universidad y Gobernador Civil- y Joaquín Casanovas y Laureano Rodríguez -vicealcaldes del Ayuntamiento hispalense-; periodistas como Manuel Gómez, Carlos Santigosa o Luís Escudero –directores de La Andalucía, El Clarín y La Libertad, respectivamente-; o aristócratas como José Vinent, marqués de Palomares del Duero.
Y a la masonería pertenecieron destacados promotores de la revuelta social del 19 de julio de 1873, cuando se constituyó el denominado Cantón Sevillano, con lo que la ciudad se declaraba República independiente, federalista y progresista. Un Parlamento provisional comenzó a funcionar y se apresuró a dictar normas y disposiciones de avanzado carácter social. Así, se estableció el derecho al trabajo digno como extensión del derecho a la vida; se reguló la jornada laboral de ocho horas, hito inaudito por aquella época; y se determinó la resolución de los conflictos laborales por el acuerdo entre las partes confrontadas, sin intervención externa. Unas medidas sociales y laborales que no por casualidad enlazaban con las propuestas de distintas logias masonas radicadas en la urbe y que perseguían <<la rehabilitación del proletariado por medio de la educación y combatiendo las causas de desigualdad y de injusticia>> (El Taller de Sevilla, boletín de la GLSIS).
Sin embargo, la euforia revolucionaria no duró mucho tiempo, ya que el general Pavía entró a sangre y fuego en la ciudad el 30 de julio de 1873. La oposición de las milicias republicanas resultó inútil ante la absoluta superioridad de las tropas de Pavía y los combates por las calles se saldaron con un número indeterminado de muertos, cuantiosos daños materiales y la disolución del Cantón Sevillano. No obstante, tras estos acontecimientos, el número de logias sevillanas continuó aumentando hasta superar el medio centenar en la frontera con la nueva centuria.
En el transcurso del siglo XX, tal como evidencia Leandro Álvarez Rey en Aproximación a un mito: Masonería y política en la Sevilla del siglo XX (Ayuntamiento de Sevilla, 1996), la presencia y actividad masona en la ciudad tuvo notables altibajos. Éstos estuvieron marcados, sobre todo, por la injusta y cruel persecución que la masonería sufrió tras la guerra civil y la dictadura franquista.
Sin duda, la época de mayor realce abarcó de 1923 a 1936, de la mano fundamentalmente del Gran Oriente Español (GOE) y Diego Martínez Barrios. El GOE, surgido de la fusión en 1889 del Gran Oriente de España y el Gran Oriente Nacional de España y que mantiene desde entonces la regularidad histórica de la masonería hispana, tomó en 1923 la decisión de reorganizarse mediante la creación de siete Grandes Logias territoriales, siendo Sevilla designada sede de la Gran Logia del Mediodía, con jurisdicción en el sur peninsular, norte de África y Canarias. Y en 1926, el propio GOE trasladó su sede a la capital hispalense, ubicándose en la actual calle Luís Montoto, aún hoy llamada popularmente Calle Oriente en recuerdo de tal circunstancia.
Entre sus miembros bien pudo estar, siguiendo los pasos de su abuelo, Antonio Machado, quien en sus elogios a Ortega y Gasset y Giner de los Ríos, como recuerda Ricardo Serna en Masonería y Literatura (Fundación Universitaria Española, 1998), escribió de ideales y principios, de cinceles y martillos, de masones y talleres. Y, desde luego, al Gran Oriente Español perteneció Diego Martínez Barrios (Sevilla,1883-París,1962), que de 1929 a 1934 fue Gran Maestre del GOE.
De talante dialogante y moderado, fue un autodidacta que se inició en la masonería en 1908, en la Logia La Fe, con el nombre simbólico de Vergniaud, y continuó en la Logia Isis y Osiris de Sevilla, en la que llego a ser Venerable Maestro.Martínez Barrios desempeñó puestos de relevancia durante la Segunda República Española, entre ellos la Presidencia del Gobierno, la Presidencia de las Cortes y la Presidencia de la República, cargo que asumió, además, en el exilio. Bajo su influencia, la masonería alcanzó pujanza en la Sevilla republicana, lo que tuvo numerosas manifestaciones, desde la adscripción a ella de intelectuales de la generación del 27 al diseño masónico del escudo del Betis.
El origen masónico del escudo del Betis
El escudo del Real Betis Balompié data de 1957, cuando Benito Villamarín presidía la entidad verdiblanca y dio su conformidad al boceto que le presentó José María de la Concha. Pero la realidad es que éste se limitó a modificar ligeramente el que se venía utilizando desde la proclamación de la II República Española en 1931.
Como ha expuesto un coautor de este libro, Emilio Carrillo, en su obra El Betis y Sevilla (RD Editores, 2007), el diseño de 1931 sí que rompió absolutamente con el tipo de emblema usado hasta entonces: un círculo con las dos iniciales del nombre, la doble “b”, en el centro. El detonante del cambio fue un Decreto que prohibía la corona en cualquier tipo de distintivo. Ante esto, la Junta Directiva bética, presidida por José Ignacio Mantecón Navasal, gran republicano y destacado erudito, no se limitó a eliminarla del escudo, con lo que se hubiera recuperado la divisa fundacional previa a la colocación de la misma en 1914, sino que convocó un concurso de diseño en el que resultó seleccionado el de Enrique Añino Ylzarbe‑Andueza. Lo dibujó como un triángulo invertido cubierto con 13 rayas verdiblancas y con un rombo menor, con las indicadas iniciales del club, en su parte central superior.
Ya con el nuevo escudo, el Betis ascendió a Primera División el 3 de abril de 1932, siendo el primer club andaluz en conseguirlo, pues su estreno pudo producirse como bandera tres meses antes, el 5 de enero, con ocasión del encuentro amistoso contra el Ath. Bilbao con el se conmemoraron las Bodas de Plata béticas (se saldó con la victoria verdiblanca por 2-1). Mientras tanto, en los últimos meses de 1931, otro diseño fue utilizado provisionalmente, aunque ya apuntaba, como ha demostrado la investigación acometida por Rafael Medina, al triángulo invertido (concretamente, un triángulo isósceles) y la decoración con barras (siete, exactamente) como referencias fundamentales.
¿Por qué este cambio?. Todo pudo deberse a cuestiones estéticas. Sin embargo, cuesta trabajo creer que sólo los gustos del momento provocaran la alteración de un emblema que el Betis lucía desde su nacimiento. Es en este punto donde aparece la tesis alternativa del origen masónico del escudo bético, lo que se evidencia en sus elementos fundamentales: el triángulo invertido, las 13 barras y el rombo, que se eliminó con la modificación de 1957.
Comenzado por el triángulo, es la imagen geométrica del ternario, por lo que en el simbolismo numérico equivale al 3, la trinidad (activo-pasivo-neutro). Representa la triple naturaleza del Universo, constituido tradicionalmente por tríadas (hombre-cielo-tierra; padre-madre-hijo;…) y así fue interpretado por antiguas culturas y utilizado como clave de su credo por diversas religiones. Además, como nos recuerda Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de símbolos (Ediciones Siruela, 1997), cuando el triángulo aparece invertido se transforma en una alegoría aún más compleja, indicando al menos tres cosas: signo del agua; expresión de innovación y fuerza, por la dirección hacia abajo de su punta; y sinónimo gráfico del corazón. A este triple significado hay que sumar otro procedente, igualmente, de la antigüedad y rememorado por autores como José María Albert: el triángulo invertido es un trasunto del principio femenino y evoca la matriz, la Gran Madre, la divinidad-mujer que completa la doble y única naturaleza masculino-femenina (el principio hermético de género) del Ser Uno, Todo o Gran Arquitecto del Universo.
A lo largo de los siglos, distintas escuelas iniciáticas y esotéricas han sido muy sensibles a esta carga simbólica del triángulo invertido, presente, por ejemplo, en tumbas de arquitectos y constructores de la Edad Media. De forma muy especial, la masonería lo incorporó plenamente a su estética por medio de la escuadra, que se entrecruza con el compás -de manera variada según el Grado y el Rito en los que se trabaja- para dar forma a lo que es su distintivo más reconocido. De hecho, la escuadra, con representación preferente cual triángulo invertido, es la segunda de las tres Grandes Luces que iluminan las Logias masónicas y de las que disponemos los seres humanos para orientarnos en una transformación interior dirigida al despertar espiritual y la toma de Consciencia (la primera es el V.S.L. -Volumen de la Ley Sagrada-; y la tercera es el compás). Simboliza la rigurosa equidad y rectitud moral, razón por la cual sus lados son rígidos (vivir según la escuadra), y la constante y necesaria conciliación entre los dualismos dicotómicos (bien y mal, superior e inferior, verdadero o falso, mío o tuyo,…) que distorsionan el mundo exterior.
En lo relativo a las barras que ocupan el interior del triángulo, el 13 es el número más importante para la francmasonería. Representa la transformación y la transmutación: el acceso a la sabiduría y el conocimiento de los misterios por medio de la alquimia, la muerte (la 13ª carta del tarot) y el renacimiento interior, por lo que se suele asociar a la figura del ave fénix que resurge de sus cenizas. En la numerología simbólica, el dígito 13 casa sinérgicamente el ternario y la unidad que éste conforma (verbigracia, la tríada padre – madre – hijo configura la unidad de la familia). En esto se fundamenta la interpretación masónica, recogida por Emilio Castell en Claves de la masonería (DOPESA;, 1978), de que en el 13 el ternario (3) se transfigura en unidad (1), que es, a su vez, la afirmación misma del Ser, la materia prima de los hermetistas.
Por último, el rombo refuerza los significados ya reseñados a propósito del triángulo invertido y las trece barras. De hecho, su forma y posición en el escudo evocan al compás masón sobre la escuadra misma. Y, como recuerda Hentze (cit. Eliade, 17), el rombo es el emblema del órgano sexual femenino, por lo que, entre otros, fue utilizado por los griegos como instrumento mágico cuyo movimiento podía inspirar o acelerar las pasiones de los hombres.
Y por si todo lo anterior referido a la simbología del escudo bético no fuera suficiente para avalar su origen masónico, hay que sumar el hecho de que con la masonería, que como se ha reflejado con anterioridad contaba con mucha fuerza en la Sevilla de entonces, mantenía lazos significativos la Junta Directiva que adoptó el nuevo emblema en 1931. En particular, el que fue su presidente, el citado José Ignacio Mantecón, cuya pertenencia a la masonería, concretamente a la denominada Logia Constancia, ha sido demostrada en la obra ya citada El Betis y Sevilla.
Lo que invita a concluir que el del Betis no es un escudo cualquiera, elegido al azar o por simples gustos estéticos. Es indudable la similitud existente entre su diseño y la simbología masónica. Y a la masonería pertenecía quien presidía el club cuando el escudo se adoptó, rompiendo radicalmente con el que se venía utilizando. Con estas bases, adquiere carta de naturaleza, plena de verosimilitud, la tesis del origen masónico del escudo bético.
Espiritualidad, más allá de credos, en la Sevilla de hoy
Tras el largo y triste paréntesis del franquismo, la masonería, que ni en los peores momentos de la dictadura dejo de operar en la ciudad, recuperó paulatinamente protagonismo. De este modo, en la actualidad, buena parte de las 25 Grandes Logias, Orientes u Obediencias que trabajan en España cuentan en Sevilla con presencia significativa, aunque discreta, y algunas, como la Gran Logia Simbólica de España (GLSE), tienen en la urbe su sede principal.
Por tanto, las tierras hispalenses siguen siendo fértiles para la masonería, lo que corrobora el hecho de que en ellas resida desde hace más de tres décadas Ascensión Tejerina (Zamora, 1955), la primera mujer que asumió en España el rango de Gran Maestre, entre 2000 y 2006 en la ya citada GLSE. Desde 1993, pertenece a la Logia Obreros de Hiram nº 29 de Sevilla, de la que ha sido Venerable Maestra, y en 2004 fue elegida vicepresidenta del Centro de Relación e Información de las Potencias Signatarias del Llamamiento de Estrasburgo (Clipsas), organización internacional que reúne a las principales entidades masónicas adogmáticas. Para los que deseen saber más acerca de la masonería, les aconsejo su libro De oficio masón. Revelaciones de una Gran Maestre (Ediciones Espejo de Tinta, 2006).
Esta actividad masónica convive en el presente con la de diferentes colectivos de contenido iniciático y espiritual que despliegan en Sevilla una intensa labor. Los hay muy diversos, desde los que operan secretamente e incluyen el satanismo en sus prácticas -como el grupo denominado Almas– hasta los que de manera abierta mantienen viva la llama de una espiritualidad pura y profunda más allá de religiones o credos específicos.
Entre estos últimos, los hay que llegan a contar incluso con miles de asistentes a las actividades que realizan a lo largo del año. Algunos, como por ejemplo, Brahma Kumaris (http://www.bkwsu.org/spain), funcionan a escala española e internacional y cuenta con un centro o delegación en la urbe (C/ Padre Marchena, 17). Otros han surgido en Sevilla y desarrollan fundamentalmente su actividad en la ciudad hispalense y área metropolitana. Es el caso tanto de la Asociación Cultural Vía Libre (C/ Nuestra Señora de los Ángeles, 7 Bajo) como del denominado Círculo Sierpes (http://groups.google.com/group/circulo-sierpes?hl=es), que nació en 2007 y suele utilizar para el desarrollo de su agenda de actividades las instalaciones que generosamente le cede el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla (C/ Sierpes, 65: http://circulosierpes.blogspot.com/),