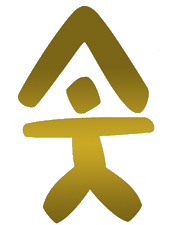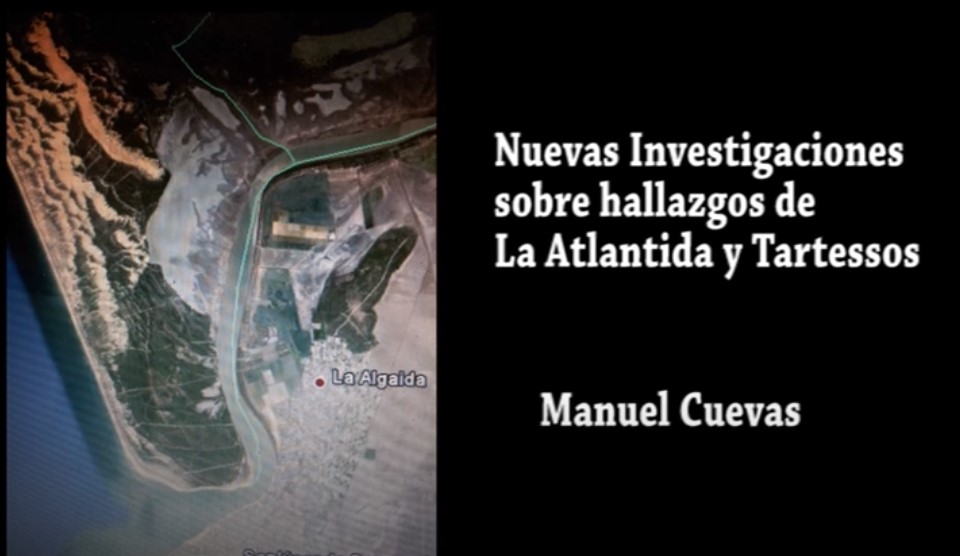La tumba de Gerión
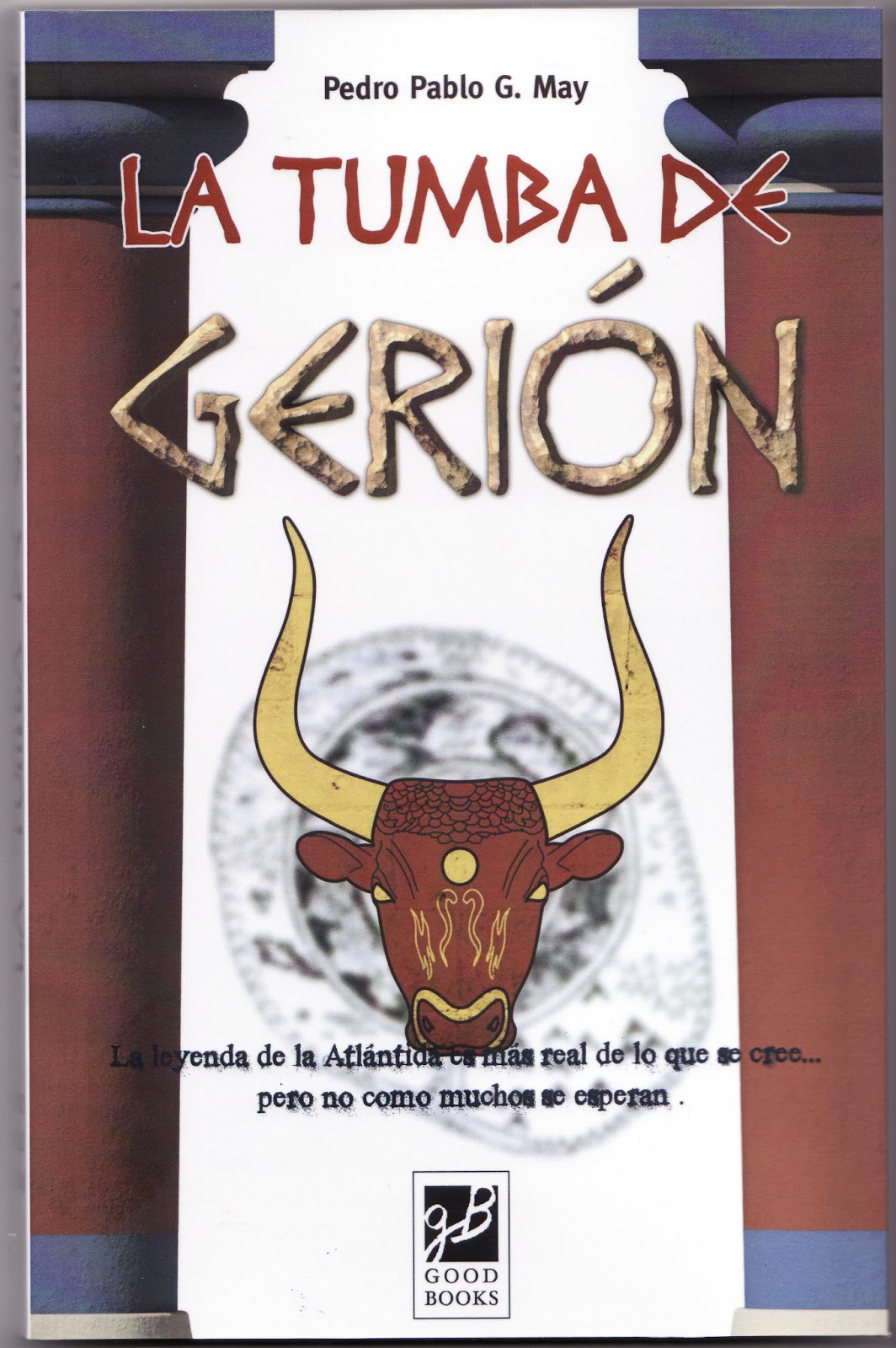 ¿Por qué escribe un escritor? Hay un número limitado de contestaciones para esta pregunta, como para todas las demás, por mucho que el tópico diga que las respuestas son infinitas porque cada persona es un mundo y etcétera…
¿Por qué escribe un escritor? Hay un número limitado de contestaciones para esta pregunta, como para todas las demás, por mucho que el tópico diga que las respuestas son infinitas porque cada persona es un mundo y etcétera…
Sí, cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas, como dice la sabiduría popular, pero los motivos son siempre los mismos, aunque adaptados a la identidad propia. Es decir, uno puede escribir por rabia o despecho, como una forma de sacar de dentro el dolor que le causó determinada situación. La persona o la circunstancia que originaron estas incómodas emociones a un escritor no son, resulta obvio, las mismas que las que se las originan a los demás, pero la causa sí sigue siendo en el fondo la misma: la rabia o el despecho. Así que se puede escribir por ese motivo o, tal vez, por amor (a alguien, a algo…, siempre diferente, pero con el mismo amor de fondo). O como una forma de comprar la ilusión de cierto tipo de presunta inmortalidad («yo moriré pero dejaré este legado y, cuando alguien me lea, de alguna manera seguiré vivo» y tonterías de este calibre) o directamente por vanidad, para tratar de impresionar a los demás. O por tantas otras cosas… No son infinitas, aunque siguen siendo unas cuantas. En mi caso, si he escrito lo que se llama ficción (mis obras de no ficción a veces fueron impulsadas por este motivo, pero por lo general llevaban implícita una razón crematística aneja) ha sido siempre con la misma intención: para ser el primero en leer algo que quiero leer y no he encontrado previamente. Por eso también escribí La tumba de Gerión, que acaba de publicarme la editorial GoodBooks.

Conozco a Jorge María Ribero Meneses hace ya un montón de años. Contacté con él con objeto de elaborar una entrevista para la sección de reportajes (con la que entonces colaboraba habitualmente) de la Agencia EFE. Había leído algunos artículos suyos que me llamaron la atención a nivel personal porque hablaba de asuntos que me han interesado toda la vida, empezando por el origen de la civilización y el papel desempeñado en esta materia por la piel de toro en la que elegí vivir en esta reencarnación y a la que, es inevitable, le he cogido tanto cariño (en todas las reencarnaciones me pasa lo mismo y me da el punto patriota: menos mal que en cuanto dejo este mundo me acuerdo enseguida de que mi casa real está en Valhalla). Lo cierto es que me pareció un personaje lo bastante extravagante y bizarro como para merecer la pena profundizar en sus ideas. Además, desde el punto de vista periodístico, estaba virgen, o bastante virgen, si vale la expresión. Casi como sigue estándolo hoy en día, por increíble que parezca y teniendo en cuenta la enormidad (tanto en cantidad como sobre todo en calidad) de su producción.
Muchas veces hemos comentado lo que hubiera sucedido si en lugar de ser español, hubiera nacido francés o británico o incluso alemán: seguramente sería uno de los tipos más reconocidos del Viejo Continente y le habríamos dado hasta el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, o el de Comunicación y Humanidades, o puede que el de Investigación Científica y Técnica. O todos a la vez, en una edición monográfica. Pero el hombre tuvo la fortuna de ir a nacer aquí, en España, la cuna de la envidia mundial y donde hoy por hoy destacar entre la mediocridad general supone ya de por sí un crimen y, si además lo haces en algo relacionado con el intelecto, lleva implícita la sentencia de muerte (si estudiamos la Historia de este país comprobaremos horrorizados que esto ha sido así de literal, casi siempre; por vivir en la época actual, nuestro hombre se ha salvado de la extinción física pero no de la otra, como demuestra el constante sabotaje y ninguneo de sus investigaciones desde tantas instancias, algunas de ellas verdaderamente poderosas: sólo Internet, ¡bendito Internet, en este caso!, ha podido salvar su obra y almacenarla para las siguientes generaciones).
Aquella entrevista se desarrolló en el piso que él habitaba entonces en el casco viejo de una tranquila e histórica localidad del sur de Madrid y la recuerdo como un momento onírico: por las cosas que me contó y por el ambiente en el que lo hizo, en una semipenumbra con la única luz de una ventana próxima, en un salón abigarrado lleno de libros y documentos desparramados por todas partes y con las paredes literalmente forradas por cuadros, mapas e imágenes sugerentes. La idea básica de su trabajo era no sólo que el hombre no se había hecho hombre en África sino en Europa (lo que yo ya compartía gracias a mis investigaciones personales en otros ámbitos que me habían convencido de la falsedad del «origen africano», una tesis construida de manera artificial por razones políticas y en ese sentido impuesta como dogma -y como tal defendida con fuerza por aquéllos que menos idea tienen sobre el asunto, puesto que los especialistas son los primeros que dudan sobre ella- sobre todo desde mediados del siglo XX: el homínido predecesor del hombre podía ser africano…, o neozelandés ya puestos, pero el ser humano como tal, no) sino que la primera civilización conocida no había que buscarla en ningún lugar de Oriente sino justo en el lugar opuesto: en Occidente. Y, para ser más exactos, en el norte de la península ibérica. Aquí, y no en Egipto, Mesopotamia o la actual costa libanesa, existió la primera sociedad organizada de homo sapiens y desde aquí irradió al resto del mundo y fundó el resto de culturas y civilizaciones cuando una gran catástrofe natural arrasó su medio ambiente y le forzó a emigrar. Las pinturas de las cuevas de Altamira, de Tito Bustillo, de Puente Viesgo…, no eran simples ilustraciones primitivas elaboradas por unos paletos vestidos con pieles y armados con cachiporras, sino el último y deterioradísimo vestigio de esa primera civilización desarrollada que contaba con un mínimo de decenas de miles de años de antigüedad frente a los apenas cinco mil años de los establecimientos más antiguos que conocemos en Oriente Medio. Y aquello era sólo el principio.

Salí de allí víctima de sensaciones contradictorias. Por un lado, pensaba: «uf, me he salvado de ser abducido por un loco peligroso». Por otro lado, también pensaba: «tengo un reportaje muy original entre manos, me lo publicarán sin problemas». Pero por un tercer lado, y con cierta incomodidad pues no tenñía previsto experimentar semejante reacción, pensaba además: «nunca había oído lo que me ha contado este hombre, lo cual es chocante teniendo en cuenta lo que siempre me ha interesado el asunto de las civilizaciones antiguas, pero suena todo extrañamente coherente…, necesito saber más».
Así que, una vez escrito y entregado el reportaje, me puse a buscar más información sobre Ribero Meneses. En aquella época, Internet no existía (es decir, sí lo hacía, pero no estaba extendido a nivel popular y mucho menos en nuestro país, siempre tan alérgico a las novedades científicas y tecnológicas) y cuando uno quería buscar algo había que hacerlo de verdad, no encargárselo a San Google para que hiciera el trabajo por ti. Sin embargo, como periodista había sido entrenado para el oficio del rastreo de la información así que encontré algunos de sus primeros libros y además establecí una relación epistolar con él que me permitió profundizar en sus ideas. A medida que fui leyendo sobre ellas y, sobre todo, comprendiéndolas, me fui entusiasmando, máxime cuando sucesivas pruebas arqueológicas y genéticas han ido dando la razón a los planteamientos de Ribero Meneses y proporcionando el cemento necesario para consolidar las piedras, los hitos, con las que ha levantado progresivamente su compleja investigación. En un momento dado, algo terminó de rasgarse en mis propios prejuicios históricos y por allí irrumpió, con fuerza y ya desde entonces sin freno alguno, una visión del mundo de nuestros antepasados muy distinta de la imagen de cartón piedra que nos impone la versión oficial.
Ojo, éste es un punto clave para avanzar en el conocimiento facilitado por nuestro hombre: la comprensión. Sus textos no pueden ser prejuzgados: es necesario leerlos con calma, diseccionarlos, pensarlos, digerirlos…, y eso no está al alcance de la mayoría, en este momento.
Uno de los problemas educativos más graves, si no el mayor, en nuestra sociedad contemporánea es el apabullante porcentaje de analfabetos funcionales que la componen, especialmente entre los jóvenes. Esto es: todo el mundo sabe leer y más o menos entiende lo que lee…, siempre y cuando el nivel no vaya mucho más allá de un listón casi diríamos infantil. Si la lectura resulta un poco exigente, desde el punto de vista cultural, el número de personas que terminan la obra o que, terminándola, la han entendido de verdad, desciende de manera dramática. En alguna ocasión he comentado mis aventuras con algunos colegas del oficio periodístico que me han dado contestaciones abracadabrantes (¡y son periodistas! ¡imagino las contestaciones que hubiera dado una persona que no se dedica a manejar información!), como la becaria que a sus veintitantos años de edad me preguntó qué era un druida. O como aquella otra periodista que a sus treinta y tantos y presentando un informativo me insistía en que la Torre Eiffel, el Empire State Building y el Gran Cañón del Colorado estaban entre las 7 maravillas del mundo… Entre otros ejemplos que podría poner y que tampoco resultan tan extraños cuando uno sabe que en un país como éste en el que viven cerca de 50 millones de personas ningún diario de información general ha vendido jamás siquiera el medio millón de ejemplares (creo recordar que sólo un periódico deportivo, el Marca, ha superado alguna vez el millón). Eso sí: luego sacamos músculo y decimos que España es uno de los países de la UE donde más se publica. De hecho, según los últimos datos de edición del gremio de libreros, el año pasado se publicaron porcentualmente nada menos que ¡¡¡diez libros cada hora!!! ¿Y quién los lee? Porque lo cierto es que no lucen gran cosa…

Volviendo a lo nuestro. A medida que me adentraba en el universo riberomenesiano sentía la necesidad de ampliar el panorama con otros autores y otros textos en los que se hablara de su visión de la Antigüedad. Y me puse a buscarlos…, sin encontrarlos, claro. Apenas algún ensayo de autores antiguos como Moreau de Jonnés o Amador de los Rios, que algo habían aventurado en la misma línea, por no citar a los clásicos grecolatinos, pero poco más. Así que hice lo que suelo hacer en estos casos: ponerme a escribir yo sobre el asunto, para tratar de ordenar mis ideas y avanzar aún más en su desarrollo y comprensión. Así nació La tumba de Gerión, escrita como muchos de mis relatos a lo largo de años de sedimentación, de destilación gota a gota por culpa de la falta de tiempo para afrontar los mil proyectos que siempre tengo entre manos. La versión que ahora publica GoodBooks es la más pulida después de algunas extrañas experiencias previas que sufrió esta novela en manos de otras editoriales.
Respecto a la historia en sí, no voy a revelar demasiado, aparte de explicar que la acción progresa en dos momentos espacio temporales diferentes. Una sucede en el siglo V antes de Cristo, en Olimpia, y sus protagonistas son Heródoto y Platón, viejos camaradas de armas, que se enfrentan a un misterio: el de los documentos en poder de un ibero llamado Tritenio que confirman la existencia del templo del Toro Rojo, el último resto ubicable de la Atlántida. Tritenio será asesinado en plenos Juegos Olímpicos y a partir de ese momento se complicará todo. Aquí me he tomado una licencia obvia puesto que el historiador y el filósofo jamás pudieron vivir juntos esta aventura: en el mundo real, cuando Heródoto murió, Platón apenas tenía dos o tres años de edad. Sí hubiera podido coincidir Heródoto con Sócrates, el maestro de Platón. Sin embargo, por las circunstancias de la narración y sobre todo por las características de los personajes, resultaba más lógico formar el equipo que aparece en el texto.
La otra línea, que se engarza con la primera muy sutilmente a través del mundo de los sueños (aparte de en el tema de fondo), nos conduce a la España de hoy día con una mujer, periodista, como principal personaje. Marina García Schneider, de padre español y madre suiza, se encuentra en un momento muy delicado de su vida, con su hasta entonces feliz matrimonio quebrado por las tensiones laborales y el nacimiento de su hijo. Un golpe de suerte, traducido en la cobertura de varias informaciones sobre el Papiro de Artemidoro, se convierte en un inesperado éxito profesional que le conducirá hacia una investigación relacionada igualmente con la Atlántida en Iberia.
Este papiro  existe realmente tal y como se describe en la novela aunque para refozar la secuencia de acontecimientos me invento la aparición de un nuevo fragmento relacionado con él. Lo más interesante de esta joya antigua es que documenta la existencia de España como una unidad, como un todo en sí misma, desde hace al menos dos mil años. Ningún otro país del mundo (ni siquiera de Europa) puede decir lo mismo, a día de hoy. Supongo que es por eso por lo que en estos últimos años algunos «expertos» han planteado la posibilidad de que pudiera haber sido manipulado en la Edad Media. No es nada nuevo. Cada vez que encontramos alguna prueba de que las cosas no acaecieron en la Antigüedad como se supone que deberían haber acaecido según la interpretación moderna, aparece alguien diciendo que hay manipulación por el medio. De momento y que yo sepa, nadie ha demostrado que el Papiro de Artemidoro sea falso.
existe realmente tal y como se describe en la novela aunque para refozar la secuencia de acontecimientos me invento la aparición de un nuevo fragmento relacionado con él. Lo más interesante de esta joya antigua es que documenta la existencia de España como una unidad, como un todo en sí misma, desde hace al menos dos mil años. Ningún otro país del mundo (ni siquiera de Europa) puede decir lo mismo, a día de hoy. Supongo que es por eso por lo que en estos últimos años algunos «expertos» han planteado la posibilidad de que pudiera haber sido manipulado en la Edad Media. No es nada nuevo. Cada vez que encontramos alguna prueba de que las cosas no acaecieron en la Antigüedad como se supone que deberían haber acaecido según la interpretación moderna, aparece alguien diciendo que hay manipulación por el medio. De momento y que yo sepa, nadie ha demostrado que el Papiro de Artemidoro sea falso.
Aunque la novela trata de lo que trata, es un buen escenario para introducir otras subtramas como la comparación entre los enfrentamientos de espartanos y atenienses rompiendo la Hélade común a la que ambos pueblos pertenecían y que tanta gloria conjunta les había dado (por ejemplo en las guerras médicas, contra los persas) y los enfrentamientos contemporáneos provocados por los nacionalistas vascos y catalanes contra el resto de los españoles en su empeño por negar la realidad de los hechos: que todos somos, desde tiempo inmemorial, miembros de una sola nación. Y también se habla acerca de las miserias del oficio periodístico contemporáneo, saturado de inquinas y maniobras en la oscuridad por parte de jefes que no merecen serlo y curritos que pueden lucir con orgullo el calificativo de profesionales…, o no.
Estoy convencido de que más de un colega se va a ver reflejado en los vaivenes laborales de Marina. En todo caso, la primera parte ya está hecha: la redacción y publicación de la novela, con las que he disfrutado lo mío. Falta la segunda parte: que sirva también para el disfrute de los lectores.