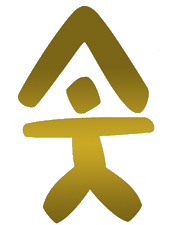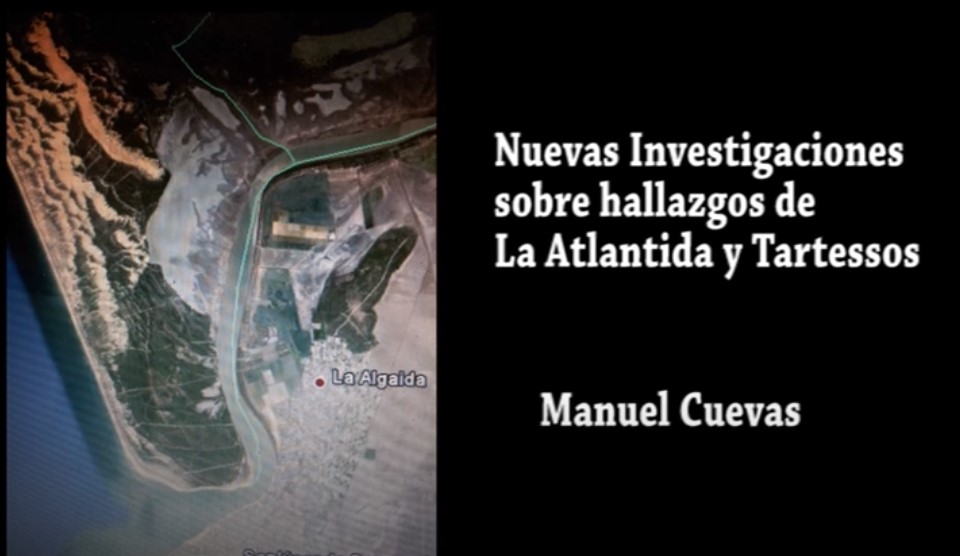Tartessos, Otra Mirada

Cuatro zonas tuvieron en la antigüedad semejantes condiciones climáticas y de fertilidad en su suelo como para evolucionar: estaban a las orillas de ríos caudalosos y navegables, las tierras permitían un buen cultivo y permanecían habitadas desde el paleolítico. Estas zonas eran: Mesopotamia, Egipto, la cuenca del Indo y el valle del Guadalquivir
José Ruiz Mata. De su libro «Tartessos Otra Mirada». A la venta en E-Andalus
Introducción
Sabido es que una cultura sólo puede desarrollarse, en determinado momento de la historia, si una parte considerable de su población es liberada de la necesaria tarea de buscar sustento. Permitir que unos miembros de la comunidad se dediquen a las armas, a la industria, al comercio, a la construcción, al arte, únicamente se consigue si la alimentación está asegurada. Así que no es suficiente con salir del Neolítico para que se den estas condiciones, hay que contar con el beneficio de una tierra fértil, un clima propicio, unas técnicas de laboreo y ganadera suficientemente desarrollada y, por supuesto, la necesidad y la posibilidad de que esa comunidad pueda conseguir un estado superior de lo que llamamos civilización.
Entendemos como cultura las costumbres, el lenguaje, la forma de vivir, la adquisición de técnicas que faciliten el trabajo, es decir, esa herencia que proyectan los distintos pueblos por aprendizaje; diferencia fundamental con la herencia genética. La escultura, la pintura, la arquitectura, son parte de la cultura, pero no es la cultura en sí, que es anterior a la existencia del arte. Primero es el pueblo que se cultiva, que aprende a vivir, a utilizar y asociarse con la naturaleza. La cultura es también superior a la adquisición de un sistema económico, social o religioso, que la diferencia de su entorno. Cuando esa cultura es sostenible y depurada durante varias generaciones se puede hablar de civilización.

Por lógica, estas pautas sólo se dan en pueblos asentados y nunca en los nómadas, aunque existe una antigua corriente entre los historiadores que sostiene que todo avance de la sociedad viene dado por un pueblo que emigra y conquista a otro sedentario. Es como si una civilización establecida en una zona no pudiera evolucionar por sí sola o por contactos con otras a las que no tiene por qué declararle la guerra o someter. Por fortuna van apareciendo historiadores que opinan que el sedimentarismo no es sinónimo de atraso o estancamiento, lleeando aleunos a mantener que no sólo no han existido en la historia tantas oleadas migratorias como nos quieren hacer pensar sino, por contra, que esos movimientos han sido mínimos. Aquí se puede apuntar que en la actualidad, en que se están alcanzando altas cotas de tecnología, no tiene que venir ningún pueblo de un lugar lejano para que la sociedad evolucione, la pingüe ganancia es suficiente acicate. Desde siempre el conocimiento se ha transmitido como las ondas en un estanque al ser lanzada una piedra; el movimiento se comunica por la superficie sin que las moléculas de agua se tengan que desplazar, tan sólo fluctúan con la vibración comunicándole a la vecina de una forma sucesiva el impulso recibido.
El único sistema que procura la creación de objetos cada vez mejor elaborados, que indaga en nuevas formas de sociedad, que impulsa el comercio y el intercambio de ideas, es la ciudad, nunca la tribu. El ciudadano es el que demanda mejoras en todos los órdenes y el que abre vías de desarrollo explorando nuevas rutas y paisajes, jamás un grupo de nómadas que se desplaza por supervivencia y que no posee, en las tierras en las que en cada momento se asienta, un sentido de propiedad que les haga mejorarlas y proteger; estos defenderán al clan frente a un posible enemigo, nunca la posesión de un territorio al que no le tienen arraigo. Aristóteles consideraba la nueva especie el zoon politikon, el animal que vive en ciudad, que desarrolló en grado sumo su innata curiosidad y se ató a la cadena de las necesidades crecientes; él fue el gran viajero.
Para nosotros, una ciudad es un núcleo de población en el que reside un centro de poder organizado con influencia sobre su alrededor; la importancia de este asentamiento le viene por la autoridad de ese poder.
Cuatro zonas tuvieron en la antigüedad semejantes condiciones climáticas y de fertilidad en su suelo como para evolucionar: estaban a las orillas de ríos caudalosos y navegables, las tierras permitían un buen cultivo y permanecían habitadas desde el paleolítico. Estas zonas eran: Mesopotamia, Egipto, la cuenca del Indo y el valle del Guadalquivir. A las dos primeras, la Historia y los historiadores le han dedicado extensos tratados que no necesitan más refuerzos. Por la tercera parece que ya se están interesando, aunque hay quien opina que su auge fue provocado por la llegada de los indoeuropeos, de ahí el indo en su nombre; esperemos que futuros estudios den como resultado la afloración de la interesante cultura que allí surgió. En cuanto al valle del Guadalquivir, siempre ha estado un tanto denostado, queriéndose suponer que todo rastro de civilización tiene que venir de Oriente. Sólo se le permiten algunos rasgos característicos propios y, además, siempre desde una posición de indígenas dominados a los que venían a engañar con el comercio y que copiaban a sus colonizadores.
Es curiosa la obstinación con que se sostiene, y no se permite ninguna duda, que nuestra civilización fluye de Oriente a Occidente. Es como si el oeste estuviese habitado por bárbaros sin ninguna iniciativa aunque con mucho potencial en su territorio. Nunca se ha estudiado con profundidad y con ganas de encontrar algún tipo de cultura avanzada en el Occidente de Europa, se da por sentado que aquí se vivía en el Neolítico o, en todo caso, en el Eneolítico y no hay nada que investigar, todo síntoma de progreso llega de fuera, del otro extremo del Mediterráneo. El presente estudio pretende dar pistas de que no tiene por qué ser así, que en este extremo de Europa también pudieron darse desarrolladas civilizaciones autóctonas, y no sólo la mítica Atlántida que tanta tinta ha vertido, pueblos que elaboraron una arquitectura particular, una forma de arte propia, unos ajuares diferentes, una agricultura acorde con el terreno, una tecnología que supo aprovechar los metales de sus minas, un comercio que los llevaron a construir naves capaces de enfrentarse a las mareas del Atlántico, unas ciudades que aglutinaran y rigieran todo ese devenir.
Debemos tener en cuenta que según los paleontólogos, el hombre es el mismo, tiene la misma capacidad craneal, desde su aparición hace unos 40.000 años, por lo que eso de representar a nuestros antepasados como si fuesen medio simios, vestidos con unas pieles de estrafalaria forma y dándose mamporros por cualquier motivo, nos parece algo desafortunado. Por nuestra parte nos imaginamos a los primeros hombres como pueden estar en la actualidad unos cabreros en el monte o un grupo de indios en la selva. Con su interés por las abstracciones, su capacidad para ver y generar arte, su necesidad de aparentar ante los demás, de cuidar su físico y vestimenta, sus buenos ratos junto al fuego, la emoción frente a la belleza, los celos, la curiosidad que lo lleve a desentrañar los misterios a su alcance, la necesidad de la vida en grupo, la hospitalidad y cuantas otras características le podamos incluir sacadas del hombre moderno. Al igual que un gato hace cosas de gato, uno de estos animales criado de forma aislada tendrá siempre un comportamiento semejante a sus congéneres, el hombre tiende a realizar funciones de hombre, o sea, que lo que se le ocurre a un humano se le puede ocurrir al resto, por ello no es de extrañar que en distintos lugares del planeta se lleguen a las mismas conclusiones sin haberse puesto de acuerdo; de igual manera se pueden dar civilizaciones parecidas en lugares remotos sin aparente relación. La sílaba ma, representa a la madre en casi todos los idiomas, algo que no es de extrañar puesto que es lo primero que balbucea un niño de cualquier raza o civilización al empezar a hablar. El hombre es un ser viajero y con mucha necesidad de adquirir conocimiento; así que, teniendo en consideración que el Mediterráneo es relativamente pequeño y que las cuatro zonas de las que antes hablamos no están demasiado lejos, es posible que algún día nos demos cuenta de lo unidos que siempre hemos estado los humanos.
Este estudio trata de los antiguos asentamientos en el Bajo Guadalquivir, alrededor del lago Ligustino, desde el III milenio hasta que los tartesios se difuminaron en la historia con la conquista romana. Por desgracia, el poco interés que siempre se ha mostrado por la Arqueología en España en general y en Andalucía en particular, hace que no se disponga de los datos necesarios para confirmar las diferentes hipótesis que planteamos, por lo que este trabajo presenta más preguntas que respuestas. Sabemos que es un tratado teórico, de qué otra forma si no, ya que no se cuenta con material arqueológico suficiente, por lo que es nuestra intención enfocar esa teoría hacia lo que hasta ahora se ha publicado sobre Tartesos, que aunque sean muchos libros casi todos tratan de lo mismo y hacen poco más que compendiar lo que han dicho otros a la espera de que aparezcan nuevos hallazgos. El impulso que nos lleva escribir es que después de leer a Schulten, Maluquer, Bendala, Blázquez, Gaseó, Chocomeli, Martín de la Torre, Torres Ortiz, García y Bellido y a tantos otros, nos quedamos con la impresión de que todo, aunque no siempre, es muy oficialista pero a veces irreal, que no encajan ciertas fechas o determinados acontecimientos, que existe mucha aportación de datos de historiadores y geógrafos antiguos pero que se hace una interpretación un tanto sesgada para que el resultado sea el apetecido de antemano: que toda cultura viene de Oriente. Por todo ello, nos hemos basado en estos historiadores actuales y en otros de la antigüedad, para intentar darle una visión que creemos más clara, que siempre ha estado ahí y que nunca ha interesado ver. Como es lógico, procuramos hacernos eco de las últimas investigaciones que, aunque pocas, son de mucho provecho; aun así, nos tememos que ese provecho sólo sea para aumentar el capítulo de preguntas sin resolver y discusiones sin final, a menos que la arqueología se preste por fin a echar esa mano que tanta falta hace.
Aquí nos gustaría hacer una aclaración sobre el problema de Tartessos y la historiografía en general: la influencia de los poderes económicos y, por ende, políticos en la interpretación de la Historia. La Historia siempre la han escrito los dominantes, algo que puede entenderse, pero lo que resulta menos asimilable es que también sean los poderosos de turno los que la interpreten; aunque admitimos que ésta es una de las ciencias más subjetivas que existen. Basta con leer la forma de ver la Historia en los diferentes países de nuestro entorno inmediato para darnos cuenta de tal utilización y mediatización. Sin salir de España tenemos ejemplos de la variopinta interpretación que se realiza de una comunidad autónoma a otra, llegándose incluso a inventar nombres de reinos que nunca existieron. Sabido es que la Historia modela las mentalidades colectivas. Encontramos intereses para que los celtas llegasen de tal o cual llanura, que los godos viniesen de un lado y no de otro, que los romanos no fuesen a una determinada zona, que un pueblo desaparezca para robarle su pasado a favor del conquistador. Cuál diferente era la Historia estudiada en España durante la dictadura a la que hoy se enseña en las escuelas. No se puede ofender con un pasado histórico poco edificante a un gobierno con influencias, como no se le puede mencionar a un rico algún antepasado de dudosa reputación que diera origen a la fortuna que posee.
También podemos aportar de modo general, y que cada cual lo aplique a algún caso particular que conozca, cómo un hecho histórico poco demostrable a pasado por cierto tan sólo por los intereses de una comunidad; si con el tiempo se consiguen dar suficientes pruebas de la falsedad del caso, lo más corriente es que se obvien las nuevas aportaciones y que se siga adelante con el error. Véase lo diferentes que puede resultar la interpretación de La Armada Invencible si se lee en un texto ingles o en uno español; cómo ha desaparecido Blas de Lezo de la Historia, incluso española, por no interesarle a Inglaterra, a quien humilló, y que es uno de los países que ha escrito la historiografía moderna; cómo Alemania se tiene a sí misma como cuna de las civilizaciones aunque a los demás no nos importe e incluso veamos en sus aportaciones, como los godos, un retroceso. A Al Ándalus no se le tiene todo el aprecio debido por haberse desarrollado en una cultura islámica.
La influencia de la Iglesia Católica en la Historia de España ha sido crucial; los godos se convirtieron al cristianismo y por ello son considerados como los primeros españoles, aunque hayan venido de centroeuropa, Al Ándalus fue musulmán y por ello se le tiene como extraños, con condición peyorativa de simples moros, aunque fuesen continuadores, al menos en lo que al pueblo se refiere, de los habitantes autóctonos. A la unificación del territorio con la conquista de Castilla se le ha llamado Reconquista, por volver a los cánones del catolicismo. El pensamiento de que toda Europa es, y fue, cristiana llega hasta el punto que un político español, ex-presidente por más señas, propuso que esa referencia religiosa constase en la futura Constitución Europea.
La Historia está bien como está, para qué tocarla, mas cuando surjan nuevos centros de poder, sociedades que emerjan desde su actual anonimato, tendremos que modificar ciertos acontecimientos, maquillar, reinventar para contentar a los nuevos poderes.
Una mención aparte merece Etiopía, que se supone que fue cuna de una de las mayores culturas antiguas de la Historia. A los etíopes nos hemos referido varias veces como pueblo que estuvo en Andalucía, la reina de Saba se cree que fue etíope. Pero no han tenido suerte, su gobierno nunca gozó de la suficiente influencia para reivindicar su pasado. Lo mismo podríamos decir del valle de Indo, del que hablamos al comenzar este estudio. Hacen falta medios y mucho dinero para producir documentales, realizar excavaciones, publicar estudios; en definitiva, para dejarse oír y que te conozcan. Por lo que estos países tienen que estar a la espera de que alguna nación con posibilidades se fije en ellos y quiera invertir en su pasado y, de camino, hacerle algún que otro expolio con que llenar los grandes museos occidentales; hay que amortizar los gastos, no todo va a ser por la cultura autóctona. Los yacimientos históricos son rentables para atraer el turismo, pero hace falta una inversión que no todos están en disposición de realizar. El caso de Andalucía en particular y España en general, es más grave, ya que aquí tenemos materia arqueológica de primer orden y dinero suficiente para invertir, mas parece que lo que falta es voluntad, interés por nuestro pasado, un convencimiento de que la cultura es necesaria para el desarrollo de una nación. Mientras que las instituciones, públicas y privadas, no tomen el compromiso de dejar atrás tantos años de abandono y se pongan manos a la obra con una actuación bien planificada para recuperar nuestra historia, no tendremos más que lamentarnos de lo que podría ser y no es, conformarnos con estudios teóricos, en definitiva, marear la perdiz. Algo muy conveniente sería quitarnos los complejos de inferioridad y dejar de pensar que todo lo extranjero es mejor.
A esto habría que añadir la falta tradicional de historiadores en España. Mientras que en otros países como Gran Bretaña, Alemania o Francia han tenido una larga nómina de estudiosos en todos los campos de esta ciencia, promovidos por una nobleza ansiosa de conocimientos, en España carecemos de esos emprendedores de antaño; por fortuna nuevos aires parece que corren por las universidades españolas y ya no somos tan dependientes, pero aún no existe ni una sola especialidad en ninguna facultad de nuestro país de egiptología o de otro tema que no sea absolutamente nuestro o, todo lo más, de Hispanoamérica. La Historia que hemos estudiado, incluso la referente a España, ha sido de extranjeros o copias de ellos. A muchos hispanistas les debemos haberse dedicado a investigar lo que aquí no se hacía. Fue Schulten quien hizo el estudio de los campamentos de Numancia y quien dio nuevos auges para esclarecer algo tan importante como Tartessos junto con George Edward Bonzo, el inglés en el que algunos reconocen el nacimiento de la arqueología tartesia. Hasta hace muy poco eran de fuera los analistas de la Guerra Civil y de otras contiendas españolas. Paul Preston ha escrito las que pueden ser las mejores biografías de nuestros últimos mandatarios, también podemos recordar a Washigton Irving, que nos rescató a la emblemática Alhambra, y a Ian Gibson, que nos mostró la genialidad de nuestro García Lorca. Hay que reconocer que nos han tratado como a un país inculto a donde tenían que venir a investigar lo que los intelectuales de aquí no estaban por la labor de realizar.
Antes de empezar, queremos transcribir dos fragmentos íntegros de los Diálogos de Platón, Timeoy Critias (escritos alrededor de 350 a.n.e.), en los que podemos encontrar referencias a la Atlántida en las conversaciones que Platón creó entre Sócrates y algunos de sus estudiantes. Con ello no queremos animar la discusión de si Tartessos era la Atlántida, algo que dejaremos a juicio del lector y a su imaginación, sino por creer que puede aportar algún dato de interés para el presente estudio. El mito de la Atlántida es una de las leyendas más hermosas producidas por la fantasía humana, aunque con sus interpretaciones quizás podríamos construir la historia de la estulticia. Platón hace referencia a que la historia relatada viene de Sólon, al que un sacerdote egipcio hizo partícipe de aquellos misteriosos episodios, otorgándole a la acción como unos ocho o nueve mil años de antigüedad.
Empecemos por Timeo1:
«… En efecto, nuestros escritos refieren cómo vuestra ciudad sofocó antaño un poder insolente que invadía a la vez Europa y Asia enteras, arrojándose sobre ellas desde el océano Atlántico.
»En aquel tiempo, en efecto, era franqueable aquel océano porque había una isla frente al estrecho que vosotros llamáis en vuestra lengua Columnas de Heracles. Esta isla era más extensa que la Libia y Asia juntas y desde ella los viajeros de entonces podían pasar a las otras islas, desde las cuales, a su vez, se ganaba el continente opuesto a este punto digno de su nombre, puesto que lo que quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos parecía una bahía con un ingreso estrecho. Porque cuanto hay dentro del estrecho aludido parece un puerto de angosta salida, mientras en su exterior es un verdadero mar, y la tierra que lo rodea se podría denominar un continente, en el sentido recto del vocablo. Los reyes de la Atlántida habían creado un extenso y maravilloso imperio, dueño de toda la isla y de otras muchas islas y regiones continentales. Además, gobernaban de nuestra parte, Libia hasta Egipto y Europa hasta Etruria. Más tarde, esta potencia con sus fuerzas concentradas en una invasión, intentó someter a su vasallaje vuestro país, el nuestro y todas las tierras del interior del estrecho. Y fue entonces, ¡oh Sólon!, cuando el poderío de vuestra ciudad se hizo famoso entre los hombres, gracias al valor y energía de sus hijos. Luego se vio obligada a combatir sola cuando los otros se separaron, corrió peligros más extremos y dominó a los que atacaban. Y a quienes nunca habían sido siervos, los libró de caer en la servidumbre, y a quienes habitamos al este de los Montes de Heracles, a todos generosamente nos liberó. Mas andando el tiempo, se produjeron violentos terremotos y un diluvio extraordinario. En el espacio de un día y una noche terribles, todo vuestro ejército fue devorado por la tierra, y la isla Atlantís igualmente desapareció sepultada bajo las aguas. Por ello, todavía hoy, aquel océano es difícil de franquear y explorar por el obstáculo de los fondos arcillosos y de muchos escollos que la isla, al hundirse, ha dejado a flor de agua».
Hasta aquí el texto de Timeo. A continuación aportamos el más extenso y quizás importante de Critias2:
«Ahora expliquemos, para que vosotros, amigos, las conozcáis, cuáles eran las cualidades de sus adversarios, desde su origen, si no hemos perdido el recuerdo de lo que oíamos narrar cuando éramos niños. Antes de entrar en materia, es conveniente hacer una breve digresión, para que no os sorprendáis al escuchar nombres griegos aplicados a bárbaros. He aquí la causa: Sólon, con el proyecto de utilizar este relato en sus poemas, investigó el significado de los nombres de sus personajes y descubrió que los egipcios, los primeros que habían escrito esta historia, la habían traducido a su idioma. Y él mismo, sacando la idea encerrada en cada uno de sus nombres, la trasladó a nuestra lengua para escribirlos. Estos manuscritos los tenía mi abuelo y aún hoy están en mi poder: yo los he estudiado con ahínco en mi juventud. Por tanto, no debe sorprenderos el escuchar nombres iguales a los de nuestra tierra: ya sabéis la razón de ello. Y he aquí, poco más o menos, el comienzo de este relato:
»Como ya se ha dicho hablando del sorteo que hicieron los dioses, que se dividieron toda la tierra en partes, unas veces grandes, otras más pequeñas. En sus porciones respectivas, cada deidad instituyó en su propio honor cultos y sacrificios. A Poseidón le correspondió en suerte la isla Atlántida y en cierto paraje de ella estableció a los hijos que había engendrado de una mujer mortal, dándole al lugar las siguientes características: cerca del mar, tendida hasta la parte central de la isla, había una llanura que, según cuentan, era la más fértil y más hermosa de todas las llanuras. Próximo a ella, a una distancia de cincuenta estadios aproximadamente a partir del centro, se alzaba una montaña no muy alta. En esta montaña, uno de los hombres que en esa región había nacido de la tierra, cuyo nombre era Evenor, convivía con su esposa Leucipe. Ellos engendraron a Clito, su única hija. Cuando ya muchacha había llegado a la edad de tener marido, su madre murió y también su padre. Poseidón la desea y se une a ella. Para defender bien la colina en que habitaba, la aisla, la fortificó y recortó en redondo, trazando recintos mayores y menores de mar a tierra y tres de aguas equidistantes entre sí, como abiertos desde el centro de la isla. Así aquella tierra resultó inaccesible a los hombres, pues en este tiempo no existían naves ni navegación.
El mismo Poseidón hermoseó fácilmente, como dios que era, la isla del centro. Hizo brotar del suelo dos manantiales, uno de agua caliente y otro de agua fría, y obligó a la tierra a producir alimentos de todas clases y en cantidad suficiente.
»Allí engendró y crió cinco generaciones de hijos varones y gemelos engendrados por él. Después de dividir toda la isla de Atlántida en dos partes, confió al primogénito de la primera generación la morada de su madre y las tierras circundantes que eran las más extensas y de mejor calidad. A ese mismo lo nombró rey de los otros, a quienes hizo príncipes, poniendo en manos de cada uno el gobierno de muchos hombres y la administración de una dilatada comarca. Impuso nombres a todos: el mayor, primero en reinar, recibió el nombre de Atlántico, del cual la isla y todo el océano tiene un nombre derivado. El gemelo nacido después de él, al que tocó en suerte la parte externa de la isla, desde las Columnas Heracles hasta la zona denominada ahora en aquel lugar Gadirica. Se llamaba Eumelo en griego; pero Gadiro en lengua indígena. Este nombre fue probablemente el origen del de esa región. A los de la segunda generación los llamó a uno Anferes y al otro Evemo. En la tercera nombró Mneseo al mayor y Autóctono al segundo. De la cuarta generación llamó al primero Elasipo y Méstor al posterior. En la quinta puso al mayor el nombre de Azaes y al menor Diáprepes. Todos ellos y sus descendientes, durante numerosas generaciones, ocupaban y regían otras muchas islas del mar y, además, como antes hemos dicho, reinaban sobre regiones del interior hasta Egipto y Etruria.
»Así nació de Atlántico una estirpe numerosa y colmada de honores. Siempre el más anciano era rey, que transmitía el reino al mayor de sus hijos, conservando así la dignidad real durante muchas generaciones. Habían acumulado riquezas en tal cantidad que, seguramente, nunca antes de ellos una casa real las poseyó en número tan grande ni las poseerá fácilmente en el porvenir. Disponían de todo aquello que la ciudad y los campos eran capaces de producir. Pues aunque era mucho lo que recibían del exterior, merced a su imperio, la mayor parte de los productos necesarios para la vida los suministraba la isla por sí sola. En primer lugar, todos los metales sólidos y fusibles que se pueden extraer de las minas y, entre ellos, aquel que en la actualidad sólo de nombre se conoce: el oricalco. Existía entonces, además del nombre, la sustancia propia de este metal que se extraía de la tierra en muchos lugares de la isla y que, después del oro, era el metal más apreciado en aquel tiempo. Igualmente, cuanto el bosque puede ofrecer de materiales propios para la obra de carpintería la isla lo producía en abundancia, y también alimentaba con holgura a todos los animales domésticos y salvajes. Incluso era muy numerosa la especie de los elefantes, porque el pasto abundaba, no sólo para las otras especies —la que viven en los lagos, las marismas y los ríos, las que se apacientan en los montes y en las llanuras—, sino que era suficiente para todos, aun para el elefante, el mayor y más voraz de los animales. Por otra parte, todas las especies aromáticas que aún alimentan la tierra en cualquier país —raíces, brotes, forraje, maderas de árbol, jugos que destilan las flores o los frutos— la tierra las producía entonces y las desarrollaba. También hacía brotar los frutos cultivados y los granos que triturados en harinas nos sirven de alimento (a cuyas variedades llamamos, en conjunto, cereales). La tierra daba todo lo que es de árboles y nos da bebidas, comidas y aceites, y ese fruto lígneo, escamoso y de conservación difícil que ha sido hecho para instruirnos y entretenernos, aquel que nosotros ofrecemos después de la comida de la tarde para disipar la pesadez de estómago y aliviar al comensal casado. Todos estos frutos, la isla, que el sol iluminaba entonces, los producía vigorosos, soberbios, magníficos y en cantidades inagotables.
»Y así, acumulando toda clase de riquezas gracias a los productos de su tierra, los habitantes de la Atlántida construían los templos, los palacios reales, los puertos, los arsenales y embellecían todo el país en el siguiente orden:
»En primer lugar, sobre los brazos de mar circulares que rodeaban la antigua metrópolis empezaron a tender puentes, abriendo de este modo un camino hacia el exterior y hacia las mansiones reales. El palacio de los reyes lo habían construido, desde el primer momento, en la morada misma del dios y de sus antepasados. Cada soberano lo recibía de su predecesor, embelleciendo la obra de éste, y procuraba siempre superarle en la medida de sus fuerzas, hasta el punto de que cualquiera, al ver el palacio, se sorprendiera de la magnitud y hermosura de aquella obra.
«Construyeron, a partir del mar, un canal de tres plethros de anchura, cien pies de profundidad y cincuenta estadios de longitud y lo tendieron hasta el brazo exterior. A los barcos procedentes de alta mar ofrecieron así un refugio como puerto en el que abrieron un paso para los mayores navios. Y aun los brazos de tierra que separaban los anillos de agua, los perforaron a la altura de los puentes, en la medida conveniente para que un solo trirreme pasase a los otros. Cubrieron los canales de modo que la navegación fuera subterránea porque los bordes de los círculos de tierra se elevaban bastante sobre el mar. El más amplio de los brazos de agua, el que habían vertido al mar por medio de un canal, tenía una anchura de tres estadios, y el parapeto de tierra que le seguía tenía igual amplitud. En el segundo círculo, el recinto de agua media dos estadios de ancho y el de tierra era de igual magnitud. Sin embargo, el que rodeaba la isla central sólo medía un estadio. La isla donde se levantaba el palacio real tenía un diámetro de cinco estadios. Esta isla, las zonas circundantes y el puente (de un plethro de anchura) los rodearon enteramente de un muro de piedra circular y edificaron torres y puertas en todas las entradas del mar. Extraían la piedra necesaria para la obra de la parte inferior costera de la isla central y de los brazos circulares exterior e interior (piedra que unas veces era blanca, otras negras y otras rojizas), y al mismo tiempo que la extraían cavaron en el interior un doble refugio para los barcos, cubierto de la misma roca. Algunos edificios estaban diseñados con sencillez; en otros se mezclaban los colores por el placer de los ojos, dándoles así un aspecto naturalmente agradable. Las murallas fueron revestidas de metales, que usaban como si fuera pintura: un baño de cobre envolvió el recinto exterior, otro de estaño recubrió el recinto interno y los aledaños de la acrópolis misma fueron guarnecidos de oricalco que destellaba con fulgores de fuego.
»El palacio del interior de la acrópolis estaba dispuesto de la siguiente manera. Se alzaba en el centro de la ciudadela un templo consagrado en aquel lugar a Clito y a Poseidón. Su entrada estaba prohibida y un recinto de oro lo envolvía. Antiguamente, en aquel paraje, Clito y Poseidón habían engendrado el linaje de los diez cabezas de dinastías reales que allí habían visto la luz. Hasta aquel santuario venían, años tras años, los romeros de las diez provincias del país para ofrendar a ambos dioses de los frutos de la estación.
»E1 santuario de Poseidón medía un estadio de longitud, tres plethros en lo ancho y tenía una altura conforme a las otras dimensiones; pero en conjunto, ofrecía un cierto aire bárbaro. Los constructores habían revestido de plata todas las fachadas del templo salvo las cúpulas que estaban trabajadas en oro. En su interior, la techumbre era enteramente de marfil con incrustaciones de oro, plata y oricalco, tenía una apariencia multicolor. Con láminas de este oricalco se recubrieron los otros elementos del edificio, es decir, las paredes, las columnas y el pavimento. Los atlantes erigieron en el ámbito del templo áureas imágenes: el dios de pie sobre su carro, llevaba las riendas de seis corceles alados, tan alto que su frente alcanzaba la techumbre y, a su alrededor, cien Nereidas (tal era su número según se creía entonces), cabalgando en el lomo de los delfines. Pero había además otras muchas imágenes ofrendas de los devotos; en torno al templo se alzaban estatuas de oro de todas las mujeres de los diez reyes y de los hijos que habían engendrado. Y había, además, otras muchas estatuas votivas de gran tamaño de reyes, ciudadanos o gente rústica sometida a la soberanía del rey. Por sus proporciones y artificio, el altar se conformaba a este esplendor; y el palacio respondía a la vastedad del Imperio y a la riqueza de los ornamentos del santuario.
«Tocante a las fuentes, la de agua fría y la de agua caliente, ambas de una abundancia generosa y maravillosamente propias para el uso por el placer y las virtudes de sus aguas, las utilizaban disponiendo en torno a ellas construcciones y plantaciones conformes a la naturaleza de sus aguas. Junto a estos manantiales estaban edificados los baños, unos al aire libre y otros cubiertos de techo, destinándose éstos a baños calientes de invierno. Los baños del rey eran independientes de los que usaban los particulares; y, separadamente también, los había para las mujeres, los caballos y animales de tiro, cada uno de ellos decorados en consonancia con su objeto. Llevaban el desagüe al bosque consagrado a Poseidón, que, por la virtud de la tierra, tenían árboles de toda clase, de una belleza y alturas divinas. Y, desde allí, hacían discurrir el agua hacia los recintos exteriores por canales construidos a lo largo de los puentes. En toda esta parte se habían construido templos para los dioses, jardines, gimnasios para los hombres y otros, separados, para los caballos. Los templos habían sido edificados en las islas anulares formadas por cada uno de los recintos. Además, entre otros, hacia el centro de la isla mayor, habían reservado un hipódromo para las carreras de caballos, de un estadio de anchura y una longitud suficiente para permitir a los caballos dar la vuelta completa al recinto durante la carrera. Alrededor, de trecho en trecho, había cuarteles para una gran parte de la guardia real. Las tropas de más confianza estaban acuarteladas en el recinto menor, que era el más próximo a la acrópolis. Y a los más distinguidos entre todos por su lealtad, se les había dado alojamiento en el interior mismo de la acrópolis, cerca del palacio real. Los arsenales estaban llenos de trirremes y de aparejos que estos navíos requieren, todo ello en una colocación perfecta. Esa era la disposición de los alrededores del palacio.
«Cuando se atravesaban los tres puertos exteriores se hallaba una empalizada circular, que, empezando en el mar, distaba cincuenta estadios del recinto más amplio, formado por el puerto mayor. Esta empalizada se cerraba en sí misma en la desembocadura del canal abierto al mar. Todo este distrito estaba cubierto de casas numerosas y apretujadas. El canal y el puerto mayor se colmaban de navios y mercaderes de todo el mundo, cuya multitud elevaba día y noche un continuo estrépito de voces, tumulto incesante y variado.
»Hemos mencionado casi todo lo que la tradición nos refiere acerca de la ciudad y de su antigua mansión real. Procuraremos ahora recordar la disposición del resto del país y su organización. En primer lugar se decía que el país era elevado y de costas escarpadas. Sin embargo, la capital estaba rodeada de un terreno llano. Esta llanura envolvía enteramente la ciudad y, a su vez, estaba cercada por una cadena montañosa que llegaba hasta el Océano. Era una llanura lisa, de nivel uniforme, oblonga en su conjunto; medía por su lados tres mil estadios y dos mil en el centro, subiendo desde el mar. Esta comarca, en toda la isla, estaba orientada hacia el Sur, de espaldas a la Osa y protegida de los vientos del Norte. Se ensalzaban las montañas que la rodeaban y que superaban en número, grandeza y hermosura a todas las que hoy existen. Había en estas montañas muchas aldeas bien pobladas, ríos, lagos, praderas capaces de alimentar todas las especies de animales domésticos y salvajes y bosques tan numerosos y variados que daban material propio y abundante a todos y cada uno de los oficios.
»La llanura entera había sido estructurada de la manera siguiente, tanto por la acción de la naturaleza como, durante muchos años, por el trabajo de los reyes. Tenía, según se ha dicho, la forma de un cuadrilátero alargado, de lados casi rectos. Donde estos lados se desviaban de la línea recta, se había corregido esta irregularidad cavando una fosa en derredor. Cuesta trabajo dar crédito a cuanto se ha dicho de la profundidad, la anchura y la longitud de esta fosa, y que una obra hecha por la mano de hombres haya podido alcanzar tales dimensiones en comparación con otros trabajos semejantes. Es preciso, pues, repetir lo que hemos oído. La fosa fue excavada por un plethro de profundidad; su anchura era, por todas partes, de un estadio y, como rodeaba toda la llanura, tenía una longitud de diez mil estadios. Recibía las corrientes que bajaban de la montaña, circundaba la llanura tocando a la ciudad en varios lugares y desde allí desembocaba en el mar. Desde la parte alta de esta fosa, canales rectilíneos de cien pies de anchura cortaban la llanura y se unían de nuevo a la fosa de las cercanías del mar. Cada uno de ellos distaba cien estadios de los otros. Para acarrear hasta la ciudad las maderas de las montañas y transportar en barco los productos de cada estación habían abierto, a partir de estos canales, derivaciones navegables, oblicuas unas a otras, y también a la ciudad. Dos veces al año recolectaban los frutos de la tierra; en invierno se servían de las aguas del cielo, y en verano de las que daba la tierra, dirigiendo sus olas fuera de los canales.
»En cuanto al número de hombres de la llanura útiles para la guerra se había determinado que cada distrito ofreciera un jefe de destacamento. La magnitud de cada distrito era de diez por diez estadios y componían en total seis miríadas. Los habitantes de las montañas y del resto del país eran muy numerosos, según se decía, y todos, según la situación de los lugares y aldeas, habían sido repartidos entre distritos bajo el mando de sus jefes.
»Estaba prescrito que los jefes de destacamento equipasen una sexta parte de carros de guerra, hasta reunir entre todos el número de diez mil carros; dos caballos y sus jinetes, un tiro sin carro llevando un combatiente con escudo pequeño y un auriga para ambos caballos, dos hoplitas, dos arqueros, dos hombres, tres soldados ligeros armados de piedras, tres lanzadores de jabalina y cuatro marineros para la tripulación de mil doscientos navíos. Esta era la organización militar de la capital. Las otras nueve provincias tenían cada una la suya y sería preciso mucho tiempo para explicarlas todas.
»Las autoridades y cargos públicos estaban desde el principio reglamentados de este modo. Cada uno de los diez reyes gobernaba su provincia, y en la capital regía a los ciudadanos, dictaba las leyes y podía castigar y condenar a muerte a quien quisiera. Sin embargo, la autoridad y las relaciones de unos reyes con otros estaban reguladas según las leyes de Poseidón. Esto era lo que la tradición transmitía y lo confirmaba una inscripción grabada por los primeros reyes sobre una columna de oricalco que se encontraba en el centro de la isla en el templo del dios.
»Los reyes se reunían allí cada cinco o seis años, haciendo alternar regularmente los años pares e impares. En esta reunión se deliberaba sobre asuntos comunes, determinaban si alguno de ellos había cometido alguna irregularidad y dictaban sentencia. Cuando había que tratar de cuestiones jurídicas se daban antes mutuas pruebas de fidelidad en la siguiente forma: soltaban toros en el recinto consagrado a Poseidón y quedándose los diez solos, después de suplicar al dios que les permitiese capturar la víctima que le pareciera más grata, sin armas de hierro le daban caza con garrotes y lazos. Arrimaban a la columna el toro apresado y lo degollaban en su cima como estaba prescrito. En la columna, además de las leyes, había un juramento que profería terribles maldiciones para quien las violara. Después de terminar el sacrificio conforme a sus leyes y consagrar todas las partes del toro, llenaban de sangre una crátera y se rociaban uno a uno con unas gotas de ella. El resto lo ponían al fuego, después de purificar perfectamente la columna. A continuación, sacando alguna sangre de la crátera con copas de oro la derramaban en el fuego y juraban que su juicio estaría de acuerdo con las leyes escritas en la columna; que castigarían a quien las hubiese quebrantado anteriormente; que en el futuro no infringirían ninguno de los preceptos de la inscripción, ni mandarían, ni obedecerían nada si no era conforme a las leyes de su padre. Cada uno aceptaba esta responsabilidad para sí y para sus sucesores. A continuación bebían la sangre y depositaban la copa como exvoto en el santuario del dios. Después cenaban y atendían otras ocupaciones necesarias.
«Cuando anochecía y el fuego de los sacrificios se enfriaba, ellos se revestían de hermosísimos ropajes azulados y se sentaban en la tierra, en las cenizas de los juramentos. Durante la noche, apagadas las luces en torno al templo, juzgaban o eran juzgados, si alguno acusaba a otro de haber cometido alguna infracción. Después del juicio, escribían los resultados de su Consejo en tablillas de oro que, con sus vestiduras, consagraban como recuerdo.
«Además había otras muchas leyes especiales sobre las atribuciones de cada uno de los reyes. Las más notables eran: no tomar las armas unos contra otros y ayudarse mutuamente; si uno hubiese intentado, en cualquier ciudad, destruir una de las estirpes reales, deliberar en común, como sus antepasados, acerca de la guerra y otros asuntos, confiriendo siempre a la descendencia de Atlántico el mando supremo. Un rey no tenía la potestad para dar la muerte a ningún miembro de su linaje si no era mediante la decisión de la mayoría de los diez reyes.
»Y este poder, de tal naturaleza y magnitud, que entonces existía en estos territorios, fue empujado por el dios mismo hacia nuestras regiones, apoyándose como disculpa en algún pretexto de este género.
«Durante muchas generaciones mientras la naturaleza del dios dominó en ellos, los monarcas acataban las leyes y conservaban bondadosamente el principio divino de su linaje. Sus pensamientos eran siempre veraces y magnos, se mostraban serenos y prudentes ante los acontecimientos que sobrevenían en sus mutuas relaciones. Por ello, desdeñosos de lo que no era virtud, estimaban en poco sus riquezas, llevaban como una carga la masa de su oro y de sus bienes, sin dejarse embriagar por el exceso de su fortuna, sin perder el equilibrio en el camino recto. Con la inflexible sobriedad consideraban que todas esta ventajas se acrecientan por la amistad recíproca y la virtud y que, en cambio, la concupiscencia y la estima de los bienes la destruyen, y con ella la virtud perece también. A consecuencia de este razonamiento, y por la continuidad de su natural divino, se incrementaban en su favor todos los bienes que hemos enumerado. Pero después que la porción divina se extinguió en ellos, contaminada muchas veces por numerosos ingredientes mortales, les dominó el carácter humano y entonces, incapaces de hacer frente a sus circunstancias, se sumieron en la degradación. A los buenos observadores les parecían viles, destruyendo lo más hermoso de sus bienes; pero incapaces de comprender la vida auténtica que lleva a la felicidad juzgaban que aquellos príncipes eran ilustres y venturosos en sumo grado, aunque rebosaban injusta ambición y violencia. Y Zeus, dios de los dioses, que reina por las leyes y tenía el poder de conocer estos hechos, comprendió las disposiciones miserables de aquel linaje ilustre. Deseando aplicarles un castigo para tornarles más reflexivos y moderados, convocó a todos los dioses en su morada más noble, que está situada en el centro del Universo, y desde la que se ve todo lo que participa en el Devenir. Y habiéndoles reunido les dijo».
Aquí se interrumpe la narración platónica, aunque el final de la Atlántida la narró anteriormente en el Timeo.
No hemos querido intercalar ningún comentario sobre el texto, aunque los que tengan interés por las diferentes interpretaciones que se han publicado, pueden acudir, entre otros, a García y Bellido3 o Schulten4.
Antes de terminar con esta introducción quisiéramos aportar otra curiosidad: en la provincia de Cádiz existe una población llamada Espera, en la que se han encontrado restos arqueológicos que confirman una ocupación continuada desde el Neolítico; posiblemente ésta sea la Cappa mencionada por Plinio. En el escudo de este municipio hallamos la leyenda: «Soy Espera, antigua como otra Tile»5. Si tenemos en cuenta que Atlántico viene de los atlantes y del nombre de uno de sus primeros reyes, como hemos observado en el relato de Platón, se aprecia que, tras los fonemas Th – L – T, se esconde un rastro que podría conducir a Thule (Θούλη, Thoúle, Thyle, o también Tile), la isla fabulosa situada más allá del mundo conocido y en la que se suponen los orígenes de los pueblos occidentales.
En ser el lugar de donde proviene la raza occidental coinciden la Atlántida y Thule, al igual que de ser el punto desde el que se emigra para conquistar el continente. Según nos ha quedado, ambas estaban rodeadas de agua, con estrecha relación con el dominio del mar, por lo que eran pueblos marineros íntimamente emparentados con las leyendas de los Noé y su aporte en el conocimiento de la agricultura, la metalurgia, las estructuras ciclópeas y el comercio. Los pueblos ligados a esta tradición gozaron de un alto desarrollo económico y social. Los vikingos creían que Thule era la isla de los bienaventurados.
Thule fue mencionada por primera vez por el geógrafo y explorador griego Piteas6, natural de Massalia (Marsella), en el siglo IV a.n.e., quien dijo que se trataba del país más septentrional, seis días al norte de Inglaterra, y que el sol nunca se ponía allí.
Para Procopio de Cesárea, destacado historiador bizantino del siglo VI d.n.e., Thule era una isla grande del norte habitada por 25 tribus. Olaus Magnus (1490-1557), escritor, cartógrafo y eclesiástico sueco, dejó una carta marina del norte de Europa en la que aparece la isla de Tile.
Con todo esto, parece posible que bajo la humilde localidad serrana de Espera, antaño próxima al lago Ligustino, aguarden los restos de aquel remoto asentamiento de gentes huidas del cataclismo y que plasmaron, como esperanza por reverdecer, el lema de su escudo.
1) Platon, Timaios, 24C s.
2) Platón, Critias, 112 a 121 C.
3) Antonio García y Bellido, Veinticinco estampas de la España antigua, Espa-sa-Calpe, col. Austral A 181, Madrid, quinta edición 1967, p 25 ss.
4) Adolf Schulten, Tartessos, Espasa-Calpe, col. Austral 1471, Madrid, tercera edición 1984, p 159 ss.
5) En la década de los 60 del pasado siglo, un alcalde de esta población, en un gesto que denotaba su ignorancia y, a la vez, su pésimo gusto por la rima, modificó el lema por otro de su cosecha-, «Soy Espera, tan antigua como cualquiera». Por fortuna, el agravio a la leyenda del escudo ya ha sido subsanado.
6) De Piteas es el primer testimonio escrito de que Hispania es una península. Se supone que viajó hacia el norte hasta cruzar el círculo ártico y que los témpanos de hielo no lo dejasen avanzar más. De regreso a su tierra escribió un libro, El Mar, cuya última copia se perdió en la quema de la Biblioteca de Alejandría, aunque se ha podido reconstruir su historia gracias a otros escritores. Hay quien opina que fue el autor del periplo en el que Avieno basó su Oda Marítima.