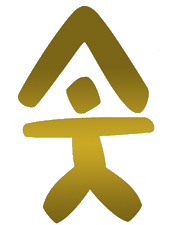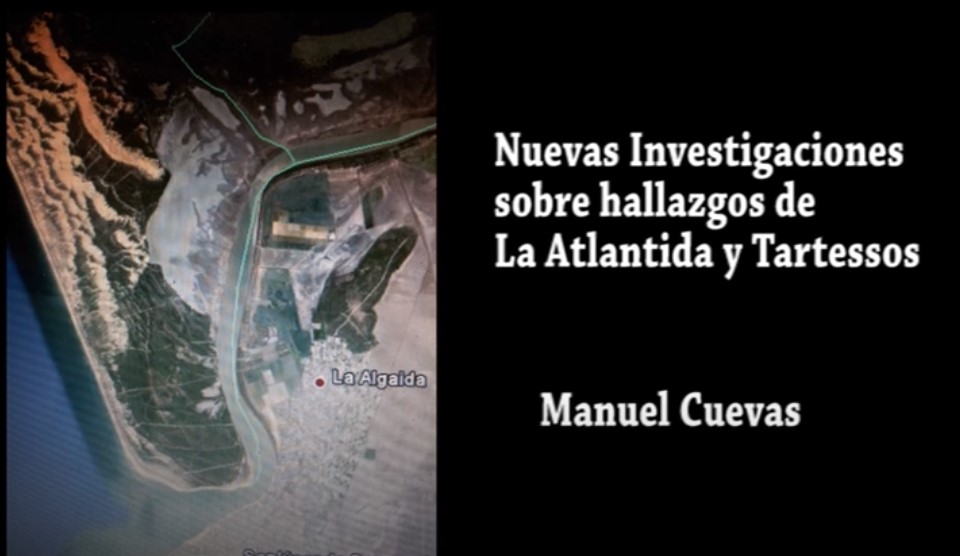Podemos borrar toda la historia, menos la primera línea
Daniel Mourelle
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, un pasamanero cautivado por la nebulosa historia del mundo antiguo llamado Buenaventura Hernández Sanahuja, llevó a cabo una inmensa tarea como arqueólogo, disciplina emergente pero apenas desarrollada por entonces, en la ciudad de Tarragona, heredera de Kesse, de la base militar de Roma durante la segunda guerra púnica y más tarde capital de la provincia Hispania Citerior. En aquellas fechas, casi lo mismo que ahora, el embate y la especulación urbanística contribuyeron a la destrucción de buena parte del patrimonio histórico, siendo desgraciadamente habitual que los yacimientos acabaran reducidos a escombros en breve para que la moderna civilización progresara diametralmente.
Mediado aquel siglo XIX, se iniciaron las obras de ensanchamiento del puerto, procediéndose a la extracción del material necesario en la colina que dividía la ciudad propiamente dicha del barrio marítimo y que poco después acabaría urbanizándose sin ningún escrúpulo. La dirección de la Obra tenía a su disposición a medio millar de presidiarios que transportaban en rudimentarios carretones las rocas previamente arrancadas de este emplazamiento, sito unos cien pies sobre el nivel del mar, por la devastadora acción de los explosivos. Al removerse la tierra, aparecieron los vestigios de la antigua ciudad romana: estatuas, relieves, frisos, mosaicos y ánforas, un bagaje arqueológico de gran importancia que en medio de la desatinada barbarie se arrojó al mar para rellenar la nueva faja del puerto.

En un punto determinado de la excavación, consistente en la práctica de un corte perpendicular desde la superficie de la tierra hasta la de la roca, apareció a tres pies de profundidad el habitual pavimento de construcción romana que se extendía a lo largo del yacimiento. Seguían unos cinco pies más formados por las capas intactas de aluvión que se había ido interponiendo a lo largo de los siglos, e inmediatamente encima de la roca, los inexpertos presidiarios obligados a aquella tarea forzosa, dieron con el vértice de lo que en principio creyeron que era un pedrusco que fueron rompiendo en fragmentos con el objeto de facilitar su extracción. Cuando Buenaventura llegó a este lugar de la excavación, los destrozos eran ya irremediables, pero aquellos pocos fragmentos le bastaron para afirmar que, sin ningún lugar a dudas, pertenecían a un sepulcro egipcio colocado allí por el mismo pueblo que lo había construido.
La primera noticia que tuvimos del hallazgo fue acompañada del fragmento número 1, sorprendiéndonos en exceso la vista de un resto Egipcio en Tarragona, cita Sanahuja en su obra del año 1855 “Resumen histórico-crítico de la ciudad de Tarragona”
Evidentemente, la argumentación que el pionero arqueólogo redactó en aquel completo estudio causó malestar, rabia e hilaridad entre la crítica de la época, una comunidad obtusa de expertos arraigados en su inamovible versión de la historia de la humanidad. Así. Buenaventura había compuesto la siguiente teoría a partir de los fragmentos hallados en la ciudad de Tarragona: Las célebres columnas de Hércules y su templo en Gades, las murallas hercúleas de Tarragona, los sepulcros labrados en roca viva cerca de Olerdola en Cataluña, de un carácter puramente egipcio; el templo junto a Antequera, conocido por el vulgo como “Cueva de Mengal” y finalmente los Toros de Guisando, el puerto de ponto du porco, y los animales de piedra cárdena en la calle Real de Toledo, que no serán otra cosa que rudas imitaciones del buey Apis, revelan un origen egipcio más o menos degenerado. Estas obras que nos restan de tan remota época, sin contar las muchas que se han desfornido, hablan en mucho concepto más que tantos historiadores cuyos escritos se contradicen a menudo; y el que más escribió dos mil años después de estos sucesos.

En el epicentro de esta hipótesis, que tan descabellada parece a priori, Sanahuja dio con la clave de una realidad negada con rotunda contundencia hasta no hace demasiado tiempo por esa corporativista élite que cultiva y acapara la materia, los mismos que se oponían frontalmente al posible origen común de los pueblos del Mediterráneo. El investigador se aventuraba ya entonces a dudar de la procedencia de los Celtas, hoy más en cuestión que nunca, así como del mismo pueblo Íbero, que nunca existió como tal, como civilización homogénea, hasta que los Griegos asignaron ese topónimo a las diferentes comunidades que poblaban la península a su llegada. De igual modo sugería que la incidencia de esta civilización, como la de tantas otras que sucesivamente accedieron a nuestras cosas no fue tan relevante en las zonas interiores (aunque este es un asunto que abre una nueva serie de interrogantes ajenos a esta cuestión), y declaraba enfáticamente la existencia de Tartesos, civilización que no fue reconocida hasta hace relativamente poco tiempo y casi a regañadientes. La suma de estas y otras tantas conjeturas dieron como resultado un severo desajuste cronológico con respecto a los cánones establecidos por la historia oficial de la humanidad. La consecuencia de tal osadía fue ineludible, y poco tiempo después Sanahuja acabó cediendo a las presiones de la crítica coetánea y retractándose de sus aseveraciones, dando así la razón quienes consideraban que estos restos, con mucho, eran una falsificación antigua, quizá construida durante la ocupación romana con la intención de imitar una tumba egipcia, aunque es obvio que el estilo de la supuesta recreación es muy anterior al que imperaba durante su supuesta ejecución.
Más adelante fue nombrado inspector de Antigüedades y director del Museo arqueológico, y desarrolló una variada producción bibliográfica, destacando una revocación pública de aquel texto primero y de todo lo manifestado en él.
Todavía hoy, la arqueología oficial rechaza aquella teoría, pero es significativo que no oculte del todo su existencia. Los fragmentos del sepulcro permanecen en la Real Academia de Historia, en Madrid y está claro que su origen, así como su cronología, son inciertos, pero no menos que los de la historia humana de la misma península ibérica. Es importante tener en cuenta que Sanahuja no nos hablaba de una colonia del Egipto faraónico, que es el que hoy por hoy conocemos hasta cierto punto y que poco o nada tiene que ver con las pirámides ubicadas en el mismo punto geográfico y que fueron elaboradas, seguro, por una civilización anterior mimetizada por los primeros; una casta primitiva que pudo ocupar un territorio tan extenso como lejano en el tiempo. Precisamente el tiempo esparce la huella difusa de la historia lamentablemente monopolizada y cerrada en banda a estas teorías, y recurriendo, en su detrimento, al manido pretexto del conspiracionismo.