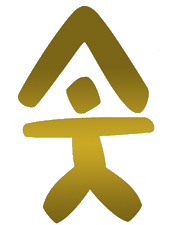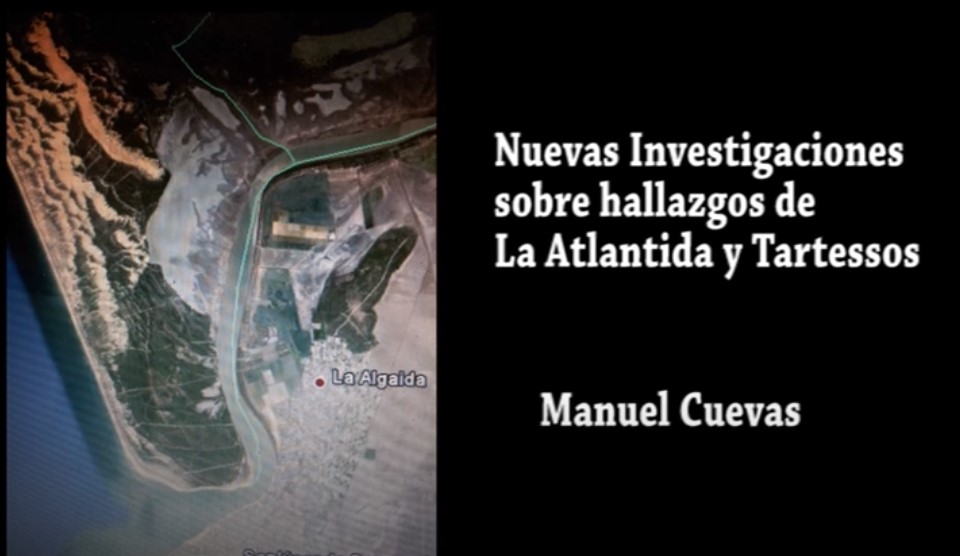El sepulcro egipcio de Tarragona
Ninguna ciudad de España aventajó a Tarragona en el número, antigüedad e importancia de sus monumentos. La maza y la tea de irritadas soldadescas, el furor de turbas desatentadas, la súbita trepidación del terreno, la terrible explosión de la pólvora encerrada en almacenes ó en hornillos, han ido arrojando al suelo durante siglos y siglos el alto muro, la soberbia arcada, la airosa columna, la elegante estatua; cada vez que la ciudad renacía de sus cenizas, los ya inservibles edificios de otras edades brindaban al industrioso poblador con materiales preparados para las nuevas construcciones, y con todo, tantas y tan repetidas causas de destrucción no han sido bastantes para borrar esos vestigios de lo pasado, que imponen el asombro en el animo menos prevenido y en el menos cultivado entendimiento.
Necrología: D. Buenaventura Hernández y Sanahuja
Eduardo Saavedra

I
Así fue que antes de mediar el siglo XVI, Juan Armengol, tarraconense, tomaba de los originales y enviaba a D. Antonio Agustín, residente a la sazón en Roma, una buena colección de inscripciones latinas, perdidas ya muchas de ellas, y los restos del circo, del anfiteatro, del pretorio, del acueducto y del recinto fortificado, sugirieron al letrado y caballero Micer Luís Pons de Icart la composición del Libro de las grandezas y cosas memorables de la ciudad de Tarragona, impreso en Lérida en 1572. Pero en aquel tiempo y aun mucho después, la admiración y el encomio satisfacían por completo las modestas ambiciones de los eruditos, y puede decirse, que no obstante las estimables tareas a que varias personas doctas se dedicaron desde mediados del pasado siglo, poco ó nada se iba adelantando en punto a la historia de la capital de la España Citerior. Para rehacer su grandiosa figura fue preciso que las apremiantes necesidades de la vida moderna levantaran con el azadón y el barreno las espesas capas del polvo bajo que yacían los despedazados testimonios del esplendor antiguo.
Inició el movimiento de mejoras materiales de Tarragona la construcción del nuevo puerto, acometida, aunque con poco brío, en 1790, y proseguida con más actividad en las épocas de 1800 a 1810, de 1814 a 1820, y de 1834 hasta hoy. La piedra para las escolleras de los muelles hubo de ser arrancada de un estribo de la roca misma donde se asentó la ciudad antigua; el ensanche de la población ha motivado la apertura de profundos desmontes y grandes zanjas de cimientos; la prosperidad creciente del país ha exigido la renovación de muchas casas viejas, y el cambio de condición militar de la plaza ha hecho desaparecer los fuertes y otros establecimientos dependientes del ramo de Guerra; circunstancias todas que por maravillosa manera han conducido a sacar a luz lo que por tantas centurias escondían el suelo ó las moles de ruda fabrica.
Faltaba sólo un hombre que se identificara con este movimiento con que las energías de la nueva Tarragona exhumaban las glorias de la Tarragona antigua, y este hombre providencial fue don Buenaventura Hernández y Sanahuja, nacido el 30 de Mayo de 1810 en la casa de la calle de la Mercería, núm. 11, de donde se trasladó en 1820 a la del núm. 5, que habitó todo el resto de su vida; verdadero santuario del trabajo, en cuyo piso principal recibía afablemente las visitas de los sabios y los curiosos, sin desdeñarse de continuar en el bajo el ejercicio de una modesta industria hasta nueve años antes del término de su larga existencia. En la educación primaria aprendió esa forma de letra firme, clara, elegante, castizamente española, cuya limpieza no alteró la más avanzada vejez; recibió en el Seminario Conciliar toda la instrucción literaria entonces asequible, y en la institución fundada por Smith en la plaza del Pallol al empezar el siglo, adquirió notable destreza en las artes del dibujo, junto con aquella irresistible inclinación a la arqueología que habían de ser en él «una segunda naturaleza» y de acompañarle al sepulcro. Inspiró en él con su ejemplo estas aficiones su maestro, el distinguido escultor y arquitecto D. Vicente Roig, dedicado con la mayor diligencia a reunir trozos de estatuas, lapidas y los objetos más curiosos que iban apareciendo.
Injusto, y sobre injusto ofensivo a la ilustración de los hijos de Tarragona, sería ensalzar a Hernández suponiendo que no había tenido precursores ni auxiliares. Aparte de las personas doctas y de buen gusto a que antes he aludido, el afán de lucro, más útil que censurable, inducía a las gentes del vulgo a salvar las curiosidades sacadas de las excavaciones para venderlas a los extranjeros, y no tardó la Sociedad Económica de Amigos del País en iniciar una competencia a los comerciantes de antiguallas para adquirir las que buenamente podía. Formó así en el local mismo de la Escuela de Dibujo un museo rudimentario, cuya fundación solicitaba ya del Gobierno en 1837 el jefe civil de la provincia, y de él se hizo cargo la Comisión de Monumentos al ser creada en 1844. Entre tanto, el gusto por las antigüedades iba aumentando entre las personas de cierta cultura, muchas de las cuales, aunando sus desinteresados esfuerzos, fundaron en el mismo año 1844 la Sociedad Arqueológica Tarraconense.
No era, pues, Hernández un ave rara entre sus paisanos y amigos; fue, sí, cometa brillante en el horizonte de su patria. Lo que para otros afición, fue para él vocación decidida; lo que para los demás pasatiempo agradable, para él elevado sacerdocio a que se consagró con alma y vida. El tosco aldeano ó el sencillo menestral pudieron mofarse a veces de un entusiasmo que no comprendían; más no le faltó la consideración y estima de la gente ilustrada, entre cuyas manos recuerdo haber visto de muy niño circular las monedas romanas y los barros saguntinos.
Ya en concepto de coleccionador se citaba su nombre con ventaja desde 1849, muy poco antes de que él mismo diera a la estampa el catalogo de su propia colección, cuando un suceso, que no es del momento calificar, hizo poner los ojos en él para salir de un conflicto. El Ayuntamiento, al tomar en 1850 posesión del local donde se custodiaba el pequeño museo, mandó desalojarlo en término breve y perentorio sin atender a consideraciones de ningún género. Medió Hernández como socio de mérito que era, desde 1845, de la Económica y ordinario de la Arqueológica (la cual en 1875 había de aclamarlo también socio de mérito), para que no fueran las antigüedades arrojadas a la plaza, y se vino en depositar los objetos de la Comisión en el pequeño local propio de la dicha Sociedad Arqueológica, que se llenó, con los dos museos reunidos, hasta por escaleras y patios; pero quedaba el gran mosaico del triunfo de Baco, incrustado en el pavimento del salón de sesiones, siendo arriesgado sacarlo sin peligro inminente de que se desmenuzara. Acordóse acudir a la pericia del mismo Hernández, y la traslación de tan preciado resto se efectuó con toda celeridad y perfección, lo mismo que años después aconteció con el precioso mosaico de la Medusa, hallado en la cantera. Quedó desde entonces reconocido nuestro anticuario como el primero entre los de la ciudad, y de común acuerdo la Sociedad Arqueológica y la Comisión de Monumentos le dieron en 1851 el encargo de organizar el nuevo museo, cuya dirección conservó hasta el fin de sus días, y cuyo catalogo presentó un año después, concediéndole la primera de aquellas corporaciones el título de socio honorario en 1853.
La notoriedad de los trabajos de Hernández era ya tal, que en el mismo año 1851 le hizo su individuo correspondiente la Real Academia de la Historia, por cuya gestión quedó encargado en 1852 de la vigilancia de las excavaciones de la cantera, y se le nombró a fines de 1853 Inspector de Antigüedades con 8.000 reales de sueldo anual. Armado con estos títulos y luego con el de Vocal de la Comisión de Monumentos, obtenido en 1856, ya no temió ser tachado de intruso ni de importuno en ninguna parte; ponía vigilantes en los trabajos de los presidiarios y no había zanja, ni derribo, ni obra pública ó particular en que no se le viera envuelto en la polvareda del escombro ó en el humo de la pólvora, buscando afanoso, antes que fueran al vaciadero, objetos grandes ó pequeños, de mucho ó escaso valor, raros ó comunes, pero todos útiles para la arqueología, porque a su entender, el resto más insignificante, cuando su existencia se relaciona con las circunstancias del sitio en que fue hallado, puede dar más luz a la historia que el soberbio despojo de las grandes obras del arte. Si algún trozo de edificio antiguo había de ser destruido ó quedar de nuevo oculto, dibujaba inmediatamente planos, cortes y vistas; si no tenía a mano quien le ayudase, cargaba él mismo con las piedras más expuestas por su menor bulto a ser de nuevo empleadas en las fabricas; acudía a las autoridades cuando se le oponían resistencias injustificadas, y contra las mismás autoridades se revolvía si la necesidad apremiaba, así cuando el cabildo quería demoler unas hermosas ojivas de la Catedral en 1857, como cuando en 1868 la Junta revolucionaria intentó menoscabar la integridad de las murallas primitivas.
Con tan incansable actividad, con tan indomable energía y tan inquebrantable constancia, consiguió ir atrayendo hacia sus ideas a las corporaciones populares, hasta obtener en 1859 que se le concediera local público para el Museo en el refectorio del antiguo convento de Santo Domingo, bien que tomando a su cargo la Sociedad Arqueológica algunas obras de habilitación. Por último, terminado en 1862 y en el mismo sitio el nuevo palacio provincial y municipal, quedaron destinadas las mejores salas del piso bajo para ostentar dignamente el rico tesoro de las pasadas memorias, en armarios costeados después por la Diputación, que también cedió en 1889 dos galerías del patio principal como ensanche interino del Museo.
Ya con alojamiento propio y decoroso, el Museo adquirió maravilloso incremento. A las dos colecciones que le habían servido de base añadieron las suyas, en calidad de depósito, el mismo Hernández, el afanoso colector D. Juan Fernández, y otros muchos particulares. La Diputación provincial adquirió con igual destino la ya nombrada y escogidísima de D. Vicente Roig, el Ministerio de Fomento envió en 1882 una colección de cuadros al óleo, y últimamente, con general aplauso, la Diputación provincial y el Ayuntamiento han enriquecido tan soberbio establecimiento con el copioso monetario de su inolvidable director y organizador, quien por su testamento acaba de donar a la provincia, y en su defecto a la ciudad, los objetos de su propiedad allí depositados.
Su tarea no fue desde el principio llana y exenta de asperezas, ya por susceptibilidades personales que amenazaron dispersar las colecciones, ya por repetidos intentos de invadir el todo ó alguna parte del local, ya por el súbito hundimiento de una techumbre, que en 1868 causó sensibles destrozos. A todo hizo frente con inalterable perseverancia Hernández, nombrado por la Academia de San Fernando Conservador del Museo cuando en 1865 se reorganizaron las Comisiones de Monumentos; repuso con otras de su colección la mayor parte de las piezas rotas, y logró por fin ver su «sueño dorado» convertido en sólida realidad.
«De piedra en piedra y de resto en resto», según decía en 1884 a la Academia de la Historia «con paciencia y constancia y venciendo inconvenientes y continuos tropiezos» llegó a constituir el Museo local más notable y mejor organizado, abundante en piezas únicas en su género, con absoluta exclusión de objetos allegadizos y sin interés para la historia de Tarragona.
«Adelante, adelante», exclamaba, «con objeto de dejar a mi muerte un Museo digno de Tarragona y que no muera conmigo.» Y así ha sucedido. Más de cinco mil números constan en su catalogo; de dos a tres mil personas acuden anualmente a visitarlo, y como la Diputación se prestara gustosa a incluir en su presupuesto la consignación que los reglamentos exigen, se decidió el Gobierno a incorporarlo a los del Estado en 1873, dando a su Director el ingreso en el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios que por tantos títulos merecía, y con ello una posición más decorosa y estable en su mismo cargo. Gracias a esto fue recibiendo varios ascensos de escala, hasta la categoría de oficial de segundo grado con sueldo de 3.500 pesetas, que disfrutaba a su fallecimiento, y algunos premios reglamentarios.
Más para Hernández «el verdadero Museo de Tarragona no se halla circunscrito dentro del recinto de sus salones, como pudiera pensarse, sino que toda Tarragona y sus contornos son un copiosísimo museo». Persuadido, con razón, de esta idea, se propuso añadir al catalogo del mismo Museo, que terminó en 1880, una guía arqueológica de la ciudad, y cuando alguna persona distinguida en la sociedad ó en las letras visitaba las colecciones encomendadas a su custodia, no se daba punto de reposo hasta hacerle ver uno por uno los monumentos que permanecen en su sitio y los lugares de donde proceden los objetos salvados de la destrucción. No ocurría la novedad más insignificante sin que la participara al Ministerio de Fomento, a esta Academia ó a la de Bellas Artes, cuyo correspondiente también era desde 1868. Multitud de instituciones le llamaron ó le recibieron con aplauso en su seno, y entre ellas puedo recordar la Sociedad Filomatica de Barcelona, la Academia de Buenas Letras, la Sociedad Económica y la Asociación Artístico-Arqueológica de la misma ciudad, la Arqueológica de Valencia, la Academia Heráldica de Pisa, la del Príncipe Alfonso, el Instituto de Correspondencia Arqueológica de Roma y varias Academias de anticuarios y Asociaciones de excursionistas. Con todas mantenía activo comercio literario y no regateaba al público en general, por medio de artículos y folletos, el fruto de sus afanes, sin que faltaran nunca las Memorias anuales ó semestrales que por reglamento debía enviar a la Comisión Central de Monumentos ó a la Junta de Archivos, Bibliotecas y Museos. De sus trabajos científicos, el señor don Antonio A. Pijuan ha catalogado sesenta y tres números, a los cuales puedo añadir desde luego treinta y seis sin salir de mi reducida librería ó de su correspondencia privada, de modo que sumando los informes, comunicaciones y cartas eruditas, subirían a más de doscientas producciones, todo escrito y puesto en limpio de su propio puño y con su clarísima letra.
La gran diversidad de materias tratadas en tantos y tantos opúsculos hace imposible el intento de analizar individualmente sus obras, sobre todo si se pretendiera seguir el orden cronológico para poner de manifiesto el sucesivo desenvolvimiento de sus ideas. Preciso es, sin embargo, abordar de algún modo la tarea para dar completo, en lo que yo alcance, el retrato literario de mi ilustre paisano y constante amigo. A ello brinda más fácil camino la índole de sus trabajos, que bien mirados conspiran todos a un solo fin y forman en su conjunto una sola obra, la obra de Hernández, el gran pensamiento de reconstituir en su antiguo estado la ciudad de Tarragona, propósito que brota de cuanto ha salido de la pluma de investigador tan asiduo, y forma el complemento de la otra obra de Hernández, el Museo provincial. Verdadero propagandista, para imbuir sus ideas en el pueblo no reparaba en repetirlas una y otra vez en las ocasiones más diversas, y hombre sincero, suministra todos los datos necesarios para rectificar sus juicios ó completar sus conclusiones, si por acaso no ha acertado con la verdad entera al primer golpe.
Evoquemos, pues, la figura de nuestra primitiva ciudad a la luz de los trabajos de su hijo preclaro, entre los cuales merecen lugar preeminente para este objeto el Indicador arqueológico de Tarragona, publicado en 1867 en colaboración con D. José María de Torres, así como la Historia de Tarragona, que dejó manuscrita y se está publicando bajo la dirección de D. Emilio Morera, Secretario de la Comisión provincial de Monumentos, y el cuidado de su entusiasta admirador y solícito amigo D. Adolfo Alegret, acreditado tipógrafo y literato distinguido. Y no desaprovecharé las nuevas luces que los estudios más recientes puedan suministrar para mayor y más perfecta ilustración del asunto.
II
Es la colina de Tarragona una roca caliza, extremo de la formación cretácea que desde el término de Catllar se marca en dirección de SSO., hacia la costa. Desde el sitio de la torre de San Magín, a 120 m. de altitud, baja en suave declive, y se hundía en el mar por debajo de las actuales escaleras de Capuchinos. Por Levante salía una punta avanzada que fue después la Pedrera, y un resalto más pequeño, donde tuvieron cimiento el Fuerte Real y la Batería del Molino, venía por el opuesto lado a limitar un puerto de condiciones excelentes, por más que Estrabón haya pretendido desacreditarlo, fiándose de lo que dijo Artemidoro, contra la aserción más antigua y fidedigna de Eratóstenes y la contemporánea de Tito Livio. Una ciudad nueva, la ciudad del comercio y de la industria, levanta hoy sus edificaciones sobre el área donde echaron anclas las naves que trajeron al país los primeros elementos de estos ramos de pública prosperidad, y una espesa capa de ruinas cubre el suelo de la ciudad vieja y de los campos inmediatos. Débese a la sagacidad de Hernández la observación, con ligereza contradicha por alguno, de que en los varios cortes verticales que se han hecho en ciertos puntos de la población aparecen colocadas, unas sobre otras y perfectamente ordenadas, hasta tres ó cuatro capas distintas, a manera de estratos geológicos, pertenecientes a otras tantas épocas en que Tarragona ó parte de ella fue arruinada, abandonada y reedificada después. Lo mismo que en las ruinas de Troya exploradas por Schliemann, acusan estos estratos principalmente los cimentos macizados encima ó a través de pavimentos anteriores; y desde 1851, en que participó esta observación a la Academia de la Historia, Hernández no cesó de repetirla en informes oficiales, en artículos ó en monografías diversas. Añádase que en los estantes del Museo se ha cuidado muy acertadamente de colocar los objetos conservando el orden que guardaban al ser descubiertos, y las capas mismás de tierra en que se hallaban envueltos, exponiendo al lado dibujos y fotografías de los cortes de excavación.
Tan preciosas y sagaces investigaciones permiten imaginar que por los espesos bosques, por las fértiles llanuras y por las encharcadas costas de aquel territorio, vagaron en tiempos anteriores a toda tradición histórica, armados con hachas y cuchillos de pedernal, flechas de hueso y venablos de madera endurecida al fuego, bandas de hombres cuyo confuso recuerdo quisieron simbolizar los antiguos en sus míticos faunos y silvanos. Estos mismos hombres, algo más civilizados con el transcurso del tiempo, ó reemplazados por otros, pudieron ser los que señalaron los griegos con la incierta designación de Igletas, sustituidos ó dominados más tarde en el litoral catalán por una gente de raza indo-europea, cuyo parentesco con la italiota ó umbro-latina de la frontera costa parece indudable por la comparación de los nombres geográficos.
Imposible es que en aquellos tiempos en que la paz era desconocida y hasta menospreciada, no se utilizara la posición de la colina para levantar una modesta fortificación, desparramando por la parte baja las casas con paredes de ladrillo ó de piedra en seco y techos de madera, cuyos restos, abrasados en desoladora guerra de tribus, se descubren hoy debajo de los que dejaron otras civilizaciones posteriores. Hernández fue el primero en señalar para esta ciudad primitiva el nombre de Cesse, del cual sacaron los latinos el de Cessetania. Acaso los primeros, entre los pueblos navegantes de remota antigüedad, llegaron a las costas de España ciertos colonos que se instalaron en la desierta fortaleza, tan admirablemente situada para guarecer las naves, depositar con seguridad las mercancías y traficar con todas las comarcas de la izquierda del Ebro. A este último fin y el de beneficiar los campos, les convenía mantenerse en relación continua y segura con los indígenas, y del mismo modo que vivieron juntos en Roma pelasgos y aborígenes, y en Emporias griegos é indígetes, de grado ó por fuerza se avinieron en Cesse los nuevos y los antiguos pobladores a vivir dentro de una cerca común; estos ocupados en cultivar la fértil llanura y propagar el comercio interior, aquellos en la defensa y en el comercio exterior.
Entonces se levantaron los soberbios é incomparables muros ciclópeos de más de 3.300 metros de circuito, 7 metros de altura y poco menos de 7 de espesor, que sólo con lo que de ello queda dejan atrás a los afamados de Tirinta y a cuantos de su mismo género se conocen. Dos grandes murallas transversales, una por las actuales calles de la Mercería y Cebadería, y otra por la Rambla de San Carlos, partían el área de la ciudad en tres porciones, la superior destinada como acrópolis a la defensa y refugio, la inferior al tráfico marítimo y la intermedia a la población indígena. Igualmente diestros en trabajar la roca, ahondaron un edificio rectangular a cielo abierto en donde esta ahora la rambla de San Juan, nivelaron una calle en la cantera; como almacenes de víveres de repuesto labraron multitud de silos en toda la extensión del duro peñasco, y para asegurar la provisión de agua hicieron cisternas, ensancharon y regularizaron cavernas naturales, y perforaron profundos pozos, aparte de otros pozos muy reducidos con unas especies de albercas intermedias que se hallaron en la Pedrera. Tarraco fue el nuevo nombre de la ciudad, que al parecer de Hernández, siguió siendo Cesse para los naturales, como Emporion é Indica designaron conjuntamente la no distante colonia focense.
Las murallas de Tarragona han dado materia para una de las campañas arqueológicas más largas, más brillantes y más empeñadas de Hernández. Él descubrió la existencia de las dos cortinas interiores de luengos siglos arrasadas, él comprobó la traza y dimensiones asignadas por Pons de Icart a la parte perdida, y cuando en 1870 la rutina administrativa anunció la venta y derribo de tan colosal monumento, entrado su patriotismo con su amor al arte en sobrexcitación extraordinaria, luchó valientemente sin descanso hasta obtener decisivo triunfo. Artículos en todos los periódicos de la provincia y en algunos de fuera de ella, denuncias a las Reales Academias, representaciones a las autoridades, protestas de las corporaciones literarias, memorias eruditas con vistas ó con planos, todo lo hizo, lo dictó ó lo promovió hasta conseguir el desistimiento de la proyectada demolición, que limitada a las obras de fortificación más moderna, produjo la ventaja de descubrir nuevos é importantes trozos del recinto.
La mole de las piezas, las cabezas esculpidas junto a una puerta, las excavaciones en peña viva, la ausencia de toda clase de metal acuñado, todo conspira a acreditar el dictado de tirrénica que aplicó Ausonio a Tarragona, y admitir la colonia comercial, que tanto hubo de engrandecerla, como fundada por los pelasgos originarios del Asia Menor, cuando expulsados por los helenos de las islas del Mediterráneo, en el siglo XII a. C., buscaron refugio en las tierras occidentales y ocuparon la parte de Italia que se llamó luego Etruria.
Los restos de arquitectura y de cerámica que yacen sobre la capa de vigas carbonizadas y tiestos ahumados, prueban que la ciudad española siguió de cerca los progresos de sus hermanas del otro lado del mar, y las monedas griegas enseñan que tal estado de prosperidad duró por lo menos hasta el siglo V a. C. Hundido en las aguas de Cumás el poderío naval de los etruscos, arrojados de la Campania por los samnitas y del valle del Pó por los galos, la colonia tarraconense, abandonada al furor de continuadas guerras con sus vecinos, focenses ó indígenas, vio arruinados ó aportillados los robustos muros primitivos y confundida al fin la población tirrénica con la cesetana, elevada ya a un grado superior de cultura. Borradas con el tiempo las viejas rivalidades de raza, algunos negociantes griegos pudieron establecerse pacíficamente en Tarragona, como otros lo hicieron en la misma Cartago, dejando las reliquias de su arte arquitectónico en las gradas de embarque que se descubrieron en la calle de San Miguel y en los trozos de mosaicos y columnas que se guardan en el Museo, de su cerámica en los barros que de continuo aparecen mezclados con los de sus antecesores, y las de sus enseñanzas en el cuño de las más antiguas monedas locales y en los hermosos trozos de muro de sillería almohadillada que llevan marcadas en sus piedras grandes y bien esculpidas letras del alfabeto llamado ibérico.
Por violencia, por abandono, ó por ambas cosas a la vez, el barrio mercantil de la ciudad quedó desierto y desplomado por un tiempo, cuya larga duración evidencia la espesa capa de tierra vegetal que cubre sus despojos; las murallas se fueron derruyendo en grandes trechos, pero la población militar y agrícola, cuya subsistencia no interrumpida demuestra la carencia de ruinas anteriores a los romanos en la ciudad alta, siguió manteniendo la importancia de aquella posición para las campañas, así interiores como marítimas; y por eso, dejada su primera base de Ampurias, la adoptaron definitivamente para sus operaciones en la segunda guerra púnica los iniciadores de la grandeza romana de Tarragona, los dos hermanos Escipiones. César le concede los privilegios coloniales, con los dictados de Julia y Victoriosa; Augusto la hace capital de la España Citerior; añádele Tiberio el título de Triunfal, y favorecida con la protección de otros varios emperadores, alcanzó el más alto grado de prosperidad que cabía en aquellos tiempos a una ciudad de provincia. Su historia sale desde entonces del movedizo terreno de la hipótesis ó la conjetura, y lo mismo poetas que cronistas, lapidas, medallas, cimientos ó arcadas, al puntualizar la topografía y la distribución de los monumentos, permiten hacer de la cabeza del convento jurídico tarraconense un plano tan exacto, como el que presenta Hernández a nuestra vista.
En la meseta superior de la colina, donde hoy el Palacio arzobispal y el Seminario, descollaba el restaurado arce ó ciudadela; un poco más abajo, en el rellano de la Catedral, seguía el templo de Júpiter Capitolino, de mármol blanco y del orden compuesto, cuyo friso adornaban hermosos bajos relieves; y en el recuesto de la meseta, hacia la plaza de Olí y la calle de San Lorenzo, ostentaba sus preciosos mármoles de Carrara el templo octastilo de orden corintio de Augusto, primero de los que en su vida dedicó la servil ceguedad pagana al hijo adoptivo de César. La misma escalinata por donde en el día de Santa Tecla suben las torres de hombres, al son de alegre dulzaina, daba acceso desde el foro, que ocupaba el espacio entre las calles de la Mercería y Cebadería por el N., y las de la Nao y Caballeros por el S., rodeado de una columnata dórica de granito azul sobre basamento de mármol blanco, y adornado en el centro con un arco de triunfo, en que se figuraban combates de romanos y españoles. La fachada del lado meridional era el soberbio edificio de 344 m. de largo por 30 de ancho, designado desde muy antiguo como Palacio de Augusto, donde tenían su asiento el pretorio consular y la basílica. Restos de uno de sus ángulos, levantado sobre cimientos ciclópeos, subsisten en la plaza del Pallol, y un hermoso trozo de la extremidad opuesta, donde se conserva una espaciosa sala de audiencia de 24 m. de largo, sobre un subterráneo de igual dimensión lo ha llamado el capricho popular Castillo de Pilatos, sin duda por haber leído en una lapida próxima la dedicatoria a un prefecto de la cohorte de los pilatos. Dedicado sucesivamente a fortaleza y a cárcel, volado por las tropas de Suchet en 1813, este monumento ejercitó los bríos de Hernández para salvarlo de la venta y demolición oficiales en la misma campaña que sostuvo en pro de las murallas.
Por debajo de un pórtico abierto en el centro del palacio, 24 escalones de mármol jaspeado daban paso del foro al circo, que abarcaba en lo ancho desde la fachada S. del mismo palacio hasta las casas de la Rambla de San Carlos, se extendía desde la Puerta de San Francisco hasta la Torre de Carlos V, y estaba rodeado por una gradería de 12 filas de asientos. De las bóvedas que las sostenían se utilizan muchas aún para diversos fines; por una de ellas, donde estuvo el parque de Ingenieros, entraban los concurrentes de la parte oriental de la ciudad; tras del antiguo convento de Santo Domingo se conserva la puerta de ingreso de los carros y sus aurigas, y hacia el ángulo occidental del pretorio se rastrea otra puerta que daba acceso directo al piso del pulvinario.
Para el otro espectáculo favorito de la época romana se edificó un lujoso anfiteatro dórico, aprovechando, a la manera de los teatros griegos, el hueco de un barranco que bajaba precipitadamente al mar, frente a la playa del Milagro. Gran parte de las gradas se labraron en la misma roca, y la arena, ilustrada con la sangre de San Fructuoso y otros muchos mártires, yace ahora oculta bajo el terraplén del presidio.
Por todo el resto del área fortificada, desde el muro inferior del circo hasta el mar, se derramaban las casas de los ciudadanos más distinguidos en nobleza ó fortuna. Alzábanse en el sitio destinado ahora a fábrica de gas las espaciosas termas de Honorio, junto al gimnasio, decorado con calles de estatuas, una exhedra, un templo de Minerva, al O., y un templo próstilo de Venus en el opuesto lado. Tocando ya con el puerto, donde estuvo la huerta de Capuchinos, había un pequeño teatro de 30 m. de diámetro, recostado en los declives del Fuerte Real y con una sola entrada en el medio. Más arriba, en la esquina de las calles de Fortuny y del Gobernador González, un gastado umbral de mármol descubre cuan concurrido era el templo, decorado con cariatides, en que se rendía culto a las divinidades tutelares de Tarragona; a corta distancia parece que hubo otro templo dedicado a Juno, y en la orilla del mar, en lo que se llamó después la Balsa del Molino del Puerto, se ostentaba a la vista de los navegantes el templo de Neptuno.
Toda la llanada, desde la línea de las murallas hasta el Francolí, y aun más allá, lo mismo que las afueras del N. y del NE., estaban cubiertas por barriadas populares y fincas de recreo, saqueadas y destruidas cuando furiosa oleada de tribus germánicas invadió el imperio desde los años 260 al 272. Entre aquellas ruinas, no muy exploradas todavía, yacen las del templo de Vulcano, junto a la desembocadura del río; a un quilómetro de las murallas se veían las del que se levantó a Marte Campestre en el campo de ejercicios militares, y contraviniendo, al parecer, a la legislación sanitaria de las XII tablas, se estableció un cementerio junto a la Explanada. En aquel extenso llano del O. tenía su morada la población viril y robusta de la que descienden nuestros activos payeses, y cuyos brazos hacían ya producir a los campos inmediatos el excelente vino, tan elogiado por Silio y por Marcial, ó aquel lino finísimo ponderado por Plinio; y junto a la cerca fortificada escondió apresuradamente bajo tierra algún azorado vecino, al huir de los germanos, un pequeño tesoro, durante más de 1600 años ignorado. Ni el trafico marítimo se hallaba descuidado, pues hasta principios de este siglo se veían restos de un muelle transversal de hormigón, que arrancaba de la extremidad de la punta saliente de la colina, donde esta hoy la plaza de Fernando VII, construido para resguardar el antiguo puerto de los temporales del S. únicos de temer en aquella costa.
Marchando en dirección opuesta, a una legua corta al N. admira el magnífico acueducto de doble fila de arcadas, de 217 m. de largo por 24 de altura, consolidado con gran acierto y con el reducido gasto de 6.000 reales en 1855, bajo la dirección y cuidado de Hernández, obra que daba paso al agua traída del río Gaya desde cerca de Pont de Armentera.
Si las ruinas exhumadas ó los mutilados monumentos nos presentan como en óptico vidrio la Tarragona cesárea de relieve, las 450 inscripciones en piedra conocidas y las 800 impresas en tiestos y objetos menudos de uso doméstico, la pueblan nuevamente de sus legados imperiales, de sus magistrados, de sus flamines, de sus séviros augustales, de sus arúspices, de sus milicias terrestres y navales, de sus patricios, de sus artesanos, de sus negociantes, de sus gladiadores y de las diversas facciones de aurigas, en número de más de 700 personas, que con sus nombres nos refieren sus honores, sus triunfos y sus desdichas. El doctísimo Hübner ha consignado con la sobria puntualidad que le es propia cuanto debe la epigrafía romana a Hernández, y éste, a su vez, tributó autorizado y merecido elogio a su grande obra al darla a conocer y analizarla.
III
La religión pagana estaba tan encarnada en la vida y organización política de Roma, que esa brillante población oficial, que las lapidas hacen desfilar ante nuestra imaginación transportada a aquellos tiempos, tenía que estar totalmente apegada, por interés propio y de clase, al culto de los dioses del Olimpo. El pueblo, en cambio, y con él algunas familias distinguidas, volvía la espalda a los tradicionales númenes, que se iban sin remedio. En vano se sucedían los rescriptos imperiales para ahogar en sangre el progreso irresistible de la religión cristiana, en vano levantaban templos a nuevas deidades orientales, como el de Isis en la vecina cumbre del Olivo, para dignificar con misterios allegadizos el caduco naturalismo; la marea crecía, y al tocar en las gradas del solio ocupado por Constantino, la grey tarraconense pudo levantar públicamente y bajo su patrocinio, junto a la inmediata villa de Constantí, un modesto cenobio con su iglesia episcopal y su baptisterio, no juzgando prudente instalar el nuevo culto dentro de los muros, donde sus antiguos y obstinados perseguidores continuaban ofreciendo sacrificios a los ídolos. Por rara fortuna se ha conservado, en el pago de Centcellas, la primitiva iglesia, del más genuino y característico estilo bizantino, exactamente igual a la pequeña catedral de Bosra, en Idumea, de planta circular inscrita en un cuadrado con nichos en los ángulos y cúpula, interiormente cubierta de mosaico; pequeño monumento que fue objeto del último, y tal vez más importante estudio de Hernández, ya que nadie, antes que él, había advertido su importancia.
Para que el culto del verdadero Dios saliera de situación tan humilde, era preciso abatir aquella oligarquía, obstinada en seguir creencias veneradas por ser las de sus padres y defendidas por estar ligadas a sus intereses, lo cual sólo pudo conseguirse cuando los pueblos del Norte desbarataron el imperio de Occidente. A la caída de los perseguidores de la víspera, convertidos los principios religiosos en banderas políticas, los antiguos perseguidos encontraron justo y natural el cruel desahogo de la venganza, y no obstante hallarse mejor ó peor cerrados los templos gentílicos por edicto del gran Teodosio, y haber recomendado Honorio al prefecto de las Españas que fueran respetados y destinados a objetos de pública utilidad, llega un día en que las turbas populares creen hacer obra meritoria cebando su no contrastada furia en labrados mármoles y doradas techumbres, ataca los templos, invade el gimnasio, derriba, quema, destroza, y son especial blanco de su saña estatuas, pedestales, aras é instrumentos de sacrificio, que despedazados al repetido choque de la maza, ruedan a encendida hoguera ó se hunden en la profundidad de un pozo. La, viva pintura hecha por Hernández del estado en que descubrió estas ruinas no permite dudar que a una conmoción popular no reprimida debe atribuirse aquel inmenso desastre.
Tras la demolición del gimnasio, las turbulencias políticas, las invasiones de barbaros, las sublevaciones rurales y los repetidos asaltos convirtieron en escombros lo mejor y más florido de la ciudad, reducida desde entonces a la parte comprendida entre el abandonado circo y la inexpugnable ciudadela.
De su permanencia en tiempos posteriores dan testimonio, así las monedas de oro acuñadas por los reyes godos como la inscripción conmemorativa de Abderrahman III, y no quedó totalmente yerma y hundida hasta que en un período de cerca de treinta años, entre los siglos XI y XII, catalanes y almorávides tuvieron allí la acostumbrada zona desierta de combate. Hernández sigue con perspicaz atención la suerte de sus queridas ruinas después de aquella definitiva catástrofe, y nos enseña cómo San Olegario hace renacer la ciudad que le fuera ya donada en 1117, no bien las victorias del conde de Barcelona en 1120 tuvieron a raya a los moros de Tortosa y Lérida. El grueso muro meridional del circo servía para cerrar por aquel lado el recinto de la fortificación, cuyos portillos fueron reparados en todo lo que iba de torre a torre de los extremos del expresado muro. Sobre el arce romano se elevó la torre del Paborde, residencia del presidente del cabildo, mientras el arzobispo Tort levantaba la suya en la torre del Patriarca con los materiales del circo y del foro. Cerca de aquella se aprovechaba una puerta romana en la pequeña iglesia de San Pablo, donde se celebraron los divinos oficios en los primeros momentos de la repoblación, y casi al mismo tiempo se erigía la de Santa Tecla, célebre por los instrumentos de donación de la ciudad al príncipe Roberto en 1128 y 1148, y la renuncia de éste en 1151, allí otorgada, no menos que por varios concilios reunidos en ella, y por haber servido de catedral ínterin surgía de la explanada del templo de Júpiter Capitolino el incomparable monumento romanico comenzado en el mismo siglo XII, sin que se haya aún terminado del todo.
Más adelante los dominicos hacen su primera iglesia en una bóveda del foro, ocupada después por las Beatas; se instala en el hueco de una puerta cicóplea la capilla de San Magín; establecen los monarcas de Aragón su palacio en la porción oriental del pretorio, llamada por eso Castillo del Rey hasta el siglo pasado, y la porción opuesta se dedica a alhóndiga, mientras en las rotas bóvedas del circo, convertido en Plaza del Corral, se albergan mendigos, gitanos y gente de azarosa vida, ahuyentados de aquel sitio cuando sobre los restos de los carceres fundaron los PP. de San Francisco su convento, cedido después a los de Santo Domingo. Los materiales del derruido templo de Marte sirven para elevar la iglesia de Santa María Magdalena en tiempo de D. Bernardo Tort, y después la de San Fructuoso sucede al templo de Juno. Constrúyense las nuevas casas sobre los cimientos de las antiguas edificaciones, con lo cual las líneas generales de Tarragona moderna dibujan la planta de la antigua, y los habitantes se distribuyen por clases y gremios: los nobles y los curiales, en las calles de Caballeros, de la Nao y de Granada; los comerciantes, en las de la Mercería, entonces con soportales, y en la calle Mayor, cerrada por el ya derribado arco de Misericordia; el clero, alrededor de la Catedral; los hortelanos, en la de la Cebaderia, donde continúan; los caldereros, en la de su nombre, y los curtidores, en la de las Cuiraterías. Los judíos estaban vigilados en la plaza actual de las Monjas de la Enseñanza, y su cementerio particular dominaba las vertientes a la playa del Milagro, que recibió este nombre de la imagen, hoy conservada en el Museo, puesta por los templarios en la iglesia con que reverenciaron la arena del anfiteatro.
Al par de los monumentos, Hernández rendía culto a la memoria de los hombres que han ilustrado a Tarragona por su nacimiento ó sus actos. Preséntanos a Paulo Orosio como historiador insigne y ardiente sostenedor del libre arbitrio; al obispo de Vich D. Berenguer de Llusanés promoviendo la feliz empresa sobre Tarragona de D. Berenguer Ramón II, a quien vindica de la acusación de fratricidio; a Gastón de Foix, vizconde de Bearne y cuñado de Alfonso el Batallador, que arrojó definitivamente de la plaza a los moros; a Roger de Lauria, cuyo cuerpo, traído a Tarragona, fue sepultado honrosamente en Santas Creus; al arzobispo D. Joaquín de Santian, primer promovedor del abastecimiento de aguas de la ciudad; a D. Antonio Martí, que antes de empezar este siglo y con la más estricta ortodoxia católica, profesaba atrevidamente las doctrinas del transformismo y la generación espontanea; y a D. Juan Smith, brigadier de Marina, continuador del muelle que D. Jaime el Conquistador mandó empezar en 1229, y aclamado por el pueblo como su caudillo contra las huestes napoleónicas, además de otros personajes que ya van mencionados en las paginas precedentes.
Dabanos además de vez en cuando muestras de unas Efemérides que no tuvo oportunidad de publicar. En ellas nos hace ver los triunfos oratorios de Marco Porcio Latrón en la basílica y de Gavio Silón en el foro ante los tribunales presididos por Augusto; la constitución de la orden militar de los Caballeros Tarraconenses por el Papa Urbano II en 1091; la muerte del arzobispo D. Hugo de Cervelló a manos del hijo de Roberto Aguiló en 1171; el acto de la incautación por el veguer real, que residía en el centro de la calle Mayor, de los bienes del otro arzobispo D. Berenguer de Vilademuls en 1193, víctima de los bandos de Cervellones y Castelvines; la ceremonia de la solemne abdicación del infante D. Jaime el 23 de Diciembre de 1319 en el sitio mismo que hoy ocupa la sala de la Edad Media del Museo arqueológico, y en la cual se conserva el sarcófago primitivo de D. Jaime I; el origen de la feria de Santo Tomás, concedida en 1370; la entrevista secreta de D. Carlos de Viana con los emisarios de Barcelona en Marzo de 1461, en una sala del antiguo pretorio próxima a otra en que falleció su madrastra siete años después; la insubordinación de la guardia que en 1525 estuvo custodiando a Francisco I en la Torre del Patriarca, ó la llegada al puerto en 1810 de Luís Felipe de Orleans para encargarse por orden de la Regencia del mando de la plaza, que le fue rehusado. Y en un estudio especial muy interesante, refiere la repoblación del campo de Tarragona en el siglo XII, el principio de su régimen municipal en el XIII, en el XIV la asoladora peste y las sangrientas luchas con la villa de Reus, que en el XVI resistió tenazmente pasar del dominio del cabildo catedral al del arzobispo, y las empeñadas contiendas de los cónsules de la ciudad con los prelados en el XVII.
Tanta materia de trabajo y de estudio no era, bastante para impedir que el radio de acción de Hernández, rebasando el ámbito de la ciudad natal llegase a doquier hubiere una ruina que descubrir ó un monumento que conservar. Objeto de un informe dirigido a la Academia de la Historia en 1870 fue la enumeración de los despoblados de la provincia y pueblos donde se han hallado inscripciones antiguas, y entre todos los demás, asunto predilecto de su atención fue la red de vías militares que cruzaban la comarca en la época romana. Siguiendo la que conducía a Lérida, halló en Puigdelfí la residencia rural del flamen Minicio Aproniano y por su epitafio nos hizo saber que vivió en el siglo II. En una memoria especial demostró que debía reducirse a Hospitalet el sitio de Oleastrum, en la calzada que en dirección a Sagunto atravesaba la población suburbana de la capital, y si tomando la dirección hacia Barcelona le seguimos por espacio de una legua, nos hara ver a la derecha del camino, y no lejos del mar, junto a los restos de un vico, el monumento funerario adjudicado por el vulgo a los Escipiones; más alla descubrió el cementerio romano de Torredembarra, y continuando el viaje nos hace pasar, hacia el confín actual de la diócesis, que alguno juzga límite también de la Cessetania, por el célebre arco de Bara, cuya carcomida inscripción sustituyó el general Van-Halen por otra dedicada a Espartero, reemplazada después por otra tercera en honor de María Cristina, la cual desapareció también cuando entró la calma en las pasiones políticas del momento.
Fuera de su provincia otro arco, el del puente de Martorell, indudable límite de la Laietania, le da motivo para discurrir sobre la aplicación puramente militar y forma primitiva de aquella obra, destruyendo la vulgar creencia de ser debida a cartagineses; pero antes de llegar tan lejos se ha fijado en los portentosos restos de la fortaleza ciclópea de Olérdula, coetanea de la primitiva de Tarragona, y como ella utilizada y reparada sucesivamente por romanos, arabes y catalanes. Desde el elevado pico en que se erguía, amparando las viviendas excavadas a su pie en la roca, aquel verdadero nido de águilas dominaba el llano del Panadés por un lado, y vigilaba por otro la contigua cala de Villanueva y Geltrú, descubriendo toda la extensión de la costa hasta las bocas del Ebro. Acertadamente pensó Hernández que el nombre de Olerdula denuncia un corrompido diminutivo latino de Ilerda, y yo creo que allí debe colocarse el dudoso y debatido oppidum Subur.
Pero más aún que las ruinas antiguas fatigaron el espíritu de Hernández las ruinas contemporáneas. Con igual iracundia que en el siglo V se arrojó el populacho sobre los templos gentílicos, turbas de desalmados, clamando venganza por la horrible catástrofe de Gandesa, atacaron en 1835 con el pico y la tea los monasterios más suntuosos de la provincia, dejando convertidos en cuevas de alimañas aquellos acabados modelos del arte de los siglos medios. Tras la fiebre destructora vino la codicia a profanar regias sepulturas, luego se ahondó el suelo en busca de imaginarios tesoros; con tosca rapacidad los pueblos vecinos hicieron desaparecer cuanto hierro, piedra ó madera podían ser aprovechados ventajosamente, y por fin, otra depredación no menos censurable, la de los arqueólogos y los que se figuraban serlo, se llevó cuanto pudo de mármoles esculpidos, de maderas talladas, de hierros labrados, de pinturas y de metales cincelados. A pesar de tanto destrozo y del abandono durante los tristes años de guerra civil y encarnizadas luchas políticas que siguieron, todavía quedaba mucho en pie; Hernández anunciaba gozoso en 1865 a las Academias que en Escornalbou y en Scala Dei subsistían en buen estado las iglesias, pero en la tenaz defensa de los dos grandes panteones reales de Cataluña, Poblet y Santa Creus, que él llamaba sus ídolos, fue en lo que desplegó toda su energía y constancia, en lucha continua y sin tregua con la apatía de las autoridades, con la escasez de recursos y con la hostilidad de los pueblos; brillando además en esa campaña por sus cualidades de exacto y celoso administrador, ya reconocidas por la Sociedad Económica de Amigos del País al nombrarle en 1858 su Tesorero. Con 2.500 reales que en 1856 libró la Comisión Central de Monumentos para reparar el sarcófago de D. Jaime II y Doña Blanca de Anjou en la iglesia de Santas Creus, retejada tres años antes por el digno parroco de Aiguamurcia, D. Miguel Mestre, restauró también la sepultura de D. Pedro III y rodeó las dos con una verja de hierro. De igual modo, los 8.500 reales que en 1862 obtuvo para retejar el dormitorio de novicios, sala capitular y biblioteca, cubrir el palacio de D. Jaime, reparar la habitación de Doña Petronila y restaurar el claustro gótico, le alcanzaron para reponer el alero del cenobio primitivo, cerrar todos los boquetes de las cercas y reformar las comunicaciones interiores, de modo que fuera imposible toda intrusión clandestina. ¡Cual no sería su dolor cuando en 1874, un jefe militar autorizó por sí a los vecinos de Vilarrodona para sacar del monasterio los materiales que necesitaran para fortificarse contra los carlistas! La depredación fue completa, el edificio, violentamente invadido, volvió a ser cantera gratuita para construir casas y cercados, se llevaron puertas, azulejos, artesonados, é hicieron pedazos por barbará diversión lo que no les era aprovechable. Otro jefe militar más ilustrado puso fin a tan escandalosa rapiña, pero los portillos no se cerraron, y tras un robo de preciosos capiteles y escudos de armas, cometido en 1879, todavía unos excursionistas llenos de celo acusaron a la Comisión de Tarragona de tener en olvido tan estimable joya del arte.
Cabe a la Academia de la Historia el honor de haber instado, desde 1839, al Capitán general de Cataluña y al Gobierno de la Nación para que se pusiera término al lamentable abandono de Santa María de Poblet, con motivo de haber recibido una trenza de pelo de la infanta Doña Guiomar, que un oficial del ejército había cortado poco antes de su momia y remitido al general Zarco del Valle. Al fin se consiguió que, bajo la dirección del celoso cura de la Espluga D. Antonio Serret, se costearan importantes reparaciones en la iglesia y en la gran sala dormitorio, por valor de más de 2.000 duros, y aun cuando murió Serret, quedó Hernández para velar sin descanso por la conservación del célebre monasterio, desde que fue allí en calidad de comisionado de la Junta de obsequios a D. Jaime el Conquistador, organizada en 1854 por las provincias de Tarragona y Barcelona. Trasladó a la capital la momia del gran rey; para construirle en la Catedral decorosa sepultura, terminada en 1856, llevó los restos de los panteones regios y restituyó a sus urnas los profanados despojos de príncipes y magnates que yacían en el suelo. Con 5.000 pesetas que pudo juntar en 1860 y 8.000 en 1878 y 79, restauró, rebotó, consolidó, cerró y puso en estado de conservación y seguridad aquellas vastas edificaciones, constantemente amenazadas por el mal querer de inquietos vecinos; obtuvo del Sr. Guasch, propietario de la Espluga, que se encargara gratuitamente de la vigilancia y custodia del monumento, y hasta el fin de su vida no cesó en sus cuidados, no obstante serle contrario aquel clima y no recibir dieta ni indemnización alguna por sus continuados viajes. Ni se entibió su celo por desaires, pues eliminado de la Comisión provincial de Monumentos por singulares acuerdos de centros superiores, generosamente accedió a los ruegos de la misma Comisión para que perseverase en sus ímprobas tareas.
IV
Con igual desinterés aceptó cuantos cargos gratuitos se le brindaron en beneficio público. Ya se tratase de hacer el censo de población, de establecer el sistema métrico decimal, de promover la concurrencia a las exposiciones universales ó de cualquier otro asunto parecido, Hernández era factor obligado; formó parte desde 1880 de la Junta de Sanidad, de la de Instrucción pública fue nombrado Vocal en 1857 y en 1869 tuvo que aceptar la espinosa misión de incautarse de los archivos y objetos de antigüedad de las iglesias. Es curioso ver que, en su expediente personal del Ministerio de Fomento, la lista de cargos gratuitos y comisiones honoríficas ocupa un abultado cuaderno, mientras que bastan para los retribuidos muy pocos renglones. A todo atendía, sin descuidar los negocios particulares con que había de sostener una familia de diez individuos, con una madre casi nonagenaria é impedida, porque era de aquellos de quienes se dice que fabrican tiempo. Llegaba a este resultado «madrugando y dividiendo y ordenando el tiempo, porque es axioma que el tiempo es un capital que, si se pierde, no se recupera». Un pormenor insignificante servirá para pintar sus costumbres. Cuando escribía algunas de sus muchas y largas cartas, por no ensuciarlas con polvos de salbadera ni rebajar el color de la tinta con la aplicación de papel secante, dejaba que la secara el aire antes de volver la hoja: pues en ese pequeño intermedio siempre hacía alguna otra cosa, como liar un paquete ó comprobar una cuenta. En tan cuidadoso ajuste de ocupaciones, había lugar hasta para paseos higiénicos y ameno trato con los amigos: lo que no tenía sitio eran las contiendas políticas que despedazaban y siguen malaventuradamente despedazando al vecindario. Por eso mismo, fuera de ocasiones excepcionales, era justamente apreciado y respetado por personas de todos los partidos, sobre las cuales ejercía influencia de que he recibido pruebas positivas en los pequeños intereses de mi familia. Eran sus ideas ampliamente liberales y severamente católicas, consorcio tenido como nefando por casi todos los que en este siglo han luchado con espada y pluma en pro ó en contra de las instituciones modernas, y que se abre hoy inevitable camino en todas las esferas sociales. Pero el vulgo dista mucho de abandonar las rutinas viejas, y por ellas, la Junta revolucionaria de 1868 le destituyó del cargo de Inspector de antigüedades, así como más adelante alguna persona, más eminente en la piedad que en la exégesis bíblica y en el puntual conocimiento de los Santos Padres, se negaba rotundamente a aprobar sus estudios sobre la población primitiva de España.
Todo lo sobrellevaba y vencía Hernández con paciencia y con inquebrantable perseverancia. Cuando en 1862, 1869, 1873 y 1875, Ayuntamientos de muy diversos colores políticos pretendieron desalojar el Museo de mayor ó menor parte de su local, su Director opuso tales resistencias y acudió a tales influjos, que consiguió siempre salvar su precioso depósito. Odónell, Narváez, Ruiz Zorrilla, borraron del presupuesto la partida de su modesto haber; costaba meses enteros gestionar y obtener su restablecimiento; pero él por nada ni a nadie entregaba las llaves ni dejaba de enseñar al público las colecciones. Al estallar la revolución de 1868, unos alborotadores acudieron a deshora con grandes voces a la puerta de su casa, donde tenía cinco enfermos, para reclamarle las codiciadas llaves; pero él, sin soltarlas, les acompañó al edificio persuadiéndoles de que allí se encerraba el honor del pueblo, entró con dos de ellos solamente y les entregó un mediano retrato de Isabel II, que querían para divertirse en quemarlo. Sin alterarse aguantaba la incrédula sonrisa de los que le tenían por monomaniaco hasta llevarse la razón con pruebas palmarias. En 1866 los empleados del puerto, tradicionalmente afectos a las antigüedades, intentaron sin éxito salvar un mosaico que encontraron en la cantera; Hernández ofrece llevarlo al Museo como un rollo de papel, se burlan los circunstantes, pero al día siguiente pone en práctica un procedimiento que había inventado, y arranca la parte superficial de la obra como si desollara una res. A los pocos días ve en un huerto de las afueras una especie de pila destinada a comedero de cerdos, conoce que es un sepulcro romano con labores é inscripciones en la cara aplicada contra la pared; niégalo el hortelano, pero vencida su resistencia remueve la piedra, y admirado de la penetración del arqueólogo la cede para el Museo.
Los desarreglos del estómago que le producía la permanencia en Poblet, las fuertes neuralgias de cabeza que le alteraban la vista en el último tercio de su vida, la grave apoplegía que le atacó la antevíspera de Navidad de 1888, nada moderaba en él la fiebre por el trabajo: «tengo el corazón juvenil,» escribía un año antes de su muerte, «y gran parte de mi existencia se funda en la actividad». Ejercitándola junto a su mesa de estudio le sorprendió el nuevo accidente que puso fin a una vida tan útilmente empleada, el 9 de Noviembre de 1891, término que parece otorgado por la Divina Providencia en conformidad al deseo, tiempo atrás y en amistosa expansión expresado, de no exceder mucho de los 80 años, copiando de los Salmos: Si autem in potentatibus octoginta anni; et amplius eorum labor et dolor.
Día fue aquel de luto general para la ciudad de los Escipiones, y el entierro del ilustre arqueólogo dio lugar a una verdadera y espontanea manifestación pública, en que figuraron todas las autoridades y corporaciones, así oficiales como particulares. «Cuando junto a la puerta de San Francisco,» dice D. Juan Ruíz y Porta «el clero parroquial cantaba los últimos responsos al ilustre finado, los que asistimos a la triste ceremonia pudimos observar un detalle curiosísimo y doloroso a la par. Como si fuera la funeral descarga de ordenanza con que un ejército envía el último adiós a su caudillo, sonaron en el espacio una serie de estruendosos disparos de barrenos de los desmontes de las calles contiguas a la Rambla de San Juan.»
Aunque «la tierra tantas veces socavada por el sabio ilustre encierra para siempre los restos del que investigó sus arcanos», según ha dicho D. Antonio A. Pijuan, su memoria durara tanto como el hermoso Museo que dirigió, acrecentó y organizó durante más de cuarenta años, y la Academia de la Historia, que fue la primera en darle la mano cuando apenas era conocido ni entre los suyos, no debe ser la última en rendirle justo homenaje de gratitud en nombre de las ciencias que cultiva. No haré coro al vulgar clamoreo contra los elogios póstumos regateados en vida, porque toda la de un hombre, por regla general, debe emplearse en merecerlos y a su posteridad corresponde el juicio; pero es preciso reconocer que a Hernández Sanahuja, si no le faltaron en su tránsito por este mundo sinsabores y contrariedades, sin los cuales el personal valer no se acrisola, tampoco se le negó al cabo la consideración y el aplauso. Díganlo si no los innumerables diplomas de sociedades sabias que poseía, las repetidas comunicaciones gratulatorias de nuestras Academias, el tesoro de su copiosa correspondencia privada con españoles y extranjeros distinguidos, y en su misma patria, donde es proverbio que dificilmente se distingue nadie, el Ateneo Tarraconense de la clase obrera, que desde 1872 le contaba como socio de mérito, le proporcionó la satisfacción de ver grabado honoríficamente su nombre con letras de oro en las paredes de la sala de sesiones. Condecoraronle D. Amadeo en 1871 y D. Alfonso XII en 1875, con ocasión de visitar el Museo, pero sin resultado, porque en España la declaración pública y solemne del mérito de un ciudadano se ha convertido las más de las veces en un medio de tributación. A mi entender, desear las distinciones honoríficas es ambición legítima, solicitarlas bajeza, rehusarlas descortesía, y necedad solemne gastar en ellas cantidad de dinero medianamente apreciable. Lo mismo sentía Hernández, y dejando caducar una y otra concesión, sin cruces siguió hasta que en 1877 le envió el Conde de Toreno, con expresiva carta, la encomienda de Isabel la Católica libre de gastos.
Una velada literaria conmemoró piadosamente el primer aniversario de su muerte; cerca del segundo se recordaba de nuevo su nombre y su obra, y yo, que por grave enfermedad no pude cumplir a tiempo el compromiso de escribir su biografía, vengo en el tercero a rendir tributo de admiración, de respeto y de cariño al compatricio eminente en cuya firme amistad no hubo nunca la menor sombra, y cuyas virtudes cívicas deben ser modelo para las generaciones que nos sigan.
Madrid, 9 de Noviembre de 1894.